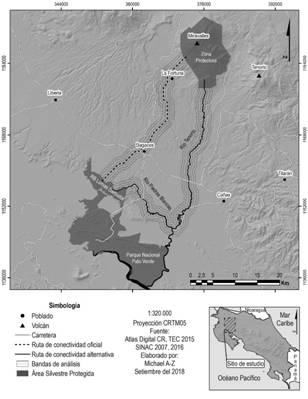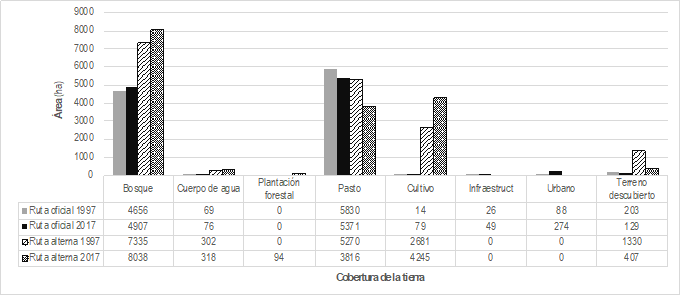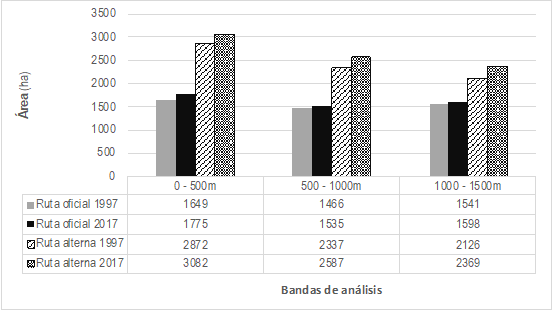Los bosques tropicales proporcionan variedad de bienes y servicios a las comunidades humanas debido a la diversidad biológica que albergan (Balvanera, 2012). Por consiguiente, extensiones considerables de bosques se conservan en áreas protegidas (Joppa, Loarie, & Pimm, 2008; Portillo-Quintero & Sánchez-Azofeifa, 2010). Sin embargo, el aislamiento de poblaciones de flora y fauna en fragmentos de bosque dentro de áreas protegidas amenaza la supervivencia de dichas poblaciones (DeFries, Hansen, Newton, & Hansen, 2005; Laurance et al., 2012) y Costa Rica no ha estado exenta de este problema (Sanchez-Azofeifa, Rivard, Calvo, & Moorthy, 2002; Sánchez-Azofeifa, Daily, Pfaff, & Busch, 2003).
En el 2007 se identificaron, de forma oficial, las rutas de conectividad entre las áreas silvestres protegidas ubicadas en la plataforma continental del territorio costarricense (Sistema Nacional de Áreas de Conservación [SINAC], 2007). Estas rutas constituyen elementos importantes para la conservación de biodiversidad en el país (Arias, Chacón, Herrera, Induni, Acevedo, Coto, & Barborak, 2008) pero presentan dos inconvenientes principales. En primera instancia, hay trayectorias sin cobertura natural que se localizan parcial o totalmente en terrenos de propiedad privada (Arauz-Beita & Arias-Navarro, 2016; Quesada, 2016) donde el Estado tiene poca injerencia para facilitar su restauración.
El segundo inconveniente de las rutas de conectividad oficiales entre áreas silvestres protegidas de Costa Rica es que muchas están interrumpidas por la red vial (Artavia et al., 2015). Desde hace casi dos décadas se tiene registro de que en el territorio costarricense las carretas ocasionan mortalidad de fauna (Monge-Nájera, 1996; Carvajal & Díaz, 2016) y pocas de estas tienen estructuras para facilitar el paso de animales (Artavia et al., 2015). La situación constituye una limitante para la cual las soluciones aún no están totalmente definidas (Torres, 2011; Araya-Gamboa & Salom-Pérez, 2015).
Durante la identificación de rutas de conectividad entre áreas silvestres protegidas del territorio costarricense se reconoció la importancia de las zonas ribereñas (SINAC, 2007). Sin embargo, por sí mismas estas zonas no constituyen vías de comunicación oficiales, a pesar de la conocida importancia de los elementos lineales del paisaje para la conectividad (Treviño, Cavazos, & Aguirre, 2001; Sastre, De Lucio, & Martínez, 2002). Además, la Ley Forestal de Costa Rica (número 7575), en su artículo 33, define áreas de protección para la red fluvial y esto contribuye a su conservación. En otros países de mayor diversidad biológica como Brasil se aplica una legislación similar y constituye un respaldo para estrategias dirigidas a mejorar la conectividad entre áreas protegidas mediante la vegetación boscosa en riberas de ríos y quebradas (Lees & Peres, 2007).
Un alto número de especies vegetales tiene asociación con zonas ribereñas, lo que unido al microclima húmedo convierte a estas últimas en hábitats favorables para la fauna (Granados-Sánchez, Hernández-García, & López-Ríos, 2006; Pérez et al., 2006). Esta fauna incluye especies para las que ha disminuido su hábitat natural en Costa Rica, como es el caso del chirrascuá, Dendrortyx leucophrys (Sandoval, Sánchez, & Carman, 2013). Además, se tiene evidencia de que en el territorio costarricense, incluso en áreas urbanas, el bosque ribereño actúa como fuente de propágulos para la regeneración vegetal en áreas desprovistas de vegetación (Di Stéfano, Nielsen, Hoomans, & Fournier, 1996).
En Costa Rica, luego de evaluar la efectividad de manejo de los corredores biológicos, Canet-Desanti, Herrera y Finegan (2012) concluyeron que era necesario continuar investigando sobre los componentes de conservación como el desarrollo de conectividad entre fragmentos de bosque. Existe la amenaza de que los fragmentos más extensos queden aislados dentro de áreas silvestres protegidas (Broadbent et al., 2012). Por este motivo, entre los principios orientadores de las políticas nacionales para dichas áreas se encuentra el desarrollo de conectividad, como medio para garantizar la viabilidad de la biodiversidad a largo plazo (SINAC, 2010), y es sugerido por la teoría de biogeografía de islas (MacArthur & Wilson, 1967).
A partir de lo anterior, el objetivo de esta investigación fue analizar, por medio de la permanencia de la cobertura natural, la conectividad estructural entre dos áreas silvestres protegidas de Costa Rica mediante zonas ribereñas y una ruta oficialmente establecida.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio involucró las siguientes áreas silvestres protegidas de la cuenca del río Bebedero: la Reserva Biológica Lomas Barbudal y la Zona Protectora Miravalles. Estas áreas se ubican al noroeste de Costa Rica, entre las coordenadas geográficas 10°25’32’’-10°47’58’’N & 85°4’37’’-85°22’55’’W. Desde el año 2007 existe entre ambas áreas protegidas la ruta de conectividad oficial número 115 identificada por el Proyecto GRUAS II (SINAC, 2007). Sin embargo, otra alternativa de conectividad corresponde a las zonas ribereñas de los ríos Piedras Blancas y Tenorio, afluentes del río Bebedero (Fig. 1).
Para realizar un análisis comparativo de la permanencia de la cobertura natural en las dos propuestas de conectividad estructural, se estableció un área de 1,5km de ancho a cada lado de ambas y paralela a la trayectoria de estas. El ancho del área corresponde a tres veces el sugerido como óptimo para las rutas de conectividad en Costa Rica (Gómez, 2014).
La permanencia de la vegetación natural en las dos propuestas de conectividad estructural se analizó a partir de la cobertura de la tierra alrededor de ambas para los años 1997 y el 2017. Dicha cobertura de la tierra se obtuvo de la clasificación supervisada de dos imágenes Landsat para esos años utilizando el programa de cómputo ERDAS Imagine. Estos archivos tienen un tamaño de píxel de 30m y fueron captadas entre los meses enero y febrero de los años señalados. La poca nubosidad y calidad de las imágenes hizo innecesaria la aplicación de algún tipo de corrección. El área mínima de mapeo fue de 2 * 2 píxeles (0,36ha), como ha sido sugerido para estas imágenes (Grinand et al., 2013).
Para mejorar la clasificación supervisada de la imagen de 1997 se usaron fotografías aéreas (1997-1998) no georreferenciadas del proyecto Terra (Centro Nacional de Información Geoambiental, 2018) mediante la identificación en ellas de puntos de referencia. La clasificación supervisada de la imagen del 2017 se apoyó en imágenes Bing de alta resolución y disponibles mediante la herramienta ArcBruTile del programa de cómputo ArGIS. Adicionalmente, se verificó en campo la cobertura actual de la tierra. Las categorías de cobertura identificadas fueron: bosque, cuerpo de agua, plantación forestal, pasto, cultivo, infraestructura, urbano y terreno descubierto (Cuadro 1).
CUADRO 1: Categorías de cobertura de la tierra consideradas
| Categoría | Descripción |
| Bosque | Bosque permanente y deciduo, desde etapas preliminares de sucesión hasta estadios avanzados. |
| Cuerpo de agua | Cuerpos de agua estacionarios o en movimiento, con poca o mucha intervención humana en su génesis. |
| Plantación forestal | Área dedicada al cultivo de árboles maderables. Para el área de estudio domina la especie Tectona grandis (teca). |
| Pasto | Áreas con gramíneas que pueden incluir árboles dispersos y utilizarse para la alimentación de ganado bovino. |
| Cultivo | Áreas dedicadas al cultivo agrícola permanente o estacional. |
| Infraestructura | Áreas ocupadas por paneles solares para la generación de energía eléctrica. |
| Urbano | Territorio ocupado por viviendas y comercio. |
| Terreno descubierto | Área desprovista de cobertura vegetal, con suelo en roca, lastre o concreto. |
La confiabilidad de la clasificación supervisada de la imagen del 2017 se evaluó mediante una matriz de confusión. Esta valora los registros de cobertura tomados en campo con los resultados de la clasificación (Cuadro 2). La confiabilidad se obtiene como el porcentaje de los aciertos (Fernández, Recio, & Ruiz, 2003; François, Reyes, & Pérez, 2003; Chuvieco, 2010) y para este estudio fue de 87,8%, la cual es considerada aceptable y alta (François et al., 2003; Valdez-Lazalde, Aguirre-Salado, & Ángeles-Pérez, 2011).
CUADRO 2: Matriz de confusión para la clasificación supervisada de la imagen del 2017
| Cobertura | B | CA | PF | P | C | I | U | TD | Total |
| B | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
| CA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PF | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| P | - | - | - | 27 | 4 | - | - | - | 31 |
| C | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 1 | 15 |
| I | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| U | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| TD | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 6 |
| Confiabilidad, acierto total: 87,8% | 82 | - | |||||||
Nota. Coberturas de la tierra, B: bosque, CA: cuerpo de agua, PF: plantación forestal, P: pasto, C: cultivo, I: Infraestructura, U: urbano, TD: terreno descubierto. Los números en la diagonal corresponden a aciertos según registros tomados en el sitio de estudio en cuanto a cobertura de la tierra.
Con el propósito de comparar la permanencia de la cobertura natural a mayor y menor cercanía de las dos propuestas de conectividad, el área de análisis a ambos lados de éstas (1,5km de ancho) fue dividida en tres bandas paralelas de 500m. De esta forma se establecieron las siguientes bandas de análisis a ambos lados de las dos propuestas: banda 1 (0-500m), banda 2 (500-1 000m) y banda 3 (1 000-1 500m).
La permanencia de la cobertura natural en las dos propuestas de conectividad fue determinada con el Modelador de Cambio en el Terreno (mejor conocido en inglés como Land Change Modeler) del programa de cómputo IDRISI. Los cálculos de área de las distintas categorías de cobertura de la tierra se realizaron con el programa ArcGIS.
En el área de análisis establecida para las dos propuestas de conectividad (1,5Km de ancho a ambos lados de estas) se calcularon los siguientes indicadores de fragmentación del bosque: número de fragmentos, tamaño medio de estos con su desviación estándar y distancia mínima promedio entre ellos (Reyes, Morera, & Reyes, 2017). Estos indicadores se obtuvieron con ayuda de los programas de cómputo ArcGIS 10.1, Fragstats 4.2 y SPSS Statistics 21.0. Además, se calculó el índice de fragmentación (IF) propuesto por Vargas (2008) y ajustado por Morera y Sandoval (2018). Mayores valores de este índice señalarán un paisaje más fragmentado, sea por un aumento en el número de fragmentos o por la mayor distancia entre estos.
IF = SPTA * 100
Sm (ΣNm/Dm)
IF: Índice de fragmentación.
SPTA: Superficie total del área.
Sm: Superficie de los fragmentos.
Nm: Número total de fragmentos.
Dm: Distancia entre fragmentos medida desde el centro de estos.
Para los fragmentos de bosque que se extendían más allá del área de análisis de cada propuesta de conectividad se tuvo el siguiente criterio de decisión: si más del 50% de la extensión del fragmento se encontraba en dicha área fue incluido en el análisis y sin que esta última lo dividiera. Este criterio tuvo como propósito enfocarse en la extensión real de los fragmentos.
Ética, conflicto de intereses y declaración de financiamiento: los autores declaran haber cumplido con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en el manuscrito; que no hay conflictos de interés de ningún tipo, y que todas las fuentes financieras se detallan plena y claramente en la sección de agradecimientos. Asimismo, están de acuerdo con la versión editada final del documento. El respectivo documento legal firmado se encuentra en los archivos de la revista.
RESULTADOS
En 1997 y el 2017, el pasto fue la cobertura de mayor extensión en la ruta de conectividad oficial mientras que el bosque en la ruta alterna (Fig. 2). En 1997, se identificaba en la ruta oficial una matriz dominada por pasto con cobertura boscosa dispersa mientras que en la ruta alterna un escenario similar pero con un área de cultivos agrícolas que separaba sectores con concentración de bosque hacia el norte y el sur. Para el 2017 son más evidentes los sectores que concentran cobertura boscosa, particularmente hacia el noreste de las dos propuestas de conectividad (Apéndice Fig. A).
Aunque la interrupción de la conectividad estructural en la ruta oficial no es tan extensa como en la alterna, también está presente. La ruta oficial es interrumpida tanto por pasto como por las áreas urbanas de Bagaces y La Fortuna (Apéndice Fig. A).
Tanto en 1997 como en el 2017 hubo una disminución del área de bosque desde la banda más cercana hacia la más distante de cada propuesta de conectividad. La excepción ocurrió de la segunda a la tercera banda en la ruta oficial. Sin embargo, en esa ruta sí se presentó una disminución del área boscosa de la primera a la segunda banda en ambos años. La reducción en la extensión del bosque de la primera a la segunda banda fue más marcada en la ruta alterna para los dos años (Fig. 3).
Las dos propuestas de conectividad presentaron un aumento en el área ocupada por bosque entre 1997 y 2017 (Fig. 2). Para la ruta oficial, el incremento fue de 252ha (5%) aproximadamente mientras que para la ruta alterna 703ha (9%). Este aumento en el área boscosa también se refleja en las bandas paralelas a las propuestas (Fig. 3). El incremento del área con bosque en ambas propuestas ocurrió a expensas de terreno cubierto por pasto (Fig. 4). También se encontró que alrededor de 84ha de cobertura boscosa se perdieron en la ruta oficial como consecuencia del crecimiento urbano en tanto que en la ruta alterna aproximadamente 261ha de bosque a expensas de cultivo agrícola (Fig. 4).
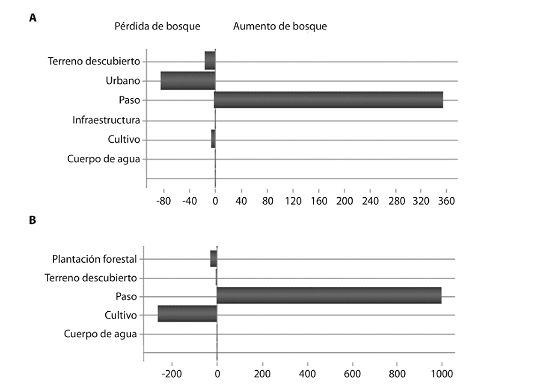
Fig. 4 Pérdidas y aumentos (en ha) de área boscosa explicados por distintas coberturas de la tierra en las dos propuestas de conectividad. a) ruta oficial, b) ruta alterna.
En cualquiera de las bandas consideradas, la permanencia de la cobertura boscosa fue mayor en la ruta alterna que en la oficial. El incremento de área ocupada por bosque fue también superior en cualquiera de las bandas de la ruta alterna (Cuadro 3). En la ruta oficial, el aumento de área boscosa estuvo concentrado hacia el norte mientas que las pérdidas son más notorias hacia el sur. Las pérdidas en la ruta alterna son igualmente más evidentes hacia el sur aunque también existió concentración de ganancias en ese sector (Apéndice Fig. B).
CUADRO 3: Área de bosque perdida, ganada y permanente en las tres bandas paralelas a las dos propuestas de conectividad
| Bandas de análisis | Área de bosque (ha) | |||||
| Ruta oficial | Ruta alterna | |||||
| Reducción | Incremento | Permanencia | Reducción | Incremento | Permanencia | |
| Banda 1 | 457 | 583 | (72%)* | 429 | 639 | (85%) |
| Banda 2 | 449 | 518 | (69%) | 381 | 630 | (84%) |
| Banda 3 | 456 | 513 | (70%) | 383 | 626 | (82%) |
Nota. * Porcentajes con respecto al área de bosque en 1997.
Los resultados obtenidos con los indicadores de fragmentación también reflejan un aumento en la concentración del bosque en sectores de ambas propuestas de conectividad. En las dos ocurrió una reducción en el número de fragmentos de bosque entre 1997 y 2017. Además, el tamaño medio de estos se amplió, al igual que la distancia mínima promedio entre ellos. Consecuente con esto último, de un año a otro el índice de fragmentación se incrementó en ambas propuestas de conectividad (Cuadro 4).
CUADRO 4: Tamaño medio de fragmentos de bosque, distancia mínima promedio entre estos e índice de fragmentación en las dos propuestas de conectividad
| Indicador | Ruta oficial | Ruta alterna | ||
| 1997 | 2017 | 1997 | 2017 | |
| Número de fragmentos | 365 | 296 | 318 | 260 |
| Tamaño medio fragmentos (ha) | 11 (±74) | 14 (±68) | 20 (±179) | 26 (±164) |
| DMP* entre fragmentos (m) | 70 (±45) | 83 (±56) | 85 (±120) | 109 (±158) |
| Índice de fragmentación | 51 | 76 | 72 | 106 |
Nota. ± Desviación estándar; * DMP: Distancia mínima promedio.
DISCUSIÓN
La mayor extensión y permanencia del bosque en la ruta alterna destaca el valor de las zonas ribereñas como rutas de conectividad entre áreas silvestres protegidas. Es bien conocido que el bosque como cobertura natural facilita la conectividad (Martensen, Pimentel, & Metzger, 2008; Haddad et al., 2015). También debe destacarse que la persistencia de la cobertura natural en rutas de conectividad es requisito para mantener en el largo plazo la comunicación entre áreas protegidas, de manera que se favorezca la conservación de diversidad biológica (Ramos & Finegan, 2004; Piquer-Rodríguez, Kuemmerle, Alcaraz-Segura, Zurita-Milla, & Cabello, 2012). A esto se suma que cuando las zonas ribereñas son intersecadas por la red vial, los puentes involucrados pueden funcionar como paso subterráneo para la vida silvestre (Jackson & Griffin, 2000). Además, estas zonas cuentan en Costa Rica con cierto grado de protección otorgado por la Ley Forestal en su artículo 33.
A partir de los hallazgos del presente estudio, es razonable proponer que las zonas ribereñas constituyan también rutas oficiales de conectividad y de esa manera aumentar la probabilidad de que las áreas silvestres protegidas involucradas se mantengan comunicadas. Otros autores ya han destacado el valor de estas zonas como rutas de conectividad (Gurrutxaga & Lozano, 2007; García & Abad, 2014). Sin embargo, los resultados obtenidos también develan la necesidad de recuperar la conectividad estructural en determinados sectores tanto de la ruta oficial como de las zonas ribereñas.
La interrupción de la conectividad estructural que ocurre en la ruta oficial por áreas urbanas está reconocida en la literatura como una de las limitantes principales para dicha conectividad (Matteucci, 2010). En algunos trabajos estas áreas han llegado a ser denominadas barreras para la conectividad (McRae, Hall, Beier, & Theobald, 2012). Hasta el momento, el desarrollo de conectividad estructural en sitios urbanos es un campo de investigación en etapas iniciales (LaPoint, Balkenhol, Hale, Sadler, & van der Ree, 2015), por lo que en el corto plazo resulta válido proponer que en el área de estudio se modifique la trayectoria de la ruta oficial para que se distancie lo más posible de los poblados Bagaces y La Fortuna.
En el caso de la ruta alterna, también es conocido que la agricultura interrumpe la conectividad estructural (Matteucci, 2010) pero en comparación con la urbanización se dispone de más soluciones para recuperar dicha conectividad en terrenos agrícolas. La instauración de cercas vivas o la incorporación de cobertura arbórea son algunas acciones que han funcionado para restablecer la conectividad en áreas dedicadas a agricultura (De la Ossa-Lacayo, 2013; Sanfiorenzo, DeClerck, Benjamin, & Velásquez, 2011). En el sector agrícola de la ruta alterna, las acciones pueden iniciarse en el área de protección de ríos que dicta la Ley Forestal de Costa Rica, de manera que se cuente con respaldo normativo.
En el área de estudio resulta positivo para la conectividad el incremento de cobertura boscosa en terreno previamente ocupado por pasto y esto ha sido registrado en toda la provincia Guanacaste (Tapia, 2016). Sin embargo, el hallazgo de este estudio en cuanto a la concentración de la cobertura boscosa en sectores distantes entre sí respalda la siguiente conclusión para los esfuerzos de conservación de biodiversidad: la recuperación del bosque debe estar estratégicamente dirigida para que propicie la conectividad entre áreas silvestres protegidas, disminuyendo la distancia entre fragmentos boscosos. Autores como Volk, Gattringer, Otte y Harvolk-Schöning (2018) han planteado que la mejora en la conectividad funcione como un indicador del éxito de los programas de restauración de cobertura vegetal en determinado territorio.
La interrupción de la conectividad estructural en las dos propuestas analizadas amenaza la conservación de biodiversidad. Uno de los factores que puede incidir en la fragmentación encontrada es que ni siquiera las rutas oficiales de conectividad están protegidas como tales en la normativa costarricense. Sin embargo, se ha determinado que la normativa para conservación aporta poco a la preservación del bosque en Guanacaste (Calvo-Alvarado, McLennan, Sánchez-Azofeifa, & Garvin, 2009) y este constituye la cobertura natural principal para favorecer la conectividad en el área de estudio.
La recuperación del bosque en la región guanacasteca requiere no solo de políticas de conservación sino también de cambios en factores socioeconómicos, como por ejemplo nuevas oportunidades de empleo diferentes de las brindadas por el sector agrícola o ganadero (Calvo-Alvarado et al., 2009). Será estratégico que los esfuerzos para recuperar y mantener el bosque en Guanacaste prioricen las áreas con más potencial para lograr resultados (Calvo-Alvarado et al., 2009). Considerando los hallazgos del presente estudio, dichos esfuerzos en ambas propuestas de conectividad estructural pueden enfocarse en el área más próxima a estas ya que fue allí donde se encontró mayor permanencia del bosque. Además, prioritario en las dos propuestas sería iniciar en su sector sur donde se localizaron más pérdidas de cobertura boscosa.












 uBio
uBio