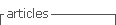Primero fue el ruido. Solo sonidos confusos y violentos; no sabía qué ocurría ni qué era ni quién era yo, tampoco dónde estaba. Poco después sabría que estaba en el interior de mi madre, y así me enteraría de que yo era un orco, pero daba igual, no tenía idea de qué era un orco ni lo que hacía.
Vi la primera luz (o mejor dicho, la oscuridad) en una cueva húmeda y estrecha y fui arrojado entre unos cueros peludos y malolientes sin delicadeza alguna. Pasada la agitación del parto y el trauma del cambio de hábitat, me percaté de que los sonidos que escuché antes eran gruñidos, alaridos y maldiciones de todos los que moraban en el lugar. Todos pasaban y me echaban una ojeada desdeñosa; algunos me revisaban la boca y jalaban mis brazos y piernas como verificando mi estado. Aquello no me agradaba y le fui tomando tirria a esos estúpidos seres deformes de caminar maltrecho y torpe; cada vez que los veía acercárse los recibía con gruñidos y, al ir creciendo, con mordiscos y escupitajos; era lo único que sabía hacer con cierta precisión y lo entendí rápido.
También aprendí pronto a recibir y dar golpes. La lucha diaria por la comida era dura pues había mucha competencia. Toda la camada, que era abundante porque la especie prosperaba en ese tiempo, parecía querer ser engordada y desarrollada rápidamente por los mayores y más avezados líderes.
También se nos vigilaba y cuidaba cuando nos internábamos en las oscuridades del bosque. Allí habitaban grandes arañas en los árboles; ahí tejían sus redes para atrapar presas que, frecuentemente, eran cachorros orcos u orcos pequeños débiles o distraídos que se enredaban y eran convertidos en capullos e iban a parar a las alacenas de los arácnidos. Nuestra infancia no estaba exenta de peligros; infancia breve además, debo decirlo.
Recuerdo el día que recibí de mi madre mi nombre. Un cazador llegó con algunas liebres y otros animales, los despellejó y nos arrojó al suelo carne y vísceras. Todos los pequeños cachorros hambrientos nos abalanzamos por el alimento. En la disputa, abofeteé con fiereza a otro que me arrebataba una piernita y recibí un seco puntapié en la barriga, ¡Haug!, me quejé, y de la tosca boca de mi madre brotaron unos gruñidos que no había escuchado jamás, eran diferentes, parecía disfrutar de ellos. Eran risas, nunca las volví a escuchar de ella… pero he aquí mi nombre: Haug, orco del Bosque Negro, cerca de Dol Guldur; por cierto, el crío con el cual peleé también recibió su nombre ese día; “Plaf”. Plaf y yo crecimos juntos por necesidad pues nos desagradábamos mutuamente y las peleas constantes en las que nos enfrascábamos nos hacían destacar de entre todos. Notoria era también la destreza que íbamos logrando y, nuestra fuerza, lograda a golpes, no pasaron inadvertidas para Grishnákh, jefe de la manada y de las hordas de la región. Un día fuimos tomados con brusquedad por varios soldados orcos y conducidos ante el jefe, y sin importar que éramos casi cachorros', se nos integró a las hordas guerreras a recibir entrenamiento. Así, día a día, semana tras semana, fuimos sometidos a la rigurosa rutina de los ejércitos del Señor Oscuro, del que apenas sabíamos algo.
Plaf y yo seguíamos siendo enemigos íntimos y habíamos sido colocados en la misma tropa, pues, para diversión de los jefes orcos, aun nos odiábamos. Premeditadamente, en algunas ocasiones se nos entregaba una escasa ración de comida, conocedores de nuestras famosas peleas y la fiereza con la que nos entregábamos a ellas. A veces creo que la comida solo era un pretexto para rompernos los dientes.
Pero el extenuante ritmo del ejército tenía sus recompensas; justo después de esas golpizas, los capitanes complacidos nos premiaban con grandes raciones de carne fresca de jabalíes o ciervos, y no con la carne a menudo putrefacta o seca del resto de la tropa. Entendimos también que, a mayor golpiza mayor ración, pero que acabar con el enemigo era acabar con las recompensas; se había creado así una violenta y sangrienta complicidad para satisfacción de los jefes y envidia del resto de jóvenes soldados de la horda.
Eran temidas por todos las frecuentes excursiones y patrullajes por bosques, ríos y montañas, cavernas y llanuras; eran largas, agotadoras y devastadoras para la resistencia del maltrecho cuerpo, además de peligrosas.
La instrucción era constante: indicaciones sobre cómo olfatear, cómo moverse de noche, arrastrarse o permanecer quieto y callado; se nos detallaban y repetían constantemente, acompañadas de golpes de vara o látigo. Los escasos descansos los aprovechábamos principalmente en alimentarnos, beber y curar nuestras heridas, si bien insignificantes, eran molestas y propensas a las infecciones dadas las nulas condiciones de limpieza. Nuestra piel, negra de por sí, cargaba con costras de mugre en algunas zonas; en otras, sangre, lodo y sudor iban formando una capa grasienta y hedionda que, por formarse poco a poco, daba tiempo a las sensibles narices de acostumbrarse al fétido olor que siempre nos acompañaría, porque tal era nuestro odio al agua que jamás nos bañábamos y, si acaso esta nos tocaba, sería por no poder escapar de la lluvia, y, cuando así sucedía, al secarnos el olor era como de una manada de wargos mojados. A esto había que agregar que muchas veces las provisiones que cargábamos se pudrían por los largos días de llevarlas sobre nuestras espaldas y, al ser devoradas en ese estado, la peste salía por los poros y los hocicos.
Karina Cedeño Nombre de la obra: Fantasía con Tolkien Técnica: pintura acrílica
En una de esas incursiones, lo recuerdo bien, explorando las profundas cavernas de las Montañas Nubladas, nos perdimos Plaf, otro joven orco y yo, en los rocosos laberintos subterráneos. La inexperiencia nos hizo equivocar el rumbo y fuimos a dar a un lago oscuro. Gritamos por un rato y al no obtener respuesta decidimos descansar unos momentos para pensar mejor qué hacer.
El profundo silencio de pronto se vio roto por un acechante chapoteo en el agua, pero no vimos nada; después un siseo apenas perceptible para el oído, pero que nos erizó la piel, nos hizo ponernos alerta y en guardia, mas no vimos nada. Acordamos dejar rápido el lugar y a los pocos minutos de ponernos en marcha volvimos a escuchar aquella voz sibilante a nuestra espalda… “Sssí tesssoro, comida para nosssotros”, pero no vimos nada. Empezó a desesperarnos el no hallar la salida y el silbido amenazante que parecía seguirnos los pasos; de pronto, el joven orco se vio derribado; miramos asustados y desconcertados al ver cómo tomaba desesperado su cuello; lo vimos recibir un golpe invisible y sangrar copiosamente retorciéndose hasta que su cuello tronó siniestramente y se quedó quieto. Después, el “fantasma” lo arrastró lentamente, mas no supimos cómo había sucedido aquello.
Creo que fueron dos aterrorizantes días en aquellas oscuridades, pero por fin Plaf y yo dimos con la salida; exhaustos y hambrientos, pero aliviados, empezamos la búsqueda de la tropa o el campamento. Luego de los azotes que recibimos por extraviarnos y perder al tercer compañero, se nos ordenó explicar detalladamente los sucesos en aquella caverna. Esto causó gran interés a los capitanes y a los jefes más altos y por varios días se deliberó sobre nosotros. Se rumoró entonces en el campamento que venía un gran jefe proveniente de la mismísima torre de Barad Dur en Mordor. Todos temíamos escuchar ese nombre y más aún recibir entre nosotros a un sirviente cercano del Gran Ojo.
Para entonces los reclutas ya habíamos sido instruidos sobre nuestras obligaciones hacia aquel a quien debíamos nuestra obediencia y la esclavitud: Sauron, el terrible Señor Oscuro.
Algo se preparaba en Mordor en aquellos días; algo grave, de grandes dimensiones. Espías iban y venían por toda la Tierra Media, mensajeros y soldados de hombres también; incluso se capturaban a varias especies como wargos o trolls. A nosotros por supuesto se nos paseaba por todos los territorios del Señor Oscuro y más allá, incursionando en lugares hostiles. Así conocí Gondor, Ithilien, Montañas Nubladas, Vados del Isen y más sitios. Pero también conocí otras razas, propias y ajenas a Sauron.
Las jornadas de trabajo incluían la recolección y tala de árboles para distintas aplicaciones, sobre todo militares; continuamente era destinado a la confección de lanzas, arcos y flechas, así como al trenzado de cuerdas, en las cuales yo era hábil y tenaz, tanto como para trepar, seleccionar y fabricar, al igual que Plaf, que nunca se dejaba de mí y no se permitía quedarse atrás. Grishnákh, el jefe, siempre en busca de agradar a sus generales, nos exigía lo mejor de nuestras obras para los más destacados guerreros de los campos de Mordor, leyendarios por su brutalidad y eficacia en combate.
Alternábamos nuestras labores de armeros con el entrenamiento de espionaje y el marcial; según alcanzábamos mejor desempeño, las misiones se hacían más frecuentes. En esa ocasión se nos envió de avanzada a Plaf, otros dos soldados y a mí en la región de Lorien, más próxima al Bosque Negro. Caminábamos entre los árboles; ya oscurecía cuando una luminosidad tenue, a unos metros adelante, nos hizo agazaparnos. Nos acercamos arrastrándonos y, ocultos en la maleza, vimos en aquel claro algo diferente.
Unos seres altos y esbeltos, que parecían despedir de sus cuerpos una luz azulosa, bailaban en la tarde. Esa luz nos producía una mezcla de atracción y repulsión. Las que seguramente serían sus hembras se movían como flotando sobre la hierba de un lado a otro mientras los hombres las miraban regocijados. No sabíamos qué o quiénes eran esas cosas. “Son elfos” dijo uno de los jóvenes orcos. Desconocía esa información; solo teníamos datos primarios, como que eran enemigos acérrimos de Sauron, sanguinarios y despiadados. “Capturemos una” dije obviamente refiriéndome a las hembras, pero el orco con la cabeza me hizo notar las lanzas, los arcos y las largas espadas colgadas en la cintura y la espalda de todos ellos. “Nos aventajan en número, -dijo- terminaríamos desperdigados en pedazos por todo el bosque. ¡Vayámonos!”-. Así, reptando, nos alejamos de nuestro primer encuentro con uno de los enemigos del Gran Ojo.
Un día un gran alboroto nos hizo salir de las tiendas. Los exploradores en turno habían capturado a un par de guerreros elfos, muy apreciados para el entrenamiento. Fueron provistos con espadas de madera al igual que todos nosotros. Los rodeamos uno a uno y fuimos enfrentados a ellos. Era mi turno; me paré decidido e intrigado por su actitud; su semblante no reflejaba expresión alguna; salvo la frente altiva y la mirada desafiante y segura, nada decía su cara sobre su estado de ánimo. Debo confesar que me atemorizó por un momento lo majestuoso de su apostura, la fuerza que se adivinaba bajo su esbeltez y la facilidad con que había noqueado a los orcos anteriores. Pero cuando mi mirada se encontró con la de Plaf, burlona y retadora, resoplé y acometí con ira; pero una y otra vez fui esquivado, lanzado, golpeado, pateado, incluso abofeteado, y fui de la mirada desdeñosa del elfo a la compasiva, hasta llegar a la de cierta admiración, pues nunca retrocedí ni dejé de atacar; solo exhausto y maltrecho tuve que ceder mi lugar a otro. Pero mi recompensa no tardó; Plaf no duró más de dos minutos antes de caer inconsciente, con el hocico destrozado de un puñetazo y la cara cruzada por un espadazo de madera. Dos días estuve tumbado con fiebre por el cansancio y la golpiza; pero se me ordenó levantarme para presenciar las ejecuciones de los prisioneros, quienes, con paso maltrecho pero sin perder su digna pinta, se dejaron colocar en un tocón. Su aspecto impresionaba; estaban despellejados en muchas partes del cuerpo y les faltaban algunos de sus dedos, a uno de ellos incluso la mano completa; cubiertos de verdugones y sangre, la cara tumefacta, los ojos cerrados de hinchazón y su ropa estaba desgarrada. Se les forzó a arrodillarse y, antes de recibir el golpe del hacha gritaron ¡A Elbereth Gilthoniel! Sus cabezas fueron puestas en una pica en el sendero de entrada al campamento y sus cuerpos, bueno, pues… los devoramos gustosamente en una fiesta orca en la noche.
Una gran hoguera en el centro del campamento iluminaba las grotescas danzas y torpes contorsiones sin nada que ver con la delicada y grácil versión que vi antes en las mujeres elfo. Se coreaba el nombre de Sauron, pero no con alegría sino con temor; se levantaban vasos y odres del amargo licor de raíces para brindar, los cuchillos tajaban carne de las víctimas del día y la tendían sobre las brasas mientras se disputaban torneos de espada y arco o de simples puñetazos y patadas. Los premios: las armas y pertenencias de los prisioneros, comer y beber sin control e incluso acoplarse con las hembras con el placer del instinto carnal y violento desatado. Comer y beber hasta el vómito, la inconsciencia y hasta la muerte por indigestión. Se consumió la noche como las brasas; las cenizas se las llevó el viento del amanecer; los huesos de los elfos se los llevaron los lobos y los cuervos. Al medio día y a hurtadillas arranqué un diente de la cabeza del elfo que me golpeó, lo colgué de mi cuello con una tira de cuero de jabalí y me juré jamás dejarme ser tocado por uno de ellos.
Los días transcurrían dura y vertiginosamente en la vida de los orcos; los movimientos militares a gran escala se volvían frecuentes así como las selecciones de soldados y su colocación estratégica según sus aptitudes; por supuesto el entrenamiento se recrudecía, las incursiones aumentaban y las fraguas trabajaban a marchas forzadas. Un día martilleaba con fuerza forjando una espada cuando de pronto se quebró, yendo a parar un fragmento caliente a la espalda de Plaf, quien dio un furioso alarido de dolor y se volvió hacia el culpable. Al darse cuenta de que era yo se acrecentó su ira y arremetió contra mí con la espada que él forjaba; apenas tuve tiempo de defenderme con el trozo que quedaba de la mía, los demás orcos gritaban azuzándonos a matarnos y ello nos enardecía más. Él hizo valer rápidamente la ventaja que le daba una espada completa; me derribó y se preparó para acabarme, dejó caer el tajo pesadamente sobre mi, cerré los ojos, pero la espada fue detenida por una poderosa mano que sin problemas la tomó por la hoja, la arrebató y la arrojó lejos. Todos nos congelamos. Ante nosotros se erguía la siniestra y poderosa silueta de uno de los nueve; un Nazgul. Luego, con voz cavernosa le ordenó al jefe nos enviara a ambos inmediatamente a los campos de Mordor.
Creo que fue la fiereza con la que combatíamos por el odio que nos profesábamos lo que llamó la atención del Nazgul. Nuevamente esa enemistad cambiaba nuestro destino, pero había una razón más para ser llevados a Barad Dur, pronto lo sabríamos. Así, marchamos durante varios días casi sin descanso y pasando por varios puestos de revisión hasta ver por fin la imponente puerta negra y las infames torres de los dientes ante nosotros.
A lo lejos, entre las torres se divisaba la torre de Barad Dur sobrevolada por criaturas aladas que me recordaron los murciélagos de las grutas descubiertas durante nuestro extravío; y más allá se elevaba el Monte del Destino cuyo pico siempre en llamas humeaba sin descanso, extendiendo una larga oscuridad por todo el valle, salpicado por las luces de las fogatas de los ejércitos que por doquier se agrupaban y alistaban miles y miles de orcos de varios tipos; jamás pensé que existieran ni que fueran tan numerosos.
A diferencia de los orcos del exterior, estos se hallaban muy bien equipados, con gruesas espadas y escudos de metal y armaduras o cotas de malla y yelmos que por sí mismos eran un arma; mazas, arcos, lanzas, catapultas y toda suerte de artilugios de guerra eran fabricados y almacenados allí, y yo esperaba ser asignado a cualquiera de esas labores, mas no fue así, nos llevaron directamente a la torre.
Atravesamos las puertas de hierro y los múltiples puestos de control fuertemente custodiados. Al llegar a un gran salón iluminado intensamente con antorchas se nos ató de manos y nos vendaron los ojos con gruesas correas de cuero, de tal manera que era imposible ver algo, salvo un casi imperceptible halo de luz por una leve rendija a la altura de las mejillas. Caminamos, luego comenzamos a subir unas escaleras que parecían no terminar nunca; por momentos nos llevaban casi cargando para acelerar la marcha; a los costados se escuchaban quejidos y lamentos, ruidos de cadenas y grilletes y el ambiente se espesaba. Llegamos, se abrió otra puerta que, por su sonido, imaginé sería enorme y tremendamente pesada y un viento fétido y helado nos golpeó la cara; nunca me sentí tan indefenso y tan pequeño. Sonó entonces una voz aterradora que parecía envolvernos y provenir de todos lados y al mismo tiempo de ninguno; es decir, como si no fuera de este mundo, pero tan real que todo se cimbraba en el lugar y sentíamos temblar el suelo bajo nuestros pies y rechinar hierro y maderamen cada que la voz tronaba.
Nos ordenó contar a detalle los acontecimientos en las cavernas de las Montañas Nubladas cuando nos perdimos. Conforme lo relatábamos su voz se tornaba febril, denotaba una ansiosa avidez y constantemente nos hacía repasar la historia concienzudamente. Por la rendija que solo me dejaba ver el resplandor reflejado en el suelo me percaté de cómo la rojiza luminosidad en el lugar se intensificaba notablemente cuando mencionábamos algo de particular interés para quien, estaba seguro, era Sauron; parecía como si se arrojara aceite a una hoguera por la forma como se escuchaba arder el aire alrededor del salón, si se avivaba la curiosidad del Señor Oscuro y no parecía ser saciada pronto. Pareció una eternidad pero al fin terminó. Se nos ordenó quedarnos en Mordor y estar disponibles para salir en cualquier momento; quedamos bajo las órdenes de Gothmog, un legendario servidor de Sauron que a su vez estaba bajo el mando del rey brujo de Angmar; así que habíamos arribado a la instancia más alta de los ejércitos del Señor Oscuro, próximo amo absoluto de la Tierra Media.
Pasado el susto del angustioso encuentro fuimos alimentados abundantemente en las bodegas y cocinas de la torre, privilegio solo de los más altos, pues afuera se racionaba todo previendo la escasez durante la guerra. Era común devorar a los prisioneros y esclavos muertos, incluso a otros orcos sobre todo los ancianos y los enfermos, pues no producían y eran una carga costosa e innecesaria.
Hice de todo en aquel tiempo turbulento: armero, espía, vigía y, durante los castigos, hasta de criador de alimañas; también fui enviado a saltear caminos y saquear aldeas, pero una región en particular nos costó muchos intentos y muchas vidas.
La región conocida como La Comarca nos representó una orden permanente pero imposible de cumplir, siempre estaba resguardada por los montaraces que no perdonaban, eran imperceptibles a simple vista y aparecían de repente cual fantasmas, nos arrasaban e igual desaparecían; jamás lográbamos evadirlos o pasar sin que nos vieran. Pero tantos fracasos en la zona no tenían conformes a los jefes y se nos envió a una nueva incursión pese a los consejeros militares que sugerían no sacrificar fuerzas. No les importó, solo éramos números para ellos y la frustración los cegaba. Gothmog dispuso una fuerza al mando de Ufthak, un experimentado capitán.
Partimos de noche, sin antorchas, arrastrándonos palmo a palmo y no fue suficiente. Se escucharon unos graznidos de árbol en árbol, nos quedamos expectantes; de súbito, de la espesura los montaraces surgieron, fugaces y oscuros, solo distinguibles por el brillo de las espadas, cercenando, atravesando, decapitando, y aunque los aventajábamos en número rápidamente nos emparejaron.
Había taponado el pinchazo en mi pierna con un jirón de trapo pero no me alcanzaba la herida en la espalda y el golpe en la cabeza me la hinchó tanto que no podía sacarme el yelmo; la sentía adormecerse y acercarme peligrosamente al desmayo. Con todo, me alcanzó la fuerza para regresar. La versión de la batalla de mi parte no favoreció en nada al capitán Ufthak y la contradecía por completo; sobre todo en lo que se refería a su salvación. Gothmog enfurecido le perdonó la vida solo por su experiencia, pero lo destinó a la puerta de atrás en la torre de Cirith Ungol, lugar temido por razones que ponían los pelos de punta a los orcos: era un puesto de vigía en la cordillera de Ephel Dúath o Montañas de las Sombras, que tenía realmente poca actividad pero de gran peligro, curiosamente no causado por enemigos del amo Sauron.
Otra de las misiones era acechar las migraciones de los elfos a los Puertos Grises. Al principio para asaltarlos, pero por el peligro que representaban y la poca ganancia a conseguir, puesto que no cargaban con mucho e iban bien custodiados, se cambió la orden por la del espionaje. Mucho interesaban al Señor Oscuro las actividades de los elfos de aquellos días; se creía que viajaban a las Tierras Imperecederas por refuerzos. Un enorme miedo, casi pánico, le causaba la posibilidad de un nuevo regreso de los Valar, como aquella donde fue definitivamente vencido Morgoth, el primer Señor Oscuro, antaño su amo. Pronto se dio cuenta de que el nuevo éxodo obedecía a la creencia de los elfos del fin de la Era de los Primeros Nacidos, lo cual equivalía al inicio de la Era de los Hombres. Por tal motivo, el Gran Ojo volvió su mirada y sus oídos prestaron atención a un insistente rumor arrancado a punta de tormento a los prisioneros en Barad Dur y en las mazmorras de Isengard sobre la aparición de un heredero al trono de Gondor, el retorno de un rey… su nombre, ya lo mencioné: Aragorn.
De todos ellos sobresalía uno que parecía un vendaval a cuyos pies caía cualquiera que se acercaba. Me distraje por un segundo mirando sobre el hombro del guerrero la cobarde huida de Ufthak y recibí una cortada y un golpe en la cabeza que me aturdieron e inmovilizaron por unos instantes, suficientes para darme cuenta de que no quedaba ni uno de mis compañeros con vida. Los montaraces paseaban entre los cadáveres rematando a los moribundos, entonces vi venir hacia mí al majestuoso guerrero; contuve la respiración debajo de mi yelmo. Me pateó pero no me moví, me pinchó con su espada en la pierna, y no hice movimiento alguno. ¡Aragorn¡ le gritaron y se alejó; entreví que algo le fue informado haciéndolo montar en su caballo y, como llegaron, se fueron en silencio; igual que si los hubiera barrido la brisa nocturna. Yo me alejé reptando hacia el lado contrario y así continué toda la noche; cuando estuve seguro de que no me seguían me puse de pie y corrí a avisar a mis superiores.
Esto me significó salir a los caminos con otros encargos; Gothmog sabía que yo conocía físicamente al ya legendario dunedain y esperaba lo localizara e identificara. Fue inútil; desapareció por largo tiempo de aquellos lugares y tras el desastre de la última vez, ya no se incursionaba fácilmente por esos sitios.
Pero la guerra no se detuvo, y después de muchas batallas, la balanza se inclinaba a favor de Mordor. Plaf y yo marchamos a la espalda de Gothmog a Osgiliath para dirigirnos después a los campos de Pelennor donde se esperaba dar el golpe final al sitio de la Ciudad Blanca.
Pero el general, por alguna razón, nos envió después de varios días con un mensaje secreto a Mordor, justo al comenzar el ataque a Minas Tirith. Al parecer, luego de interrogar a un espía rohirrim capturado durante nuestra estancia, algunos planes cambiaron. Gothmog nos salvó la vida sin saberlo, pero no salvó la suya. Más tarde nos enteraríamos de que arribaron los ejércitos de Rohan y de que los corsarios nunca alcanzaron su destino. A lo lejos podíamos ver desde las colinas la humareda negra que se extendía por Pelennor; pensamos que la victoria era un hecho. Nada más lejos de la verdad.
Ya en Barad Dur, habiendo entregado el mensaje, los planes cambiaron nuevamente. Se inició la movilización inmediata de todas las huestes hacia la Puerta de Hierro. Los capitanes se encontraban muy alterados; en el cielo negro de Mordor se miraban patrullando sin descanso a los Nazgul montados en sus criaturas aladas, debido quizá a la irritación reinante. Dos pequeños orcos que un poco antes habían sido sorprendidos intentando escabullirse iniciaron una pelea durante una inspección. Se hizo un alboroto generalizado en el cual vi escurrirse sigilosamente a los culpables; iba a delatarlos pero un golpe de látigo me restalló en el hocico, quise protestar, señalar a los prófugos, pero otro golpe, esta vez en las manos tronó volviéndome a la fila.
Ahora solo esperábamos arracimados ante las Puertas de Hierro a que sucediera algo; y sucedió. Hubo un reto, un llamado al Señor Oscuro a presentarse; más quien se presentó fue otro sirviente portando algunos extraños objetos. Se dirigió a la puerta y ordenó abrirla; los tambores redoblaron y los cuernos sonaron por todo el valle; cuando se abrió, lo primero que pude ver fue la imponente figura del tal Aragorn que, ataviado ahora con el odiado uniforme de Gondor, había cobrado una nueva majestuosidad, como la de un antiguo rey. Encabezaba un peculiar grupo, compuesto por varios representantes de diferentes razas y portando estandartes diversos. Cruzaron un breve diálogo y luego el lugarteniente regresó hecho una furia tras las puertas. Los cuernos y los tambores volvieron a sonar y se abrieron ahora de par en par dejándonos salir como una arrasadora marea. Nos abalanzamos sobre el pequeño ejército apostado allí, a rodearlo, pero a lo lejos en el cielo se dibujaron las siluetas de grandes aves que jamás había visto; las cosas cambiaban para mal.
De pronto, el cielo y la tierra se estremecieron y todos nos congelamos; a la distancia se escuchaban grandes estruendos y explosiones y se veía una gran humareda. Los Nazgul caían desde el aire envueltos en llamas y desintegrándose entre alaridos al igual que muchos de los servidores más connotados de Sauron. Ya no sabíamos qué hacer. Plaf y yo intentamos cruzar desesperadamente la ciénega cuando sentimos una lluvia de flechas a nuestra espalda; casi lo lográbamos, pero un dardo me atravesó la pierna y sentí como una punta en mi espalda se abría paso para salir por mi pecho. Caí dando maromas y pude ver al certero tirador; lo único que me humilló fue ver al elfo de cabellos dorados disparando a los demás orcos que intentaban huir; entonces me desmayé.
No sé cuánto tiempo pasó; abrí los ojos y me topé con la mirada perdida y nublada de Plaf de cuya frente salía una flecha. Parecía tranquilo; seguramente murió contento pensando que caí primero. Me arrastré por horas hacia alguna de las muchas grutas que se hallaban excavadas por aquellos páramos. Nada hallé, todo estaba derrumbado. Recogí de los cadáveres algunas jofainas de licor amargo con el que nos curaban y algunos días comí de mis hermanos de raza, pero todo era inútil, veía venir el final de mis fuerzas acercarse lentamente. Levanté la vista al cielo.
En el principio solo era oscuridad, hoy al final de mis días… también