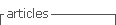1. Introducción
La depresión es una de las principales causas de discapacidad y contribuye de manera importante a la carga global de enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2017), con una prevalencia que ha venido incrementándose en las últimas décadas (Hidaka, 2012). Se espera que para el año 2030 sea la principal causa de carga de enfermedad en el mundo (Mathers et al., 2008). Se le considera un trastorno asociado con la modernidad debido a su estrecha relación con la urbanización, la industrialización, el avance tecnológico, el consumismo y la occidentalización ocurridos en los últimos siglos y acelerados en los últimos cien años (Hidaka, 2012). Así pues, representa un problema importante que requiere la atención inmediata de las autoridades encargadas de establecer políticas de salud pública. No obstante, para que dichas políticas sean eficaces es necesario contar con un conocimiento actualizado tanto de la prevalencia del trastorno en una población particular, como de los factores biológicos que llevan a su desarrollo y que explican, al menos en parte, esas dinámicas.
La depresión es un trastorno multifactorial, es decir, su desarrollo involucra la interacción compleja de numerosos factores genéticos y ambientales, entre los cuales la exposición a estrés es uno de los más relevantes (Ormel et al., 2019; Kendall et al., 2021). En ese sentido, la hipótesis diátesis-estrés de los trastornos neuropsiquiátricos establece que los factores genéticos representan cierta vulnerabilidad inicial, en tanto que la adversidad temprana (i. e., la exposición a situaciones estresantes como el maltrato infantil, la violencia familiar, la pobreza, etc., durante el desarrollo prenatal, la infancia temprana y la adolescencia) la incrementa. Un individuo adulto vulnerable tiene un mayor riesgo de experimentar un episodio depresivo clínico frente a nuevas situaciones estresantes (Kendler et al., 1995).
El objetivo de este ensayo es presentar los datos epidemiológicos más recientes de depresión en Costa Rica y el mundo, así como revisar de manera breve los mecanismos fisiológicos y los factores ambientales involucrados. Se discutirán también algunas estrategias no farmacológicas para la prevención y/o el tratamiento. Aunque existen diferentes tipos de trastornos depresivos con sintomatologías específicas, nos enfocamos en la depresión mayor, debido a que es la forma más frecuente y a que su descripción clínica se ha mantenido inalterada a lo largo de las últimas décadas, lo que facilita recopilar información. Además, nos referiremos al papel de diferentes elementos ambientales, dada su relevancia como agentes inductores de susceptibilidad o detonadores de eventos depresivos, lo cual podría explicar el incremento en la prevalencia del trastorno. Para profundizar en el rol de los aspectos genéticos recomendamos revisiones publicadas recientemente (Ormel et al., 2019; Kendall et al., 2021).
2. Aspectos clínicos de la depresión mayor y otros trastornos depresivos
Según la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American Psychiatric Association, 2014) y la onceava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, 2021), la depresión mayor es un trastorno del estado del ánimo, cuyo diagnóstico requiere cinco o más síntomas presentes en un período de dos semanas. Entre estos, al menos uno debe ser el estado de ánimo deprimido (salvo en niños y adolescentes, en los que suele presentarse irritación en lugar de tristeza) o la pérdida de interés o de placer. Los síntomas secundarios incluyen alteraciones del apetito o del peso, problemas de sueño (insomnio o hipersomnio), agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad y culpa, disminución en la capacidad para pensar o concentrarse, e ideación suicida.
3. Datos epidemiológicos
La depresión es la condición de salud mental más común y una de las principales causas de discapacidad en el mundo (GBD, 2018). Globalmente, se estima que el 4,4 % de la población (más de 300 millones de personas) sufre depresión en alguna de sus formas, con mayor prevalencia en mujeres (5,1 %) que en hombres (3,6 %) (OMS, 2017). Por una parte, un metaanálisis reciente evidenció que el índice depende del parámetro utilizado y estableció una prevalencia puntual a un año y a lo largo de la vida del 12,9 %, 7,2 % y 10,8 %, respectivamente (Lim et al., 2018). Por otra parte, la manifestación del trastorno está profundamente influenciado por factores genéticos y ambientales (ver adelante), lo que explica la variación entre culturas, países y grupos étnicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de depresión mayor global a lo largo de doce meses para el año 2017 fue del 7,1 %; sin embargo, esta difirió entre los grupos étnicos con cifras del 7,9 % en caucásicos, 5,4 % en hispanos y afroamericanos y 4,4 % en asiáticos (NIMH, 2021). Además, algunos estudios han sugerido que la prevalencia de la depresión mayor ha venido incrementando en el último siglo en distintas poblaciones (Hidaka, 2012).
En Costa Rica no existen estudios poblacionales para establecer dicha incidencia. El Ministerio de Salud cuenta con un registro de casos de enfermedades de notificación obligatoria debido a su impacto en la salud pública (Ministerio de Salud, 2021), pero, a causa de limitaciones metodológicas, no permite conocer de forma precisa la prevalencia de la depresión, aunque sí evidencia las dinámicas de los últimos años. De acuerdo con estos datos y utilizando las proyecciones de crecimiento poblacional reportadas por el Centro Centroamericano de Población (CCP) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (INEC, 2021), el porcentaje de casos reportados entre 2014 y 2017 fluctuó entre el 1,08 % y el 1,14 % (51 451 casos en 2014 vs 56 563 en 2017), lo cual evidencia una tendencia a la alza; al mismo tiempo, el trastorno se presentó tres veces más en mujeres que en hombres (0,80 % - 0,84 % en comparación con 0,28 % - 0,30 %). Tal diferencia podría deberse a cinco fenómenos que operan de manera conjunta. En primer lugar, existen diferencias biológicas (e. g., hormonales) en cuanto a los mecanismos involucrados en la depresión (Labaka et al., 2018). En segundo lugar, los hombres costarricenses asisten menos a los servicios de salud, posiblemente por factores culturales en torno a una menor atención al autocuidado (Araya et al., 2020) y esto resulta en una subrepresentación en el número de casos. En tercer lugar, por asuntos de género, los hombres no acostumbran comunicar sus emociones y evitan mostrar signos de tristeza, en consecuencia, el surgimiento de la depresión es distinta en hombres, cuyos síntomas afectivos (e. g., tristeza y anhedonia) suelen ser reemplazados por irritabilidad, hostilidad e ira (APA, 2021). En cuarto lugar, la exposición a elementos ambientales, como el estrés psicosocial, es mayor en mujeres, quienes son objeto de violencia de género, desventajas socioeconómicas, inequidad educativa, laboral y salarial, entre otras (APA, 2021). En quinto lugar, el conocimiento acerca de esta realidad es escaso, porque en la ciencia también existe un sesgo de género. La salud mental de las mujeres ha sido vista a través del cuerpo del hombre (i. e., androcentrismo), lo que llevó a negar las particularidades de las mujeres respecto al desarrollo de enfermedades y patoplastia, la exclusión de ensayos clínicos y a un vacío general de información (Recio-Barbero y Pérez Fernández, 2019).
Por mucho tiempo la depresión fue considerada un trastorno de la edad adulta, en vista de que la mayoría de los diagnósticos se dan alrededor de los 30 años (Kessler et al., 2005). En la actualidad se reconoce como un padecimiento que también afecta a niños y adolescentes. En el caso de niños, se ha estimado una prevalencia del 1 % - 2 %, mientras tanto, en adolescentes entre 15 y 19 años corresponde al 3,3 % (Maughan et al., 2013; OMS, 2017). Aparte, es uno de los padecimientos neuropsiquiátricos más comunes en adultos mayores al afectar un aproximado del 7 % (OMS, 2017); en Costa Rica, un estudio determinó que entre 2005 y 2007, la presencia de síntomas depresivos en adultos mayores tuvo una prevalencia del 12,6 % (Rosero-Bixby et al., 2015). Pese a la discrepancia (que podría deberse a que el estudio evaluó la presencia de síntomas depresivos y no un diagnóstico clínico confirmado), el resultado es consistente con la envergadura del tema en ese grupo etario.
Últimamente se ha discutido que las zonas urbanas representan sitios más estresantes en comparación con las rurales, debido al hacinamiento fruto de la alta densidad poblacional, la mayor presencia de violencia social, los largos tiempos de trasporte durante horas pico, la ausencia de actividad física y acceso a espacios verdes y recreativos, la creciente exposición a contaminantes y la sensación aumentada de aislamiento social en medio de las dinámicas propias de las ciudades, entre otros aspectos (Rojas-Carvajal et al., 2021). Dicha situación se vería reflejada en la cantidad de casos reportados. Lamentablemente, los datos del Ministerio de Salud impiden comparar entre zonas urbanas y rurales, pues presentan la información por provincia. No obstante, en las provincias donde se concentran los focos urbanos más poblados (San José, Alajuela y Heredia), se observa una mayor tasa promedio de casos para el periodo 2014-2017 (1547, 1132 y 1072 por cada 100 000 habitantes, respectivamente). Por el contrario, las provincias periféricas y más rurales evidencian tasas mucho más reducidas (666, 540 y 501 por cada 100 000 habitantes para Cartago, Guanacaste y Limón, respectivamente), salvo Puntarenas (provincia periférica y rural en gran medida), la cual no se ajusta a esta generalización, con una tasa promedio de casos de 1072.
Es importante señalar que en distintos países del mundo la pandemia de COVID-19 desatada en 2020 condujo a un incremento en la demanda por los servicios de salud mental (OMS, 2020) y en el índice de depresión hasta 7 veces estimado para 2017 (Bueno-Notivol et al., 2021). En Costa Rica, datos preliminares de una investigación en curso apuntan a una tendencia similar, con un incremento del 51 % entre las personas que reportaron sintomatología depresiva entre marzo (10 %) y octubre de 2020 (61 %) (Carazo Vargas et al., 2021). Además, un estudio de prevalencia y carga mundial de trastornos depresivos debidos a la pandemia en 204 países, publicado en octubre de 2021, corroboró la subida global de casos y demostró que, en Costa Rica, la cifra fue del 35,2 % en relación con el año 2020 y las mujeres sufrieron principalmente el impacto (COVID-19 Mental Disorders Collaborators, 2021). Encima, ese aumento fue un 7,6 % mayor al estimado global de un 2,6 %, lo que sugiere que dicho estrés ha afectado en gran manera a la población costarricense en contraste con la media global.
Al respecto, entre los factores estresantes relacionados con la emergencia sanitaria se pueden citar el confinamiento obligatorio, la pérdida de contacto, la tensión entre quienes comparten un mismo espacio físico, el movimiento restringido, el cierre de negocios y la pérdida de empleo. De igual modo, intervienen la zozobra por la constante posibilidad de enfermar, la naturaleza impredecible de la enfermedad y la preocupación por la salud y el bienestar propio y de familiares o amigos, el duelo individual y social y los cambios repentinos en los planes para el futuro inmediato. Aunque lo anterior justifica adecuadamente el fenómeno observado, es necesario realizar diversas investigaciones para corroborar y ampliar dicho panorama.
4. Mecanismos psicobiológicos que vinculan al estrés con la depresión
La acumulación durante el ciclo vital de agentes estresantes percibidos como adversos o negativos (e. g., estrés crónico) es el principal factor etiológico de origen ambiental implicado en el desarrollo de la depresión (Kendler et al., 1995; Villas Boas et al., 2019). Tanto la ocurrencia como la mera anticipación de eventos adversos activa la rama simpática del sistema nervioso autónomo y del eje hipotalámico-hipofisiario-suprarrenal (HHS) (Popoli et al., 2011). Ambos eventos estimulan la liberación de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo desde las glándulas suprarrenales (Levine, 2000; Kandola et al., 2019) con la consecuente activación simpática y endocrina de gran variedad de órganos diana responsables de las respuestas fisiológicas y conductuales que permiten el afrontamiento del estrés.
Específicamente, la adrenalina eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial y, con ello, el suministro de oxígeno y nutrientes a los músculos y al cerebro. El cortisol contribuye ampliando la disponibilidad de glucosa en el torrente sanguíneo, mejorando su utilización en el cerebro e interrumpiendo funciones no esenciales durante una lucha o huida, como las inmunológicas, las digestivas, las reproductivas y los procesos de crecimiento (Duman et al., 2016; Duman et al., 2021; Popoli et al., 2011). Ambas hormonas se comunican con las regiones del cerebro que controlan la atención, la motivación y el miedo para preparar las respuestas más apropiadas mediante la acción de neurotransmisores monoaminérgicos como la norepinefrina, dopamina y serotonina (Flügge et al., 2004; Liu et al., 2018). Si el estado de estrés termina o se supera, el cortisol inhibe la actividad del eje HHS al actuar sobre sus receptores de mineralocorticoides (MC) y de glucocorticoides (GC) localizados en el hipotálamo e hipocampo (Popoli et al., 2011; Herman et al., 2016).
Por el contrario, si las amenazas continúan y las habilidades de afrontamiento dejan de ser eficaces para reducir o terminar los eventos estresantes, se produce una hiperactividad del eje HHS potenciada por una pérdida de la retroalimentación negativa debido a la baja en la cantidad y la eficiencia de los receptores de GC (Popoli et al., 2011). Producto del estrés crónico, por tanto, los organismos progresivamente transitan de un estado de hipervigilancia y sobreactivación hacia uno de indefensión y pasividad, acompañado de sentimientos de desesperanza y desmotivación (Duman et al., 2016; Maydych, 2019). Al lado de estos síntomas, la fatiga, las alteraciones en la ingesta alimenticia y el peso, los problemas de atención y concentración y las ideaciones negativistas son resultado no solo de la hipercortisolemia, sino también de la deficiencia en la neurotransmisión monoaminérgica en la corteza prefrontal y el sistema límbicoestriatal (e. g., amígdala y núcleo accumbens) responsables de la cognición y de la regulación emocional (Popoli et al., 2011; Liuet al., 2018). De hecho, las primeras alteraciones neurofisiológicas descritas en pacientes con depresión fueron las desregulaciones en esos neurotransmisores (Flügge et al., 2004; Liu et al., 2018) y comprendían la depleción en los niveles de dopamina, norepinefrina y serotonina y de sus aminoácidos precursores (i. e., tirosina y triptófano, respectivamente), desórdenes en la actividad de las enzimas involucradas en su producción y degradación, así como en sus transportadores y receptores (Kapur y Mann, 1992; Liu et al., 2018).
La gran mayoría de fármacos antidepresivos eficaces incrementan la disponibilidad de estos neurotransmisores con el fin de restaurar el desbalance funcional (Duman et al., 2016; Cipriani et al., 2018). Más recientemente, se han descrito afectaciones en otros neurotransmisores como el glutamato y el ácido γ-aminobutírico (GABA) como parte de la etiología de la depresión (Luscher et al., 2011; Popoli et al., 2011). En condiciones normales, los efectos excitatorios postsinápticos del glutamato están regulados directamente por los receptores de MC y GC (Mikasova et al., 2017). No obstante, la hiperactividad del HHS y las alteraciones en dichos receptores conllevan a un exceso de glutamato (i.e., excitotoxicidad por calcio), produciendo muerte o disfunción neuronal, especialmente en el hipocampo y la corteza cerebral (Popoli et al., 2011; Duman et al., 2016). El decaimiento de la acción inhibitoria del GABA potencia dichos efectos y contribuye a los síntomas de agitación psicomotora y ansiedad (Luscher et al., 2011). Estos hallazgos son de especial relevancia, porque vinculan la fisiopatología del estrés crónico no solo con las alteraciones anatómicas observadas en la depresión (e. g., reducción del volumen del hipocampo y de las cortezas prefrontal y temporal), sino con sus consecuentes déficits cognitivos.
Asimismo, los trastornos en la densidad de células cerebrales y sus conexiones igual han sido vinculados a un deterioro de la neuroplasticidad (i. e., capacidad del cerebro para responder y adaptarse a cambios inducidos por el ambiente) producto del estrés crónico a raíz de los mecanismos complementarios a la acción del glutamato y el GABA. La neuroplasticidad está regulada por factores de crecimiento conocidos como neurotrofinas que controlan la diferenciación, el crecimiento, la sobrevivencia y la conectividad neuronal (Phillips, 2017). De los muchos estudiados, el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) ha sido el más consistentemente asociado con el estrés crónico y la depresión (Duman et al., 2016; de Assis y Gasanov, 2019); este se encuentra reducido en plasma, saliva y en diferentes regiones cerebrales de pacientes con depresión o de animales en los que se ha inducido una condición equivalente (Sequeira-Cordero et al., 2019; Phillips, 2017; Duman et al., 2021). La pérdida de BDNF asociada a la depresión podría estar mediada por la acción de las monoaminas, normalmente disminuidas por el estrés crónico (Duman et al., 2021). En rigor, la eficacia clínica de los fármacos antidepresivos, sobre todo los serotoninérgicos, depende de los niveles de BDNF en el hipocampo y la corteza prefrontal (Phillips, 2017; Duman et al., 2021).
Un fenómeno similar se ha observado en la neurogénesis hipocampal, la cual aparece reducida en modelos animales y personas con depresión (Hanson et al., 2011; Micheli et al., 2018). La neurogénesis es la producción de nuevas neuronas a partir de células progenitoras y en adultos está restringida a dos regiones, una de ellas, el giro dentado del hipocampo (Eriksson et al., 1998). Dicha adición en el hipocampo es en parte dependiente de los niveles de BDNF (Kowiański et al., 2018) y tiene como propósito mantener las funciones cognitivas (Wiskott et al., 2006) y regular negativamente la actividad del eje HHS (Hanson et al., 2011). De forma interesante, los antidepresivos pueden normalizar la tasa de neurogénesis, cuyo aumento está relacionado con la reversión de los síntomas (Hanson et al., 2011; Micheli et al., 2018). Este último aspecto vincularía recíprocamente al estrés crónico con la progresiva hiperactividad del eje HHS, la falla en los mecanismos de retrocontrol negativo, la depleción de monoaminas, la disminución en los niveles de BDNF, el aumento en la señalización glutamatérgica, la reducción en la tasa de neurogénesis y las alteraciones micro y macroanatómicas implicadas con la depresión (Felger y Lotrich, 2013; de Assis y Gasanov, 2019; Villas Boas et al., 2019).
El papel iniciador y perpetuador de la cognición en la depresión ha sido ampliamente reconocido (Levine, 2000; Maydych, 2019; Kandola et al., 2019). El menoscabo de la plasticidad y la actividad de la corteza prefrontal observado en la depresión explica la dificultad para ejercer control ejecutivo sobre la amígdala y así inhibir las emociones adversas y las cogniciones depresogénicas asociadas. Esta sobreactivación de la amígdala produce emociones de valencia negativa e hiperactiva el eje HHS (Levine, 2000; Kandola et al., 2019). En este sentido, una de las observaciones más reveladoras en el entendimiento de la relación entre estrés crónico y depresión procede de la evidencia de que el estrés percibido o psicosocial induce inflamación en ausencia de daño físico o enfermedad médica (Liu et al., 2017; Maydych, 2019). Es decir, las rumiaciones (evocación de memorias adversas y pensamientos negativos recurrentes) y el sesgo negativo al interpretar eventos son suficientes para mantener una respuesta inflamatoria y amigdalina elevada (Levine, 2000; Kandola et al., 2019).
Los mediadores de la respuesta inflamatoria, llamados citocinas proinflamatorias, inducen los comúnmente llamados síntomas de enfermedad (e. g., tristeza, anhedonia, fatiga, retraso psicomotor, pérdida de apetito y alteraciones del sueño), prácticamente indiferenciables de los de la depresión (Felger y Lotrich, 2013; Maydych, 2019; Slavich y Irwin, 2014). Esa reacción biológica altamente conservada es fundamental para afrontar la adversidad por lesión o enfermedad aguda al detener los efectos de la noxa y reparar los daños causados (inflamación resolutiva) (Nathan y Ding, 2010). Sin embargo, cuando es mantenida crónicamente por circunstancias psicosociales, agrava el riesgo de padecer depresión y otras patologías ligadas a ella, como asma, artritis reumatoide, dolor crónico, síndrome metabólico, obesidad y enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas (Slavich y Irwin, 2014; Liu et al., 2017). Más aún, su presencia excesiva en ausencia de agentes exógenos que combatir, puede producir daño en tejidos sanos, el cual la estimula cíclicamente (inflamación no resolutiva), con sus consecuencias sobre la salud (Nathan y Ding, 2010).
5. El estrés de nuestra vida moderna aumenta el riesgo de depresión
Se ha propuesto que los estilos de vida modernos representan en sí mismos constantes estímulos estresantes (Rojas-Carvajal et al., 2021). Ahora bien, contrario a la creencia popular, las principales fuentes de estrés no son acontecimientos severos y altamente traumáticos, sino, cotidianos de intensidad baja o moderada que se cuecen lentamente a medida que envejecemos. La falta de control percibido o real sobre dichos eventos y su cronicidad es lo que les confiere un alto potencial depresogénico (Hidaka, 2012; Rojas-Carvajal et al., 2021).
Entre estas numerosas situaciones, se ha observado que la pobreza y las dificultades para satisfacer las necesidades básicas físicas y psicológicas son los principales determinantes psicosociales que predicen el trastorno (Freeman et al., 2016). Aun para quienes no tienen un estatus socioeconómico bajo, ese tipo de preocupaciones y la necesidad de éxito constituyen una fuente de estrés constante en una sociedad cada vez más competitiva, desigual y solitaria (Hidaka, 2012). Otros elementos psicosociales son, por una parte, la disfunción familiar y de pareja, los problemas en el trabajo, la inestabilidad laboral, la violencia, la sensación de inseguridad, la falta de perspectivas a futuro, el acceso limitado a educación, salud y actividades recreacionales. Por otra parte, las jornadas de trabajo largas o extenuantes se conjugan con problemas de transporte y ello reduce el tiempo disponible para invertir en actividades saludables y recreativas (esparcimiento, ejercicio, hobbies, tiempo en familia, sueño de calidad) que amortigüen el estrés de la vida cotidiana. En efecto, los estilos de vida sedentarios (escasa actividad física y pocas horas de sueño) y el consumo de alimentos calóricamente densos y de bajo contenido nutricional (comida chatarra alta en grasas saturadas, azúcares y sal) se corresponden con la epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes tipo II, hipertensión y problemas de salud mental en la mayoría de los países occidentales (Lai et al., 2014; Hidaka, 2012).
Respecto a la salud mental, se sabe que una dieta deficiente afecta el desarrollo y funcionamiento cerebral (Lai et al., 2014). Por ejemplo, un inadecuado consumo de proteínas podría afectar los niveles de aminoácidos que son en sí mismos neurotransmisores (e. g., GABA, glutamato o glicina) o precursores de neurotransmisores, como es el caso de la fenilalanina, la tirosina y el triptófano esenciales en la síntesis de monoaminas (Wurtman, 1988; Liu et al., 2018). Una dieta poco balanceada y nutritiva comprometería la absorción óptima de vitaminas y minerales indispensables para el adecuado funcionamiento de una enorme variedad de proteínas cerebrales (enzimas, receptores y transportadores). Del mismo modo, la ingesta de grasas saturadas y azúcares puede inducir la liberación de citoquinas proinflamatorias y paralelamente disminuir los niveles de BDNF, lo cual desencadenaría procesos inflamatorios en el cerebro y reduciría la neuroplasticidad, respectivamente (Gómez-Pinilla, 2008; Melo et al., 2019). Estos elementos vincularían entre sí el estrés crónico, los estilos de vida poco saludables (sedentarismo y sobrepeso) y la respuesta inflamatoria sostenida con los marcadores neuroquímicos, neuroanatómicos, hormonales y metabólicos de la depresión descritos.
Finalmente, es importante mencionar que cuando la exposición a estrés crónico inicia temprano en el desarrollo, todos los factores psicobiológicos de vulnerabilidad aquí discutidos interactúan con factores maduracionales y eso intensifica el riesgo de psicopatología (Lupien et al., 2009). Muchos menores de edad están sometidos a estrés por divorcio/desintegración familiar, abuso por negligencia, maltrato físico, psicológico o sexual, matonismo escolar y una serie de carencias afectivas, sociales y nutricionales (Kendler et al., 1995; Rojas-Carvajal et al., 2021). Aunado a lo anterior, las nuevas generaciones de infantes y adolescentes son mucho más sedentarias, tienen peores hábitos alimenticios y poseen un patrón de actividades lúdicas y recreativas, donde se anteponen la televisión o el uso de teléfonos celulares, tabletas o computadoras a los juegos al aire libre y a los deportes colectivos con contacto social y actividad física. Todos estos hechos no solo aumentan la posibilidad de depresión en algún momento de la vida, sino que tienden a adelantar la edad de aparición de un primer episodio (Hidaka, 2012; Kessler et al., 2005; Maughan et al., 2013).
6. Enriquecimiento ambiental como estrategia clave para prevenir y tratar la depresión
De los millones de personas que sufren depresión, dos de cada tres no buscan ayuda ni reciben tratamiento profesional alguno (Depression and Bipolar Support Alliance, 2021). Entre los motivos están el no considerarla un problema de salud real, así como el miedo al rechazo y la vergüenza por el estigma de debilidad relacionado con el trastorno (todavía más exacerbado en los hombres impelidos a nunca mostrarse vulnerables) y por el estereotipo en torno a los padecimientos psiquiátricos. Adicionalmente, influyen los costos elevados de la atención, la poca disponibilidad de consultas en los servicios públicos y la necesidad de transportarse a centros a veces lejanos. Todo lo anterior lleva a que muchos opten por afrontar el trastorno como algo pasajero que con empeño puede superarse y eso, en varios casos, ocasiona el recrudecimiento de los síntomas y la cronicidad.
De quienes sí inician un tratamiento farmacológico, uno de cada dos lo abandona durante las primeras semanas, en razón de los efectos secundarios indeseables, la incapacidad para costear el medicamento, el temor de desarrollar dependencia o porque, tras experimentar las primeras sensaciones de mejoría, creen que continuarlo es innecesario (Kandola et al., 2019; DBSA, 2021). En quienes sí continúan adheridos, se estima que la eficacia de los mejores antidepresivos disponibles no supera el 66 % (Cipriani et al., 2018). Es decir, solo dos de cada tres personas responden a ellos, proporción aún menor ante medicamentos menos eficaces (Cipriani et al., 2018; Gartlehner et al., 2017).
Las terapias psicológicas pueden ser tan eficaces como los mejores fármacos antidepresivos y la terapia cognitivo-conductual es la más productiva (Docherty y Streeter, 1993; Gartlehner et al., 2017). La psicoterapia tiene varias ventajas: no produce efectos adversos, a largo plazo suele ser mucho más efectiva que la medicación, previene recaídas y le provee a las personas herramientas y habilidades que se generalizan a otros ámbitos de la vida. Sin embargo, en general, suele ser más costosa, requiere una adherencia y compromiso superior que las terapias farmacológicas, no está fácilmente disponible en todas las localidades y la heterogeneidad de enfoques y ofertas compromete su funcionamiento y la confianza depositada (Docherty y Streeter, 1993).
Esta compleja realidad plantea dos grandes desafíos: 1) buscar fármacos antidepresivos más eficaces, tolerables y asequibles; 2) disponer de tratamientos no farmacológicos eficaces, de bajo costo y fácil aplicación. Respecto al primero, no se han hecho avances importantes en las últimas décadas. La mayoría de esos medicamentos tienen mecanismos relativamente similares que coinciden en aumentar la actividad de una o varias monoaminas (Liu et al., 2018). A pesar de que se han propuesto fármacos con mecanismos alternativos (Catena-DellOsso et al., 2013), los más nuevos no son significativamente más eficaces y tolerables que los de primera y segunda generación disponibles desde hace varias décadas (Cipriani et al., 2018; Gartlehner et al., 2017).
Con relación al segundo, los tratamientos no farmacológicos (e. g., ejercicio y actividades recreacionales) han empezado a recibir más atención de parte de la comunidad científica y de los profesionales en salud, en cuanto podrían beneficiar a quienes abandonan por temor, sufren síntomas secundarios, no pueden costear los precios o no responden a los medicamentos disponibles (Farah et al., 2016). Además, los tratamientos alternativos se pueden combinar tanto con la medicación como con la psicoterapia, potenciando el efecto de ambas (Kandola et al., 2019) y, aún más importante, algunos de estos pueden prevenir la depresión.
Uno de los tratamientos no farmacológicos más estudiados en el ámbito preclínico es el enriquecimiento ambiental (EA), el cual se define como la exposición a contacto social, actividad física y estimulación sensorio-cognitiva por encima de las condiciones estándar (Rojas-Carvajal et al., 2021). Considerando que en modelos preclínicos el ejercicio físico es uno de los principales componentes del EA y que en seres humanos su práctica suele conllevar cierto nivel de estimulación sensorio-cognitiva y social, llamaremos colectivamente EA a la combinación de dos o más de estos elementos.
Respecto a los beneficios relacionados con la depresión, se sabe que el EA reduce la hiperactivación del eje HHS y regula la acción de cortisol inducida por estrés agudo o crónico, incrementa los niveles de monoaminas y de BDNF en la corteza prefrontal y otras regiones cerebrales, aumenta la neurogénesis hipocampal, reduce la sobreactivación amigdalina y la respuesta inflamatoria, potencia diversos procesos cognitivos y ejecutivos, mejora las habilidades de afrontamiento al estrés, regula el estado de ánimo, disminuye la ganancia de peso y el deterioro funcional asociado con el envejecimiento (Brenes et al., 2020; de Assis y Gasanov, 2019; Kandola et al., 2019; Micheli et al., 2018; Queen et al., 2020; Thyfault y Bergouignan, 2020; Rojas-Carvajal et al., 2021). Comparados con el medicamento fluoxetina, el EA y el ejercicio físico tienen un efecto antidepresivo mucho más robusto sobre lo conductual y lo neuroquímico (Brenes et al., 2020; Kandola et al., 2019).
En seres humanos, existe cada vez más evidencia que señala que estar frente a bosques y cuerpos de agua (e. g., mares, ríos y lagos) (el factor verde o azul, respectivamente) no solo es psicológica y fisiológicamente saludable, sino también previene y alivia las consecuencias del estrés y potencia los efectos del EA (Queen et al., 2020; Rojas-Carvajal et al., 2021). No es sorprendente, por tanto, que el EA se perfile como una de las mejores estrategias para el mejoramiento de la salud mental y produzca beneficios para prevenir y controlar otras enfermedades médicas asociadas con la depresión y nuestro estilo de vida actual (síndrome metabólico, obesidad y enfermedades cardiovasculares). En realidad, una alimentación diversa y balanceada, ya sea sola o en combinación con ejercicio, puede producir efectos positivos sobre la cognición y el estado del ánimo (Gómez-Pinilla, 2008; Hidaka, 2012).
Como se evidenció en el apartado anterior, el ritmo y las dinámicas del estilo de vida actual para la mayor parte de los seres humanos son altamente estresantes, lo que, en definitiva, les confiere un alto potencial depresogénico. En ese sentido, proponemos que el EA debe posicionarse como la principal estrategia para evitar y tratar la depresión. Esto requiere un esfuerzo integrado de actores sociales como los gobiernos, las instituciones públicas, los medios de comunicación, los grupos comunitarios, entre otros. El primer paso debe centrarse en difundir el conocimiento en cuanto al profundo impacto del estrés en la salud general y a cómo el EA puede revertir estos efectos. Esto permitirá la toma de decisiones individuales basadas en la información, con miras a un mayor bienestar general. Este proceso educativo debe acompañarse con campañas de fomento de la actividad física y el ejercicio (según las circunstancias específicas de cada persona), relaciones sociales y afectivas de calidad y la escogencia de actividades estimulantes como formas de pasatiempo. El sistema académico del país puede jugar un papel de gran relevancia en este método de información-concientización-promoción, como ha sido discutido en relación con iniciativas para promover el ejercicio físico (CDC, 2018).
Para que las personas puedan favorecerse del EA, las condiciones y las limitaciones de cada grupo social deben ser tomadas en cuenta durante la planificación. Es difícil efectuar un cambio de este tipo cuando las jornadas de trabajo fuera y dentro del hogar no dan respiro, cuando se vive en condiciones de violencia, subordinación o aislamiento, o cuando las características estructurales y sociales de barrios y espacios públicos no son las adecuadas. Además, en medio de la coyuntura actual, es imperativo considerar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Al respecto, la reducción del contacto social directo y del acceso a espacios recreativos (aunque el proceso de vacunación ha avanzado significativamente), entre otras medidas autoimpuestas que se mantendrán por tiempo indefinido, evidencia la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías de comunicación para cultivar el contacto social constructivo y de calidad, así como incorporar rutinas de ejercicio o de pasatiempo estimulantes con espacios y materiales disponibles en casa.
Estas nuevas formas de EA deben incluirse en la vida diaria cuanto antes, a fin de reducir los efectos negativos de la pandemia sobre la salud mental de las personas en general y, sobre todo, en la prevalencia de depresión. En esa línea, numerosos trabajos recientes han señalado el valor del ejercicio físico para contrarrestar dichos perjuicios (Hu et al., 2020; Hayashi et al., 2021; Lum y Simpson, 2021; Wright et al., 2021). Al reflexionar acerca de lo discutido en párrafos anteriores, es esperable que la combinación del ejercicio con el contacto social positivo y/o la estimulación sensorio-cognitiva tenga un beneficio aún mayor.
7. Observaciones finales
En lo concerniente a la sociedad, se amerita un esfuerzo colectivo en función de disminuir las principales fuentes de estrés crónico que forman parte estructural de la vida moderna, a saber, los problemas socioeconómicos, la desigualdad social, el desempleo, la violencia y la disfunción familiar. En el campo individual, se deben modificar los estilos de vida, integrando actividades enriquecedoras como ejercicio, interacciones sociales significativas, actividades lúdicas y recreativas, exposición a ambientes naturales, una dieta balanceada y rutinas de higiene mental (e. g., acostarse temprano y dormir suficientes horas, hacer pausas activas durante el trabajo, disponer de tiempo diario para sí mismo, usar los días libres para ocio y esparcimiento).
El reto involucra la acción conjunta de gobiernos estatales y comunitarios, sistemas de salud y, por supuesto, de todas las personas. Con el objeto de generar un efecto duradero, estas actividades deben convertirse en hábitos según las posibilidades individuales, de manera que, las personas puedan revertir un evento particular (e. g., un episodio depresivo o problemas de sobrepeso) y, también, procurarse bienestar y salud a lo largo de la vida. La vida moderna –y particularmente en la coyuntura impuesta por la pandemia de COVID-19– conlleva la exposición a altos niveles de estrés. El EA tiene efectos protectores y terapéuticos, por ende, representa una estrategia promisoria para el manejo de la depresión y otros trastornos neuropsiquiátricos. Si bien el EA no evitará del todo que las personas sigan inmersas en ambientes capaces de inducir numerosas alteraciones psicobiológicas, podrá contrarrestar muchos de estos cambios y, con ello, se previene el paso de un estado de ánimo bajo a un estado patológico de depresión.