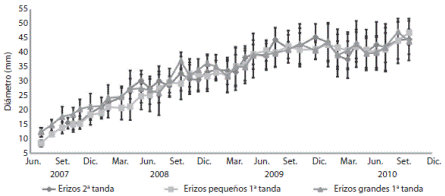El erizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) se encuentra ampliamente distribuido en todo el litoral del Atlántico noreste, desde las costas de Escocia hasta Marruecos y Cabo Verde, así como en las costas del mar Mediterráneo hasta el mar Adriático, y en las Islas Canarias y Azores (Allain, 1972). Galicia (N.O. de España) ocupa el primer lugar dentro de Europa en la extracción de erizos de mar, encontrándose desde las charcas litorales hasta profundidades de 150 m (Besteiro & Urgorri, 1988), siendo un importante recurso marisquero con una producción anual desde el año 1985, que oscila entre 400 y 750 toneladas, con un valor medio, en 2013, de 3.07 € / kg y unos resultados económicos cercanos a los dos millones de euros anuales en los últimos seis años.
La producción mundial de erizos rondaba las 117 000 toneladas anuales según una revisión realizada por Keesing y Hall en 1998, siendo los mayores productores Estados Unidos, Chile y Japón, mientras que Japón y Francia eran los principales consumidores (Grosjean, 2001). En los años posteriores esta producción mundial de erizo fue disminuyendo progresivamente debido en gran parte a la reducción de las capturas de dos de los principales productores a nivel mundial, Chile y Estados Unidos, siendo en el año 2009 de 73 320 toneladas (FAO, 2010). La escasez de este recurso empieza a repercutir en un descenso de los desembarcos destinados a cubrir la demanda de mercado en países como Francia, Italia, Turquía, Bélgica o Japón, donde el erizo de mar es considerado una exquisitez culinaria, lo que también está provocando que cada año se extraigan más erizos de las costas gallegas (Catoira, 2004), ocasionando un descenso en el recurso pues es una especie con lenta recuperación y crecimiento (Lozano, Galera, López, Turon, Palacin & Morera, 1995). Por ello, se prevé que las poblaciones naturales, en un futuro próximo, necesiten de planes de repoblación o bien sistemas que optimicen el aprovechamiento del recurso, tales como la mejora del índice gonadal, por lo que es necesario el desarrollo de estrategias de cultivo. En este sentido se han realizado trabajos previos utilizando dietas que promueven el crecimiento somático (McCarron, Burnell & Mouzakitis, 2009) e incrementan el crecimiento gonadal de diferentes especies de erizos (Fernández & Caltagirone, 1994; Fernández & Bouderesque, 2000; Olave, Bustos, Lawrence & Cárcamo, 2001; Hammer et al., 2004; Cook, Hughes, Orr, Kelly & Black, 2007), tanto del medio natural mediante confinamiento en cajas en mono o policultivo (Keats, Steele & South, 1983; Kelly, Brodie & McKenzie, 1998), como independientemente de los recursos naturales, mediante el control del ciclo total de vida, desde el desove hasta la mejora de las gónadas (Le Gall, 1990; Hagen, 1996, Grosjean, Spirlet, Gosselin, Vaïtilingon & Jangoux, 1998).
Las gónadas de P. lividus presentan una gran importancia comercial, pudiendo llegar en su etapa de madurez al 15 % de su peso fresco. En Galicia, la extracción de erizos está permitida desde noviembre a abril, coincidiendo en parte con el desove anual que suele acontecer en los meses de marzo y abril (Míguez & Catoira, 1987; Catoira, 1995; Spirlet, Grosjean, & Jangoux, 1998; Ouréns, 2007; Ojea, Martínez-Patiño, Nóvoa & Catoira, 2010), pero también con períodos de bajo IG, por lo que su aumento sobre los índices de los erizos extraídos del medio natural (en valores superiores al 10 % que es el que se requiere para la explotación comercial), es un objetivo de interés en el cultivo, tanto para el aumento del período de explotación como para la propia conservación de la especie (ya que se aumentaría el volumen de gónada extraída y se podría reducir la extracción de ejemplares). Entre otros aspectos, la manipulación de la alimentación provoca el inicio de la gametogénesis fuera de estación (Hagen, 1998; Walker & Lesser, 1998; Spirlet, Grosjean & Jangoux, 2000; Lawrence, 2007) y el aumento del tamaño de las gónadas (McBride, Pinnix, Lawrence, Lawrence & Mulligan, 1997).
El objetivo de este trabajo fue estudiar las posibilidades de la equinicultura para la especie P. lividus en Galicia, evaluando: a) crecimiento de P. lividus juveniles del medio natural alimentados con dietas formuladas y a densidades diferentes, confinados en sistema suspendido en el mar; b) crecimiento de erizos juveniles provenientes de cultivo y alimentados con algas; c) efecto de dietas formuladas sobre el índice gonadal (IG). El análisis de los resultados nos debe permitir hacer una propuesta de equinicultura que pueda ser viable económicamente, y que combine la disminución de la explotación del recurso con la posibilidad de repoblar el medio.
Además, se realizaron diversas experiencias sobre las diferencias entre el índice gonadal de erizos de tamaño comercial del medio natural, respecto a erizos alimentados con diversas dietas diseñadas, en periodos cortos de tiempo (dos meses). Todas las experiencias de engorde somático y mejora gonadal se realizaron en una batea de cultivo de mejillón, partiendo de ejemplares recogidos en el medio o nacidos en un criadero experimental, intentando aprovechar la existencia de infraestructuras de cultivo típicas en Galicia (bateas de mejillón), así como componentes alimenticios abundantes en la preparación de dietas (mejillón, por ejemplo). El análisis de los resultados nos debe permitir hacer una propuesta de equinicultura que pueda ser viable económicamente, y que combine la disminución de la explotación del recurso con la posibilidad de repoblar el medio.
Materiales y métodos
Todas las experiencias de engorde somático y mejora gonadal se realizaron con erizos confinados en cestas ostrícolas (40 cm de diámetro y 10 cm de altura), a una profundidad de 4 - 5 m y sujetas a una batea experimental de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), construida del modo tradicional para uso de cultivo de mejillón en Galicia, con una superficie de 550 m2 (22 x 25 m), en la que hay un laboratorio de 24 m2 (3.2 x 7.5 m) donde se realizaron los trabajos de seguimiento, mediciones y control de las experiencias. La batea está ubicada en el polígono A de la ría de Muros-Noia (42º 46’ 42.34” N - 8º 57’ 27.40” W).
Los erizos de criadero procedieron del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de la Consellería do Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia, situado en Ribadeo (Lugo, Galicia).
La toma de datos morfométricos de los erizos se realizó mensualmente. Para calcular el crecimiento somático se utilizó un calibre de la marca Mitutoyo, modelo Digimatic ABS, con una precisión de 0.01 mm, tomando la medida del diámetro máximo de cada ejemplar excluyendo las púas. El peso de los erizos y gónadas se determinó con una balanza de la marca Durascale, modelo 100, con una precisión de 0.01 g.
Efecto de diferentes dietas y densidades sobre el crecimiento de juveniles de P. lividus obtenidos del medio natural
Se obtuvieron erizos (tamaño entre 25 y 30 mm de diámetro) en el litoral rocoso próximo a la zona de experimentación, que fueron mantenidos en la batea y alimentados con algas (Laminaria spp. y Ulva spp.) hasta que se estabilizó la mortalidad. De ellos, se utilizaron 450 erizos divididos en cinco grupos, uno por cada tipo de dieta, disponiéndose en cestillos ostrícolas. Cada grupo contiene cuatro cestillos, uno superior que actúa como tapa, y los siguientes con 10, 30 y 50 erizos, disponiéndose los cestillos con densidad creciente hacia el fondo para tratar de minimizar, en lo posible, la influencia de los restos de la dieta de los cestillos superiores sobre los individuos de los inferiores.
Las cinco dietas utilizadas son: “Pienso seco”, una dieta comercial en pellets elaborada para la alimentación de abalones, cedida por la empresa GMA (Galician Marine Aquaculture); “Pienso de harina de pescado”, dieta experimental semi-húmeda diseñada y elaborada en nuestro laboratorio de la USC (Universidad de Santiago de Compostela), cuyo componente diferencial es la harina de pescado; “Pienso de mejillón”, dieta experimental semi-húmeda diseñada y elaborada en nuestro laboratorio (USC), cuyo componente diferencial es el mejillón, que además actúa como fuente natural de β-caroteno; “Laminaria”, dieta natural de algas con diferentes tipos de Laminaria spp.; ”Ulva”, dieta natural de algas con diferentes tipos de Ulva spp.
Los erizos se alimentaron ad libitum, una vez por semana, con las diferentes dietas. Las medidas morfométricas (peso, diámetro y altura) se tomaron una vez al mes durante todo el tiempo que duró la experiencia aunque, dado que el tamaño comercial legal en Galicia es de individuos con un diámetro mayor de 55 mm, solo presentaremos los datos referentes al diámetro. El 6 de junio de 2007 se tomaron las primeras medidas morfométricas de los ejemplares estabulados en la batea y se repitió la toma de datos todos los meses, tomando como referencia diez ejemplares de cada dieta y densidad.
Crecimiento de juveniles de P. lividus obtenidos en criadero, alimentados con algas
Se utilizaron erizos procedentes del criadero del CIMA (Centro de Investigacións Mariñas) de Ribadeo en dos tandas diferentes. Se hicieron tres grupos experimentales: “Erizos pequeños de la primera tanda”, 390 erizos nacidos el 30-9-2006 y transportados a la batea el 10-7-2007, con un diámetro medio de 8.43 ± 1.04 mm, se disponen todos en una cestilla ostrícola (3 105 erizos / m2); “Erizos grandes de la primera tanda”, 203 erizos nacidos y trasladados a la batea en la misma fecha que los anteriores, con un diámetro medio de 12.34 ± 1.55 mm, se disponen todos en una cestilla ostrícola (1 616 erizos / m2); “Erizos de la segunda tanda”, 180 erizos nacidos entre enero y mayo de 2007 y llevados a la batea el 19-10-2007, con un diámetro medio de 15.38 ± 2.17 mm, se disponen todos en una cestilla ostrícola (1 433 erizos / m2). A medida que van creciendo los erizos se procede a realizar desdobles, pasando los erizos de uno a dos cestillos, usando como criterio que quepan en el espacio del cestillo sin quedar amontonados.
Estos erizos se alimentan ad libitum, una vez por semana, con algas de los géneros Laminaria spp. y Ulva spp., que se recogieron en el medio cercano en épocas adecuadas y se mantienen congeladas hasta su utilización. Las medidas morfométricas (peso, diámetro y altura) se tomaron una vez al mes durante todo el tiempo que duró la experiencia aunque solo se presentan los datos referentes al diámetro.
Efecto de diferentes dietas experimentales sobre el índice gonadal de P. lividus
Para averiguar la influencia que tiene la alimentación de los erizos en el tamaño de sus gónadas, se comparó la evolución del índice gonadosomático (IG) de erizos de tamaño comercial procedentes del medio natural, con el de erizos alimentados con piensos elaborados en el laboratorio. El IG se ha calculado de distintas formas en diversos trabajos (Moore, 1934; Fuji, 1967; Fenaux, 1968; Gonor, 1972; Régis, 1979; Semroud & Kada, 1987; Grosjean et al., 1998), pero en este caso se calculó según el trabajo de Grosjean et al., 1998, mediante la fórmula: IG (%) = (peso fresco gónadas / peso fresco total erizo) x 100. Esta medida se obtuvo secando durante cinco minutos los erizos en un papel absorbente, para eliminar el agua sobrante, pesándolos después. Posteriormente se disecciona el erizo mediante un corte circular y se extraen y pesan las cinco gónadas.
Los grupos experimentales se mantuvieron un máximo de dos meses con un mismo tipo de pienso, para observar si las diferentes composiciones de las dietas pueden influir sobre el IG. A los dos meses se evaluó el resultado del IG, eliminándose las dietas que ofrecen los peores resultados y ensayando nuevas dietas.
El primer experimento bimensual comenzó el día 23 de febrero de 2009. Una vez que se determinó el IG de los erizos de tamaño comercial (recolectados en una zona de explotación próxima a la batea), se distribuyen en siete grupos experimentales que serán alimentados con diferentes piensos o con algas. Las diferentes dietas ensayadas tienen todas un mínimo del 30 % de proteínas, presentando las siguientes características distintivas que se indican a continuación.
Dieta 1. Compuesta fundamentalmente por una combinación de diferentes harinas (maíz, trigo, soja), harina de pescado y gelatina de cerdo.
Dieta 2. Variación de la anterior con presencia de algas.
Dieta 3. Similar a la dieta 2 pero con harina de trigo sustituyendo a las de maíz y soja.
Dieta 4. Similar a la 2 pero con mayor presencia de harina de pescado, utilizándose además la microalga Dunaliella salina y la Cantaxantina como fuente de carotenos.
Dieta 5. Similar a la 4 pero con harina de trigo sustituyendo a las de maíz y soja.
Dieta 6. Similar a la 5 pero con harina de trigo sustituyendo también al almidón.
Algas. Mezcla de Laminaria spp. y Ulva spp.
Cada grupo consta de 24 erizos que se distribuyeron en dos cestas ostrícolas, 12 en cada una.
La alimentación se suministró semanalmente, en cantidad suficiente para que no desapareciera al final de los siete días. Al cabo de un mes (21 de marzo), se sacrificaron los 12 erizos de una de las cestas de cada grupo de alimentación, y a los dos meses (18 de abril) se procesaron los erizos de la otra cesta, calculándose el IG de los erizos. Este proceso se repite bimensualmente con los siguientes ensayos de dietas.
El 25 abril de 2009 comenzó el segundo experimento bimensual con nuevos erizos comerciales y tres nuevas dietas, que sustituyen a las anteriores 1, 3 y 6. Se mantuvieron las dietas 2, 4 y 5, debido a su mayor efectividad en relación al incremento del índice gonadal de los erizos, además de las algas. El 23 de mayo y el 20 de junio, se tomaron los datos correspondientes a este experimento bimensual. Las dietas nuevas fueron:
Dieta A. Similar a la dieta 1, sustituyendo las harinas de trigo y de pescado por harina de soja.
Dieta B. Similar a la dieta A, pero las harinas de trigo y de pescado son sustituidas por un 50 % de algas y un 50 % de harina de soja.
Dieta C. Similar a la dieta B con la diferencia de que se utilizó 1/3 de algas, 1/3 de harina de soja y 1/3 de gelatina de cerdo para sustituir a las harinas de trigo y pescado.
El 4 de julio de 2009 se realizó el tercer experimento bimensual. Los erizos se alimentaron con las dietas: 2, 4, 5, A, B, C y algas, de forma similar a la experiencia bimensual anterior. El 9 de agosto y el 7 de septiembre, se tomaron los datos.
La cuarta experiencia fue similar a la anterior exceptuando que se sustituyó la dieta C por la Dieta 4C: similar a la dieta 4 con la diferencia de que la harina de pescado que llevaba se sustituyó por una harina experimental monoespecífica de cazón (Galeorhinus galeus Linnaeus, 1758), suministrada por el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). Esta cuarta experiencia comenzó el 12 de septiembre de 2009 y los datos de IG se tomaron el 11 de octubre y el 14 de noviembre.
El día 8 de diciembre de 2009 comenzamos una quinta experiencia que es similar en dietas a la anterior, tomándose los datos los días 9 de enero y 9 de febrero de 2010.
El 13 de marzo de 2010 se realiza la sexta experiencia utilizando las mismas dietas que en la experiencia anterior, dietas: 2, 4, 5, A, B, 4C y algas. Las medidas del índice gonadal de los erizos se obtienen los días 10 de abril y 10 de mayo de 2010.
Tratamiento estadístico de datos
Se hizo utilizando el software estadístico R versión R-2.15.0. Una vez calculado el promedio y la desviación estándar de cada grupo de individuos, se realizó un test de Kruskal-Wallis para analizar si las diferencias entre las dietas eran significativas (p < 0.05) y para cada una de las densidades.
Resultados
Efecto de diferentes dietas y densidades sobre el crecimiento de juveniles de P. lividus obtenidos del medio natural
Los datos que se presentan en el Cuadro 1 corresponden al período que comprende desde el inicio de la experiencia hasta el 16 de mayo de 2009 (710 días).
El análisis de varianza de los datos, mediante el test no paramétrico de KruskalWallis, indica que las cinco dietas que fueron suministradas a los erizos influyeron en su crecimiento significativamente (p < 0.05), siendo la más eficaz para conseguir un crecimiento de los erizos respecto al diámetro la alimentación con Laminaria, seguido de Ulva, Pienso Seco, Pienso con Harina de Pescado y Pienso con Mejillón. En cuanto a las densidades, prácticamente en todas las dietas se cumple que el mayor crecimiento en cuanto al diámetro se produce en la densidad 10, seguido de la de 30 y 50.
Cuadro 1 Efecto de cinco dietas y tres densidades en la evolución del diámetro de P. lividus extraidos del medio natural y confinados en batea (710 días)
| Dieta | Densidad (erizos/cesta) | *Diámetro inicial (mm) | *Diámetro final (mm) | Incremento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pienso con mejillón | 50 30 10 | 27.86 ± 3.33 27.07 ± 2.95 30.30 ± 1.64 | 37.57 ± 4.74 41.03 ± 3.14 45.77 ± 1.58 | 34.85 51.17 51.06 |
| Pienso harina pescado | 50 30 10 | 26.28 ± 4.27 26.90 ± 2.14 26.20 ± 2.49 | 38.63 ± 4.50 40.03 ± 4.27 42.26 ± 2.86 | 46.99 48.81 61.30 |
| Pienso seco | 50 30 10 | 28.20 ± 5.12 28.23 ± 2.34 25.90 ± 3.31 | 42.36 ± 2.44 43.13 ± 3.60 45.45 ± 3.92 | 50.21 52.78 75.48 |
| Laminaria | 50 30 10 | 25.14 ± 4.41 29.23 ± 2.13 27.40 ± 2.84 | 47.47 ± 3.45 48.39 ± 4.80 50.34 ± 3.40 | 88.82 65.55 83.72 |
| Ulva | 50 30 10 | 26.68 ± 3.49 29.03 ± 2.99 30.20 ± 1.75 | 45.06 ± 2.67 44.97 ± 4.37 47.24 ± 2.92 | 68.89 54.91 56.42 |
*Promedio ± desviación estándar.
El efecto de la densidad, que en los primeros meses no era detectable, se va haciendo notar a medida que los individuos crecen, pudiéndose observar un crecimiento notablemente mayor de los erizos estabulados en las cestas con menos individuos. Este aumento progresivo del tamaño de los erizos aconseja hacer desdobles de las cajas de cultivo para obtener un crecimiento adecuado. En el tiempo transcurrido no hubo mortalidad destacable, aunque sí aparecen menos ejemplares en algunas cestas, básicamente debido a accidentes durante el manejo o a escapes de los individuos.
Crecimiento de juveniles de P. lividus procedentes de criadero y alimentados con algas
La mortalidad en los tres grupos de erizos fue prácticamente nula, aunque se produjeron algunas pérdidas de individuos por accidentes en el proceso de manejo durante un período tan largo de tiempo. A lo largo de la permanencia en batea se realizaron varios desdobles, antes de que el crecimiento provocara amontonamiento de los erizos en la cesta.
En el Cuadro 2 se presentan los resultados del crecimiento obtenidos para cada uno de los grupos experimentales, de animales de diferentes tamaños, durante el tiempo de duración del engorde de los erizos con algas, así como el incremento en porcentaje del crecimiento, todo ello referido al tiempo de confinamiento en sistemas flotantes (batea) en el mar.
La evolución del diámetro de los tres grupos durante todo el período experimental en batea, a pesar de los tamaños iniciales tan distintos, muestra que el diámetro final es muy similar, aunque el porcentaje de incremento tiene diferencias muy significativas que son debidas a esos valores iniciales (Fig. 1).
Cuadro 2 Evolución del diámetro de P. lividus procedentes de criadero y alimentados con algas en batea
| Grupo | Días en batea | *Diámetro inicial (mm) | *Diámetro final (mm) | Incremento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Erizos pequeños 1ª tanda | 1370 | 8.43 ± 1.04 | 43.68 ± 7.98 | 418.15 |
| Erizos grandes 1ª tanda | 1370 | 12.34 ± 1.55 | 44.34 ± 4.56 | 259.32 |
| Erizos 2ª tanda | 1269 | 15.38 ± 2.17 | 42.78 ± 8.80 | 178.15 |
*Promedio ± desviación estándar.
Efecto de diferentes dietas experimentales sobre el índice gonadal de P. lividus
La evolución del IG con las diferentes dietas se muestra en la Fig. 2, donde se puede ver que varias de ellas (4, 4C, 5, A), especialmente al segundo mes de uso, aumentan el IG respecto a los erizos del medio natural y a los alimentados con algas en la propia batea. En total se hicieron seis experiencias bimensuales, que abarcan algo más de un año, con un total de 11 dietas probadas (siete en cada período bimensual). En la Fig. 2 se representan todas las dietas probadas y su efecto sobre el IG, aunque se destacan dos líneas correspondientes al IG de erizos del medio natural y al de la dieta 4, que es la que propicia el mayor incremento del IG. El IG considerado rentable por los procesadores de erizos en Galicia (enlatado de gónadas, por ejemplo) se estima que debe ser superior al 10 %, por lo que si analizamos la Fig. 2 podemos ver que en el medio natural los erizos tendrían un período de explotación comercial de tres meses (enero a marzo, aunque varía con los años), mientras que con la alimentación usando la dieta 4 podríamos tener un período de explotación comercial de siete meses (febrero a agosto).
Discusión
Los datos obtenidos con la experiencia del crecimiento en batea de los erizos juveniles extraídos del medio natural, no permiten realizar comparaciones con estudios realizados por otros investigadores en la misma especie y con otros sistemas de engorde, ya que no conocemos la edad de los erizos depositados en la batea, pero sí nos permiten asegurar que el engorde hasta tamaño comercial (55 mm de diámetro) no sería rentable a nivel industrial debido a que el precio actual de los erizos en el mercado no compensaría la inversión y el tiempo necesarios, aunque sí son interesantes para conocer el comportamiento de los erizos en estas condiciones de cultivo, con el fin de poder desarrollar un sistema de preengorde en batea de erizos juveniles para su uso en repoblación. Entre las dietas probadas, las de algas (especialmente Laminaria), proporcionan las mejores ventajas comparativas, pudiendo ser almacenadas en los momentos de abundancia en el medio natural y congeladas hasta su uso. Numerosos estudios previos (Lawrence & Lane, 1982; Lawrence, Régis, Delmas, Gras & Klinger, 1989; Fernández & Pergent, 1998; Daggett, Pearce, Tingley, Robinson & Chopin, 2005; Cook & Kelly, 2007; Liu, et al., 2007) han demostrado la influencia de la cantidad y calidad del alimento disponible sobre la morfología y la fisiología de los erizos de mar. En nuestro caso, aunque no se lograron mejores resultados que con dieta natural de algas, las dietas diseñadas permiten su conservación en frío sin afectar a la durabilidad en el medio acuoso, al menos durante una semana, siendo aceptadas por los erizos, pudiendo utilizarse como alternativa en caso de problemas con el suministro de algas. También se puede ver que las densidades más bajas de cultivo influyen positivamente en el crecimiento de los erizos, por lo que se debe tener en cuenta este hecho para ir realizando desdobles durante el proceso de engorde, evitando que el aumento de densidad, en peso, ralentice el crecimiento.
El crecimiento de los erizos juveniles de criadero alimentados con algas tiene un incremento muy bueno, ya que alcanzan tallas de 35 mm a los dos años de edad (Fig. 1), especialmente si los comparamos con el crecimiento de P. lividus del medio natural en las costas de Irlanda, que tardan cuatro años en alcanzar una talla de 35 - 50 mm de diámetro y posteriormente ralentizan su crecimiento (Crapp & Willis, 1975). Esto permitiría realizar un cultivo parcial de los erizos juveniles procedentes de criadero, alimentándolos con algas durante un período de tiempo determinado con el fin de que alcancen un tamaño adecuado que les permita protegerse de los depredadores y sobrevivir en su hábitat natural. Al año y medio de edad podrían alcanzar los 20 mm de diámetro, tal como se puede ver en la Fig. 2, lo que probablemente sería un buen tamaño para utilizarlos en repoblación. Además, estos datos se podrían mejorar sacando los erizos del criadero y pasándolos a la batea a edades más tempranas.
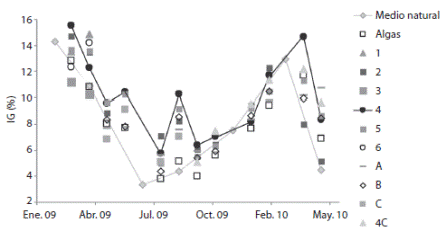
Fig. 2 Evolución del índice gonadal con diferentes dietas, en batea. Fig. 2. Evolution of gonadal index with different diets, punt.
De las diez dietas experimentales (Fig. 2) diseñadas y ensayadas, con el fin de incrementar el crecimiento gonadal, los animales alimentados con la dieta 4 mantienen el IG en valores comerciales durante al menos siete meses (febrero a agosto), con valores del 15.56 % que son superiores al de otros estudios de alimentación en erizos comerciales tanto en Escocia, donde Cook y Kelly (2007) obtuvieron un 10.4 %, como en Francia (Fernández & Boudouresque, 1998). Los valores de IG conseguidos en esta experiencia son mayores que los habituales (12.2 %) en erizos salvajes de Galicia (Montero-Torreiro & García-Martínez, 2003).
La mayoría de los estudios orientados hacia la generación de tecnologías que permitan el cultivo del erizo de mar enfatizan la importancia del cultivo larvario (Cellario & Fenaux, 1990), los sistemas de cultivo, el incremento de la calidad de la gónada y el desarrollo de dietas experimentales. Existe además una tendencia creciente al desarrollo de sistemas de cultivo en el medio marino de esta especie (Fernández & Caltagirone, 1994; James, 2006a), diseñándose jaulas sumergidas (Robinson & Colborne, 1997), así como sistemas de policultivo con especies como el salmón (Kelly et al., 1998), o sistemas multitróficos (González, Rey-Méndez, Pérez, Bilbao, Louzara, & Domínguez, 2012). El sistema de engorde en batea presenta la ventaja de tener un coste de mantenimiento e infraestructuras considerablemente más bajo que los sistemas terrestres de cultivo, teniendo la desventaja del menor control sobre las condiciones ambientales (James, 2006b) y que es más dificultoso el acceso a las estructuras de cultivo. Por otra parte, y dado que el objetivo principal de este trabajo era estudiar las posibilidades de la equinicultura para la especie P. lividus en Galicia, creemos que la batea es un sistema adecuado para llevar a cabo esta actividad de cultivo, por ser una estructura tradicional y por su gran capacidad de confinamiento de diferentes tamaños de erizos. Dado que los resultados actuales de engorde hasta tamaño comercial no parecen viables económicamente, proponemos el compartir en la misma batea actividades diferentes, dependiendo del uso final del producto de los especímenes cultivados. Estas actividades serían dos principalmente, una es la producción de erizos juveniles (de 20 mm de diámetro) para uso en repoblación, la otra sería el incremento del IG en erizos de tamaño comercial. La producción de juveniles empezaría con erizos de criadero de 5 mm de diámetro (entre 3 y 6 meses de edad) y terminaría con erizos de 20 mm de diámetro (3 150 000 erizos), listos para soltar en el medio natural después de seis meses en la batea alimentados con algas. El engorde de gónadas de erizos de tamaño comercial (la capacidad de la batea es de 180 000 erizos), se haría con dietas diseñadas (durante dos meses) y especialmente en los períodos de tiempo que favorezcan el aumento del índice gonadal respecto a los erizos del medio natural (tres ciclos bimensuales). Coordinando el criadero y el cultivo en batea, se podrían realizar las dos actividades en períodos de seis meses cada una, con una producción anual estimada de 3 150 000 erizos para repoblación y 54 000 erizos de tamaño comercial para engorde de gónadas, con una producción estimada de 8 400 kg de gónadas.












 uBio
uBio