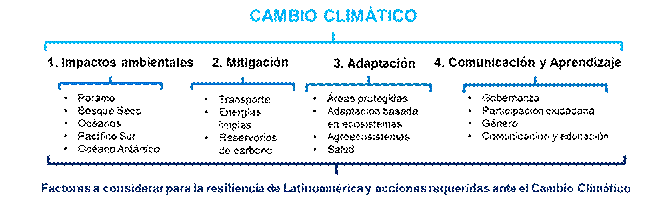Los cambios antropogénicos han afectado el sistema climático global y han ocasionado un fenómeno mundial conocido como cambio climático. La principal actividad humana que modifica el ambiente es la emisión de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso y metano. Estos gases provienen de la quema de combustibles fósiles, desforestación masiva, actividad ganadera, cambio de uso suelo y uso de agroquímicos, por mencionar los principales (Pachauri et al., 2014).
Debido a esta emisión de gases, la atmósfera y el océano se han calentado, esto genera el derretimiento de los casquetes polares y el crecimiento y acidificación de los océanos (Pachauri et al., 2014). Actualmente, nos encontramos en una nueva era geológica, el Antropoceno (Waters et al., 2016), y somos la primera generación que tiene plena conciencia de que el cambio climático está ocurriendo, por lo tanto, es nuestra responsabilidad actuar para detenerlo o, al menos, para disminuir su impacto al máximo tanto a nivel global como en la región latinoamericana.
Latinoamérica es una región rica en biodiversidad, áreas protegidas y con una matriz eléctrica con fuentes renovables. Sin embargo, también es una región altamente vulnerable al cambio climático, con fuerte dependencia del agro y del turismo, amplias zonas inundables y fuertes retos socio-económicos (Galindo, de Miguel & Ferrer, 2010). En este momento, en Latinoamérica, el cambio climático no recibe la atención merecida en la agenda política, académica ni ciudadana. Además, la información en español es limitada y se concentra en grupos selectos, principalmente, en la Academia. Resulta evidente, entonces, que las personas responsables de la política, y los diversos actores asociados al cambio climático, en la región, requieren de información adecuada para la toma de decisiones.
Con estos retos en mente, se desarrolló el I Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad, entre el 9 y el 11 de agosto del año 2017, en San José, Costa Rica. Fue organizado por la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica (ANC). El objetivo de este simposio fue generar un encuentro público de personas inmersas en la problemática del cambio climático y la biodiversidad, a nivel latinoamericano, con el fin de sensibilizar e informar a la sociedad, generar interés sobre el tema y discutir soluciones a nivel regional. Esta actividad contó con charlas magistrales, acompañadas de espacios abiertos de discusión y análisis, por parte de todas las personas participantes (Fig. 1).

Fig. 1 Participantes (a) y uno de los paneles de personas expositoras (b) durante el I Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad. 9 - 11 de agosto de 2017, San José, Costa Rica.
En este simposio presentaron un total de 23 personas expositoras, nacionales e internacionales. Al evento asistieron un total de 215 personas de 14 países: Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Panamá, Guatemala, México, Estados Unidos de América, Cuba, Alemania y Costa Rica, lo que permitió un diálogo sobre el cambio climático y biodiversidad. Este diálogo abarcó temáticas desde las zonas templadas del Norte y Sur del planeta, hasta los trópicos y ciudades cosmopolitas. El simposio se organizó en cuatro ejes temáticos (Fig. 2): 1) Impactos del cambio climático sobre ecosistemas, 2) Mitigación, 3) Adaptación, y 4) Comunicación y aprendizaje sobre el cambio climático.
A continuación, presentamos una síntesis crítica de los diversos temas desarrollados durante el Simposio, algunos de los cuales se desarrollan en mayor profundidad en este número especial de UNED Research Journal.
1. Impactos del cambio climático sobre ecosistemas terrestres y marinos
El cambio climático ejerce impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas y la biodiversidad; cada ambiente y su biota responden de manera específica a su influencia. Latinoamérica es una región altamente biodiversa con un extraordinario mosaico de ecosistemas, tanto terrestres como marinos. A continuación, se detallan los principales impactos del cambio climático sobre algunos de los ecosistemas latinoamericanos.
Páramo y subpáramo
Los ecosistemas de páramo se encuentran a más de 3600m de altitud y los de subpáramo entre 3000 y 3600m; ambos son ambientes abundantes en Latinoamérica y que son particularmente sensibles al cambio climático. Los páramos y subpáramos, además de ser centros de biodiversidad de especies endémicas, son ambientes que proveen, entre otra serie de bienes y servicios ecosistémicos, agua a las comunidades y fijación de carbono (Anderson et al., 2011). De manera particular, los páramos podrían ser altamente sensibles a los cambios de temperatura (Enquist, 2002), ésto debido a que las especies en los picos de las montañas no tienen adonde migrar altitudinalmente (Buytaert et al., 2011).
Asimismo, han ocurrido períodos de sequía y cambios en la insolación y en la frecuencia e intensidad de la precipitación, dichos cambios no sólo afectan las plantas de páramo, sino que también generan cambios en escorrentía, sedimentación en ríos e incremento en enfermedades provenientes de menores altitudes (Anderson et al., 2011). Al verse afectados estos ecosistemas, se ven perjudicados sus servicios ecosistémicos, por ejemplo, pasar de ser sumideros de carbono a ser emisores de carbono (Buytaert, Cuesta‐Camacho & Tobón, 2011). Ante esto, es imprescindible aumentar la investigación y protección de los sistemas de páramo y subpáramo en Latinoamérica, pues estos ecosistemas latinoamericanos se encuentran dentro de los menos estudiados (Buytaert et al., 2011).
Bosque seco
El bosque seco es un ambiente tropical adaptado a la sequía estacional; sin embargo, puede encontrarse en umbrales hidrológicos que lo hacen vulnerable ante el cambio climático (Enquist, 2002; Miles et al., 2006). A nivel mundial, los bosques secos tropicales son ambientes altamente amenazados por actividades antropogénicas (Quesada et al., 2009), principalmente por cambios en el uso del suelo. Debido a dichas amenazas el área de bosque seco ha disminuido tanto a nivel mundial como en América Latina y el Caribe. En esta región ya hemos perdido gran parte de estos bosques, mientras que los que quedan se ven afectados por cambios en el uso de suelo, incendios forestales, fragmentación de hábitat, entre muchos otros factores (Miles et al., 2006). Estas amenazas ya presentes agravan aún más la vulnerabilidad de estos ecosistemas ante el cambio climático.
Océanos
El océano cubre el 70% de la superficie del planeta e interactúa constantemente con la atmósfera, alterándose el uno al otro mutuamente de cara a cualquier cambio. Al alterar la atmósfera por emisiones de CO2, alteramos los océanos principalmente de tres formas: 1) calentamiento del océano, el cual está asociado con expansión térmica e incremento en el nivel del mar (Church & White, 2006); 2) absorción de CO2 por el océano, la cual lleva a la acidificación oceánica (Doney, Fabry, Feely & Kleypas, 2009); y 3) pérdida de oxígeno disuelto en el agua marina por aumento de temperatura - desoxigenación (Keeling, Körtzinger & Gruber, 2010). Asimismo, los organismos marinos se ven afectados por los impactos del cambio climático en los océanos. Resultan comunes las migraciones por cambios de temperatura, las afectaciones en comportamiento y fisiología, e inclusive, la muerte de algunos de ellos (Walther et al., 2002; Poloczanska et al., 2013). A su vez, los océanos afectan las zonas costeras, las cuales se ven impactadas por el incremento en el nivel del mar, la erosión e inundaciones (Zhang, Douglas & Leatherman, 2004).
En los mares de zonas frías la temperatura cambia bruscamente de manera natural, sin embargo, estos cambios han sido empeorados por el cambio climático, lo cual ocasiona variaciones en los patrones de viento e incremento en la temperatura del mar (Hayward, 1997). Tal modificación en la temperatura marina genera consecuencias en la distribución de las especies marinas, muchas de ellas de tipo comercial (Hayward, 1997; Roessig, Woodley, Cech & Hansen, 2004). Lo anterior afecta a las comunidades pesqueras en general y a los recolectores costeros en particular, pues dependen de los recursos marinos que se ven amenazados por el cambio climático.
Además, hay que mencionar que existen múltiples factores estresantes adicionales en estos ambientes (Roessig et al., 2004). También, a diferencia de los ambientes terrestres, todavía desconocemos mucho sobre la biodiversidad marina, con muchos vacíos de información aún por llenar.
Antártida
El continente antártico, que se encuentra en el Polo Sur de América, presenta cambios drásticos asociados al cambio climático, los cuales evidencian su vulnerabilidad. De manera natural, la nieve va incrementando la presión hasta crear capas de hielo que luego bajan al mar por ríos congelados, este hielo en condiciones frías no se derrite, con lo que se conforman los glaciares. El cambio climático ha generado un incremento en la temperatura y en los patrones de precipitación en la Antártida (Walther et al., 2002; Turner et al., 2005), lo que ocasiona derretimientos significativos en los glaciares (Rignot, Jacobs, Mouginot & Scheuchl, 2013) y disminución en la producción de hielo marino (Meredith & King, 2005). Dichos eventos han ocasionado la colonización y expansión de plantas en zonas terrestres (Walther et al., 2002).
Por su parte, los cambios en la temperatura y la entrada de agua dulce al sistema marino alteran las condiciones del océano y su biota asociada, incluyendo el fitoplancton marino. Por lo general, la biota antártica posee nichos fisiológicos amplios para soportar las condiciones cambiantes en el sitio (Walther et al., 2002). Sin embargo, dicha biota también suele vivir cerca de sus puntos de quiebre de tolerancia, lo cual hace que sea aún más vulnerable a los cambios ocasionados por el cambio climático (Walther et al., 2002). Aún falta mucho por investigar en el continente antártico, pero no hay duda que es un sistema altamente sensible al cambio climático.
2. Mitigación del cambio climático
Ante el incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera por causas antropogénicas, en particular el dióxido de carbono (CO2), tenemos la responsabilidad de bajar dichas concentraciones. A esto se le conoce como mitigación, la cual se puede realizar: 1) al dejar de emitir dichos gases (descarbonización); 2) proteger los reservorios naturales de carbono para evitar su emisión; y 3) activamente extraer CO2 de la atmósfera naturalmente o por mecanismos artificiales.
Sector transporte
El sector transporte, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, sigue siendo el responsable de grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tanto en países latinoamericanos (Chacón Araya, Jiménez Valverde, Montenegro Ballestero, Sasa Marín & Blanco Salas, 2014) como en el resto del mundo (Pachauri et al., 2014). Un motivo de la gran cantidad de emisiones del sector transporte es la limitación en el desarrollo de transporte público descarbonizado en Latinoamérica, donde resulta más llamativo el uso del automóvil particular, principalmente debido a la falta de inversión en el mejoramiento del transporte público.
El transporte urbano sostenible busca mitigar la emisión de GEI al modificar los mecanismos de transporte actual (Pojani & Stead, 2015). Para dicha reducción en emisiones se considera que es necesario disminuir la cantidad de viajes realizados por medio de un desarrollo urbano mixto condensado, dado que la interconectividad entre los distintos servicios y sectores de las ciudades es clave para un transporte público exitoso. También, es fundamental que existan métodos sostenibles de transporte como el uso de la bicicleta, el caminar y uso del transporte público bajo en emisión, los cuales deben ser confiables, interconectados y seguros. Dado que el uso de automóviles eléctricos es muy limitado, por cuanto el precio es elevado y esto limita la cantidad de personas que los pueden adquirir, para lograr dicha meta de reducción de emisiones, un aspecto crucial es que se mejore la tecnología de transporte existente mediante una priorización del transporte público sostenible (Pojani & Stead, 2015).
En los diversos países latinoamericanos existen varios ejemplos a seguir en el tema de transporte sostenible; a modo de ilustración: los autobuses eléctricos en Santiago y la Red de Ciclovías en Bogotá y en Sao Paulo. El transporte sostenible no solo disminuye los GEI, sino que también mejora la calidad del aire y disminuye tanto el ruido y como los siniestros (Kwan & Hashim, 2016). Para poder cumplir las metas de descarbonización en el transporte, un reto a superar es que las políticas de transporte sostenible son invasivas, dado que impactan el estilo de vida de todos los habitantes y la congestión vial es un tema muy democrático. Llegar a tener una Latinoamérica con una adecuada implementación del transporte sostenible es indispensable ante los efectos del cambio climático.
Energías limpias
Más allá del sector transporte, para la mitigación del cambio climático es indispensable el desarrollo y el fomento de energías limpias. Un modelo positivo es el caso de Costa Rica, líder mundial en la temática de uso de energías renovables, entre ellas las procedentes de fuentes de plantas hidroeléctricas, de energía eólica, geotérmica y solar, así como de biomasa. En el año 2016, durante 250 días Costa Rica utilizó, únicamente electricidad de fuentes renovables, por lo tanto, empleó 98% de energía renovable en el año (Nield, 2017). Del mismo modo lo hizo en el año 2017, cuando empleó energía renovable por 300 días (Dockrill, 2017; Embury-Dennis, 2017). Ahora, si bien es cierto que ha habido un gran desarrollo en economía de energías renovables (Timmons, Harris, & Roach, 2014), éstas suelen tener un costo alto, además de que son utilizadas por una minoría de personas.
En este sentido, para mejorar la competitividad de las energías limpias, el costo de energías no renovables debería a futuro incluir todos los costos adicionales asociados, incluyendo el impacto al ambiente. Por ejemplo, el precio del combustible debe incluir el precio del efecto del Cambio Climático y el costo de mitigarlo (Delucchi, & Jacobson, 2011; Jacobson, & Delucchi, 2011).
Reservorios de carbono: bosques terrestres
Los bosques terrestres tienen la capacidad de disminuir la cantidad de GEI de la atmósfera, dado que absorben CO2 y lo retienen en sus tejidos vegetales por períodos de tiempo prolongados. De esta manera, los bosques representan 70-80% del reservorio de carbono terrestre en biomasa (Kindermann, McCallum & Fritz, 2008), y los bosques tropicales encabezan la lista, con un 66% del total global (Van der Werf et al., 2009; Pan, Birdsey, Phillips & Jackson, 2013). Los suelos tropicales también contienen grandes reservas de carbono las cuales se reducen por actividades antropogénicas como la deforestación, la agricultura intensiva y la quema de turberas de bajura (Scharlemann, Tanner, Hiederer & Kapos, 2014). Las emisiones de CO2, debido a deforestación y degradación de bosques y quema de turberas, son la segunda fuente antropogénica de carbono a la atmósfera (12-20% de las emisiones totales) (Van der Werf et al., 2009). Es por eso que evitar la deforestación y la degradación de los bosques tropicales es una de las estrategias prioritarias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para mitigar el cambio climático, a través de procesos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques; www.un-redd.org) (Miles & Kapos, 2008). Es importante considerar la biodiversidad a la hora de implementar actividades REDD+ (Anderson-Teixeira, 2018) ya que las especies vegetales tienen características diferentes que afectan cuánto carbono se captura y por cuanto tiempo (Díaz, Hector & Wardle, 2009).
3. Adaptación al cambio climático
Ante los impactos actuales y futuros del cambio climático y los retos que tenemos para mitigar efectivamente los gases causantes del cambio climático, es crucial desarrollar procesos de adaptación, esto es, anticipar sus impactos y actuar o tomar decisiones adecuadas para minimizar o eliminar dichos impactos o sus causantes; así como la capacidad de aprovechar oportunidades ventajosas que puedan surgir de estas. La planificación adecuada y a tiempo es una herramienta sumamente útil para que Latinoamérica pueda resistir y recuperarse ante los impactos negativos del cambio climático.
Áreas protegidas
El cambio climático afecta la biodiversidad de diversas maneras dependiendo de las especies presentes, su papel funcional en el ecosistema, la redundancia de papeles entre especies distintas y sus niveles en la red trófica (Fonseca & Ganade, 2001; Walther et al., 2002; Thuiller, Lavorel & Araújo, 2005); así como la velocidad del cambio ocasionado por el cambio climático y las barreras geográficas que impidan el desplazamiento vertical y horizontal de las especies a nuevos sitios (Burrows et al., 2011; Poloczanska et al., 2013; Burrows et al., 2014). Para evitar su extinción, las especies pueden responder ante el cambio climático cambiando su distribución geográfica, al movilizarse a un sitio más favorable o modificando su fisiología a las nuevas condiciones, así como por medio de evolución adaptativa (Hoffmann & Sgrò, 2011). Ante la movilización y pérdida de especies debido al cambio climático, las áreas protegidas son una herramienta crucial; así como el fortalecimiento y creación de corredores biológicos y áreas amortiguadores para el desplazamiento de las especies, basados en mapas de vías y velocidades probables de migración de especies (Gillson, Dawson, Jack & McGeoch, 2013). Para fortalecer la biodiversidad y ecosistemas dentro de las áreas protegidas es crucial minimizar o eliminar los impactos no asociados al cambio climático. También, es importante seleccionar aquellos sitios que contengan sistemas con mayor resiliencia ante el cambio climático y ante especies invasoras (Gillson et al., 2013); por lo que los análisis de vulnerabilidad espacial ante el cambio climático son críticos. Se deben identificar áreas prioritarias para la conservación, restauración ecológica y corredores de migración, así como la conservación ex situ de especies que no tienen adonde migrar (Hoegh-Guldberg et al., 2008). Con el conocimiento actual sobre los impactos del cambio climático a la biodiversidad no se puede predecir cuáles especies dominarán los ambientes en el futuro, pero sí se sabe que hay especies más vulnerables que otras y es claro que se requiere mayor investigación sobre el tema.
Adaptación basada en ecosistemas
En Latinoamérica gran parte de la población depende directamente de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que proveen los ambientes, los cuales se ven amenazados por el cambio climático. La adaptación basada en ecosistemas (AbE) es una herramienta ante el cambio climático que busca preservar la biodiversidad y ambientes por medio de la integración del componente humano y el desarrollo económico sostenible; es decir, busca la protección de los ambientes para que puedan brindar sus servicios ecosistémicos a la sociedad y ambos sean más resilientes ante el Cambio Climático (Vignola, Locatelli, Martinez & Imbach, 2009). La biodiversidad y los servicios que los ecosistemas proveen a las poblaciones humanas son parte de una estrategia integral más amplia de adaptación para ayudar a las personas a enfrentar efectos diversos del cambio climático, con beneficios añadidos de mitigación, protección de medios de subsistencia y disminución de la pobreza (Munang et al., 2013). Actualmente, según la UICN, en Latinoamérica existen múltiples proyectos que buscan fortalecer a las comunidades y los ecosistemas ante el cambio climático.
Agroecología
Los países latinoamericanos son fuertemente dependientes de los agroecosistemas, tanto para subsistencia como para exportación, los cuales se ven amenazados por el cambio climático, pero pueden ser modificados para mejorar su respuesta. Los agroecosistemas incluyen sistemas de mono y policultivos y sistemas de agricultura mezclada con ganadería, silvicultura y acuacultura (Fuhrer, 2003), incluyendo monocultivos intensivos dependientes de agroquímicos. El cambio climático afecta a estos agroecosistemas principalmente causando una disminución en la productividad y mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades, debido a cambios en la temperatura, patrones de precipitación y ciclos de nutrientes (Fuhrer, 2003). Variaciones ambientales asociadas al cambio climático ocasionan grandes pérdidas de cultivos.
La diversificación de los cultivos puede incrementar la resiliencia de estos agrosistemas ante el cambio climático, lo cual les permite responder mejor (Lin, 2011). Existen diversas maneras de diversificar los agrosistemas, a manera de variedad genética, a nivel de especies o estructural, lo cual se puede hacer a escala pequeña dentro de la plantación o hasta nivel de paisaje (Lin, 2011). Tradicionalmente en Latinoamérica los agroecosistemas se han desarrollan en pequeñas parcelas de tierra, con mayor diversidad de cultivos y tipos de producción, en particular la mezcla de sistemas de producción mixta de plantas y animales (Altieri, 1999). Estos sistemas de cultivo más tradicionales son mucho más productivos en su totalidad y más biodiversos que los monocultivos (Altieri, 1999); lo cual los hace más resilientes ante el cambio climático; por lo cual debemos investigar y aplicar más estos agroecosistemas biodiversos tradicionales.
Salud humana
El cambio climático tiene efectos directos e indirectos sobre la salud humana, un tema que debe ser tratado con más profundidad y urgencia. Los efectos directos incluyen aquellos asociados a olas de calor, sequías, humo de incendios forestales, inundaciones, precipitaciones, huracanes, contaminación del aire y alérgenos; así como enfermedades infecciosas o por vectores (Haines & Patz, 2004; Moreno, 2006). Los efectos indirectos están relacionados principalmente con la producción de alimentos y alteración de nichos de vectores de enfermedades que migran horizontal y verticalmente a zonas ahora más calientes (Haines & Patz, 2004). También, puede haber mayor impacto de las mareas rojas, por toxinas del fitoplancton en organismos filtradores (Moreno, 2006). En Centroamérica hay incremento en enfermedad renal crónica asociado a estrés hídrico y térmico en trabajadores agrícolas en condiciones de sequía (Weiner, McClean, Kaufman & Brooks, 2012). Los países del Cono Sur están muy atentos al incremento de dengue en zonas donde antes no había por variaciones en temperatura (Haines & Patz, 2004). Un factor adicional a considerar es que la vulnerabilidad en salud ante el cambio climático no es homogénea entre la población, dado a factores sociales y ambientales, por lo que se debe tomar en cuenta dicho parámetro en las políticas de salud ante el cambio climático.
4. Incentivando la acción ante el cambio climático
Gobernanza
El cambio climático tiene una gobernanza (por ejemplo, distribución del poder) compleja y con múltiples niveles, dado que captura factores políticos, socio-económicos y ambientales, así como la gran cantidad de actores involucrados (Betsill & Bulkeley, 2006). Por ejemplo, para llegar a acuerdos entre gobiernos para disminuir la emisión de GEI, la posición de los países en las negociaciones depende del nivel de contribución al cambio climático y de afectación por el mismo. El acuerdo de París en la COP21 en el 2015 fue un éxito en este sentido ya que define el compromiso de los gobiernos para tomar acciones de mitigación necesarias para mantener el incremento en la temperatura mundial muy por debajo de 2⁰C, en el cual América Latina y el Caribe se unen a dicho acuerdo (Schleussner et al., 2016; UNFCCC, 2018). Un reto para la gobernanza del cambio climático es que el bajar la emisión de GEI involucra costos a corto plazo que varían entre los distintos países y es un reto para los políticos justificar gastos a corto plazo para beneficios a largo plazo, lo cual tiene un impacto en agendas electorales. El hecho que todo el planeta utilice energía renovable en las próximas décadas es posible, pero su principal reto es social y político, no tecnológico o de costo (Delucchi, & Jacobson, 2011; Jacobson, & Delucchi, 2011). Ante una gobernanza compleja y la urgencia de la descarbonización mundial, los actores emergentes ante el cambio climático no son los países, sino las grandes ciudades, siendo un movimiento tanto local como global, a la vez estatal y no estatal (Betsill & Bulkeley, 2006). En las grandes ciudades a nivel mundial se aglomera más del 50% de la población humana y son fuertes emisores de GEI (Kennedy et al., 2009). El diálogo entre las alcaldías de las grandes ciudades es menos complejo que a nivel de países, y puede discrepar con las políticas del gobierno estatal, por lo que actualmente ya hay compromisos ante el cambio climático de 92 ciudades a nivel mundial (www.c40.org). En la gobernanza ante el cambio climático es crítica la participación de los ciudadanos ya que sus acciones pueden tener fuertes impactos ante el cambio climático.
Participación ciudadana
Ante los retos para la efectiva toma de decisiones ante el cambio climático, considerando además marcos de gobernanza complejos, la participación ciudadana y su consecuente implementación en la política pública, son factores claves para la acción oportuna (Few, Brown & Tompkins, 2007). La participación ciudadana, como derecho legítimo, se define como la intervención de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones (Naciones Unidas, 1948), representando así un elemento fundamental de un sistema democrático, inclusivo y representativo, en el que se incluyen un conjunto de acciones (formales o informales), al que las personas acudimos para ser parte del proceso deliberativo, de ejecución, fiscalización, monitoreo, entre otros. Las formas de ejercer ciudadanía, a través de la participación pueden ser muy diversas e incluyen tanto opciones propositivas como contestatarias, con foco en alterar directamente los patrones sistemáticos del comportamiento social o de influir en el proceso de política pública; todas ellas en distintos niveles de profundidad y con distintas posibilidades de incidencia.
Además de reconocer las distintas formas de participación, para poder incidir con mayor éxito en esta época de transición, producto del cambio climático, es necesario trabajar sobre ciertos retos, como robustecer las habilidades ciudadanas para una democracia activa y fortalecer las capacidades del aparato institucional y su cuerpo normativo. La participación debe buscar el bien del colectivo de esta y de las próximas generaciones, por lo que representa una oportunidad para fortalecer tanto la sostenibilidad ambiental, como la justicia social.
Género
Las mujeres conforman la mitad de la población humana; sin embargo, son más vulnerables ante el cambio climático que los hombres (UN Women Watch, 2009). Esta mayor vulnerabilidad se debe a las brechas en género, particularmente en países con mayor pobreza (Denton, 2002). La pobreza está entrelazada de una manera compleja con la inequidad de género, en muchos países pobres, por ejemplo, las mujeres son quienes cumplen el rol de acarrear el agua, son altamente dependientes de sus cultivos y la mayor cantidad de agricultoras son mujeres; pero no tienen los mismos derechos que los hombres, ni existe equidad de género en tenencia de tierras (Deere & León, 2003; UN Women Watch, 2009). Otro factor a considerar en mujeres embarazadas es el aumento en la incidencia de pre-eclampsia por consumo agua salinizada (Khan et al., 2011). Otros ejemplos incluyen la mayor posibilidad de picaduras por mosquitos, vectores de enfermedades, debido a una mayor temperatura corporal durante el embarazo (Lindsay, Ansell, Selman, Cox, Hamilton & Walraven, 2000). En particular, las mujeres suelen estar por fuera de los procesos de toma de decisiones con respecto al cambio climático (Denton, 2002) Sin embargo, en países donde las brechas de género son menores, y las mujeres tienen mayores niveles de acceso a la educación, la equidad en otros aspectos tiende a aumentar. Es claro que las estrategias ante el cambio climático deben incluir a todos los actores involucrados, particularmente aquellos más vulnerables como las mujeres (Alston, 2014). Ante su mayor vulnerabilidad ante el cambio climático es indispensable incorporar y tener en consideración a la población femenina en la respuesta ante el mismo.
Comunicación y educación del cambio climático
Los científicos, comunicadores y educadores tienen importantes mensajes que transmitir en aras de incentivar acciones adecuadas ante el cambio climático; sin embargo, en muchas ocasiones, las estrategias no son las más apropiadas. La gran cantidad de investigación científica asociada y la compleja gobernanza del cambio climático han presentado un reto para su comunicación efectiva. Un reto en particular es la comunicación entre los científicos, los políticos y la comunidad en general. La ciencia del cambio climático se ha consolidado cada vez más y hay amplia evidencia (Pachauri et al., 2014), se han desarrollado múltiples documentos para análisis y simplificación de dicha ciencia para la comunicación por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y se ha trabajado en comunicar el consenso que existe entre científicos de que el cambio climático es real y es causado por actividades humanas (Cook et al., 2016). Esta información y consenso científico de la severidad y urgencia de acción ante el cambio climático muchas veces no ha sido traducida de manera efectiva a políticas públicas, y tampoco ha sido suficiente para modificar las percepciones que la comunidad latinoamericana, en general, tiene frente al cambio climático. Entre los retos en la comunicación efectiva del cambio climático está el hecho de que los científicos publican sus hallazgos en revistas científicas con terminología compleja, que son leídas principalmente dentro del gremio académico y que incluyen conceptos de variabilidad e incertidumbre que suelen ser mal interpretados por el público en general o los tomadores de decisiones (Somerville & Hassol, 2011). Otro reto para la comunicación del cambio climático es que es un proceso intangible, en ocasiones con grandes distancias espaciales y temporales entre las causas y los efectos y el que gran parte de la población ya no interactúa constantemente con el ambiente natural (Moser, 2010). A la vez, la comunidad en general está inundada de mensajes contradictorios y en muchas ocasiones alarmistas, en particular a través del internet, donde muchos científicos no tienen altos niveles de participación (Schäfer, 2012). La comunicación efectiva de la ciencia es una herramienta crítica que se debe desarrollar más con relación al cambio climático.
Para una mejor comunicación del cambio climático se recomienda mejorar la narrativa, lo cual incluye: 1) tener claro cuál es el propósito y alcance de lo que se quiere comunicar, 2) cuál es el público; 3) quiénes son los mensajeros; 4) tener claro por qué debería de importarles lo que se está comunicando; 5) palabras más sencillas; 6) uso de metáforas o comparaciones con realidades cotidianas; así como 7) el uso de pasión e historias para conectar con el público, no sólo datos (Somerville & Hassol, 2011).
Conclusión
El cambio climático es real y es causado por actividades humanas, lo cual nos ofrece una oportunidad de cambiar nuestras acciones para remediarlo. El reto es grande y complejo pero entre todos podemos lograrlo. El I Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad, en Costa Rica, nos permitió analizar los diversos temas e interactuar entre los diversos actores ante el cambio climático en la región latinoamericana. Queda claro que necesitamos una planificación adecuada y acciones inmediatas en cada uno de los distintos sectores. Estas deben ser inclusivas para todas las personas sin importar su condición socioeconómica, género ni edad. Tenemos muchos retos por superar, desde vacíos en investigación científica en relación al cambio climático hasta cómo comunicar y educar a la comunidad y las próximas generaciones. El cambio climático es un fenómeno complejo, que involucra no sólo a la naturaleza sino todo un conjunto de actores y factores socio-político-económicos. No actuar es en sí una acción, la cual tendría consecuencias serias para nuestra generación y las generaciones futuras.
La ciencia de calidad debe ser base indispensable para la toma de decisiones y se debe investigar los temas de mayor necesidad ante el cambio climático, pero debe estar acompañada de un cambio social e inclusive económico, resaltando el papel de la ciencia social en relación al cambio climático. Por tanto, debemos actuar en conjunto, de manera inmediata y teniendo clara la realidad que queremos alcanzar a corto, mediano y largo plazo. No se puede solucionar el problema con la misma mentalidad que se ha tenido hasta ahora; debemos buscar un nuevo camino, para lo cual es importante reconsiderar el modelo socio-económico que ha predominado, así como la forma de hacer política teniendo como consideración clave sus efectos sobre la sociedad y el ambiente.












 uBio
uBio