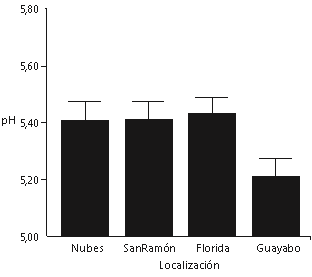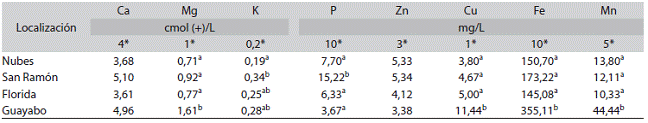La identificación, determinación de potencialidades y limitaciones nutricionales que tiene un suelo para la producción en una unidad agrícola, es la evaluación del estado nutricional de un sistema de cultivos. Cuyo propósito consiste en el diagnóstico del estado de suficiencia o insuficiencia en que se encuentra cada uno de los nutrimentos para la planta y en el cual se basan las recomendaciones de manejo nutricional (Bertsch, 1998).
Los procesos biológicos, físicos y químicos del suelo están íntimamente relacionados con el crecimiento de las plantas (Schembre, 2009). La adecuada composición química del suelo es importante para la producción de forraje, base fundamental de la alimentación bovina en sistemas de pastoreo.
La productividad de las fincas de ganado lechero está influenciada por una serie de factores que potencian o perjudican su eficiencia. Estos factores pueden ser ambientales, genéticos, nutricionales, reproductivos o administrativos. Dentro de los factores ambientales se encuentran la precipitación, humedad, temperatura, radiación solar, viento, piso altitudinal, suelo, entre otros.
Las explotaciones lecheras en Costa Rica hacen uso de las características químicas, físicas y morfológicas de los suelos de orden Andisol cuya localización coincide con la de estos sistemas productivos, siendo uno de los órdenes más utilizados en las lecherías costarricenses (Salas y Pacheco, 1985).
Los suelos de orden Andisol son suelos inmaduros, profundos, de morfología uniforme, cuyo material parental proviene de cenizas volcánicas. Poseen alto contenido de materia orgánica, pH de ácido a moderadamente ácido y elevada capacidad de intercambio catiónica efectiva (Cervantes, 1977; Alvarado, Bertsch, Bornemiza, Cabalceta, Forsythe, Henríquez, Mata, Molina y Salas, 2001).
En suelos de orden Andisol el efecto del nitrógeno es notorio en el incremento de producción de materia seca de pasto, en los cuales se ha reportado respuesta a la fertilización hasta valores de 500 kg N/ha (Castillo, Coward, Sánchez, Jiménez y López, 1983; Sánchez, Coward, Jiménez, Sossa y López, 1985).
Alrededor de los volcanes Orosí, Rincón de la Vieja, Miravalles, Tenorio y Arenal se encuentran principalmente los suelos derivados de cenizas volcánicas de Guanacaste, por lo tanto, dichos volcanes son los generadores de suelos de orden Andisol en esta provincia (Barquero y Sáenz, 1987).
El pH de estos suelos varía entre 5,3 y 6,2, con contenidos bajos de aluminio (Al) intercambiable, y un mayor contenido de bases cambiables que los Andisoles del Valle Central (Palencia y Martini, 1970), presentan bajos contenidos de potasio (K), zinc (Zn) y manganeso (Mn), así como niveles adecuados de cobre (Cu) y hierro (Fe) (Centro Científico Tropical, 1980).
El valor de pH 5,5 comúnmente se utiliza como el umbral bajo el cual se producen problemas reales de acidez, algunos de los inconvenientes ligados a valores inferiores a este umbral de pH son la solubilización de algunos elementos que causan toxicidad en los cultivos, como el Al, Mn y Fe entre otros, así como el efecto de deficiencia de algunos nutrimentos como el fósforo (P) y boro (B) que a pH bajos se tornan indisponibles (Henríquez y Cabalceta, 1999).
Según Bertsch (1998) el Al precipita a niveles de pH alrededor de 5,5-6-0, por lo que los problemas por la solubilización de este elemento se encontrarán por debajo de este nivel. Además de un pH menor a 5,5, se consideran indicadores prácticos de acidez, una acidez intercambiable mayor a 0,5 cmol(+)/L, una suma de bases menor a 5 cmol(+)/L y un porcentaje de saturación de acidez mayor a 10%.
Henríquez y Cabalceta (1999) mencionan que en los suelos de origen volcánico los altos niveles de materia orgánica presentes se acomplejan con el Al, disminuyendo su actividad como fuente de acidez, mientras que el ion H+ es un importante acidificante, además comentan que aunque el H+ y el Al+3 son problemas en el suelo, el Al3+ tiene un efecto más detrimental para las plantas.
Molina (2001) afirma que la acidez de los suelos también puede ser causada por los iones ácidos liberados por la descomposición de la materia orgánica, debido a la formación de compuestos ácidos depositados en el suelo, como resultado de la descomposición de residuos de plantas y animales. Asimismo comenta que este proceso es importante en suelos que reciben grandes cantidades de residuos orgánicos o en suelos con altos contenidos de materia orgánica, como en el caso de los Histosoles y algunos Andisoles.
El objetivo del presente estudio fue determinar la fertilidad de los suelos de fincas lecheras de cuatro zonas de la provincia de Guanacaste, con el fin de caracterizar sus propiedades químicas, para generar información pertinente para las zonas, que facilite la selección del fertilizante y su dosificación en los sistemas productivos lecheros.
Métodos
Zonas de estudio: Este estudio observacional se llevó a cabo durante un periodo de dos años (2009-2010) en fincas lecheras de la Cordillera Volcánica de Guanacaste, las zonas de estudio fueron Guayabo de Bagaces (10°42' Latitud Norte y 85°13' Longitud Oeste, 550 m.s.n.m) y Nubes (10°21' Latitud Norte y 84°51' Longitud Oeste, 1280 m.s.n.m), San Ramón (10°22' Latitud Norte y 84°54' Longitud Oeste, 900 m.s.n.m) y Florida (10°23' Latitud Norte y 84°54' Longitud Oeste, 915 m.s.n.m) de Quebrada Grande de Tilarán.
La zona de Nubes es más montañosa que las demás, presenta una pendiente pronunciada cercana al 40% con cambios abruptos en su relieve, por otro lado San Ramón y Florida de Tilarán cuentan con una pendiente moderada con un promedio general cercano al 20%. Guayabo por su parte es una zona de baja pendiente cercana al 5%. Al momento de los muestreos, las fincas de Tilarán poseían pasto estrella africana (Cynodonnlenfuensis) como recurso forrajero, mientras que las fincas de Guayabo estaban sembradas con pasto Toledo (Brachiaria brizantha CIAT 26110).
La finca promedio en las zonas de Tilarán típicamente medía entre 5 y 15 hectáreas, utilizaba entre 25 y 30 apartos para pastoreo con un sistema de rotación a tiempo fijo y un día de ocupación por aparto, tenía 25 vacas en ordeño, 5 vacas secas, 5 vacas prontas a parir, 9 novillas y 10 terneras, suplementaban con 6kg de concentrado vaca/día, cada vaca producía 16 kg de leche/día. Para las zonas de Nubes y San Ramón se reportó una carga animal promedio (11 fincas) de 2,9 y 4,9 vacas por hectárea, respectivamente (Saborío-Montero, 2009)
En la zona de Guayabo las fincas fueron más variables en cuanto al área, sistemas de pastoreo, número de animales, suplementación y productividad, sin embargo fue fácilmente observable que la carga animal, suplementación y eficiencia productiva era menor que en las zonas de Tilarán.
Muestreo y análisis de suelo: Para muestrear el suelo se utilizó un barreno de tornillo, con el cual se penetró la superficie hasta una profundidad de 10 cm, profundidad en la cual se encontró la mayor densidad de raíces del pasto, se recolectaron 800 sub-muestras (20 sub-muestras por muestra) para un total de 40 muestras (10 muestras por zona). Dichas sub-muestras fueron cuarteadas para obtener la muestra final que fue enviada al laboratorio de análisis de suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) donde se solicitó un análisis químico completo. El criterio de clasificación de los suelos dentro del orden Andisol se realizó únicamente haciendo uso de la distribución geográfica de los suelos de Costa Rica (Bertsch, 1998; Henríquez, Cabalceta, Bertsch y Alvarado, 2014), no se utilizó ninguna prueba diagnóstica.
Los muestreos y la preparación de las muestras de suelo se realizaron siguiendo los criterios descritos por Henríquez y Cabalceta (1999). Las muestras fueron analizadas para determinar la fracción fácilmente extraíble utilizando las soluciones extractoras KCl 1N para Ca y Mg; y Olsen Modificada para K, P, Zn, Fe, Cu, y Mn. Para la determinación de estos últimos elementos se utiliza el espectrofotómetro de absorción atómica, a excepción del P para el cual se utiliza una técnica colorimétrica en un autoanalizador de inyección de flujo (Méndez y Bertsch, 2011).
Para el muestreo se seleccionó el área de pastoreo al que ingresarían los animales productivos del sistema al día siguiente. Cuando los animales productivos fueron divididos en sub-grupos, se muestreo el área a ser utilizada por los animales del sub-grupo con mayor rendimiento productivo.
Todas las fincas muestreadas debían estar asociadas a la empresa Productores de Monteverde S.A., pertenecer a las zonas de Nubes, San Ramón, Florida de Quebrada Grande de Tilarán o Guayabo de Bagaces, además de contar con la anuencia de los propietarios de cada finca.
Análisis estadístico: Para el análisis estadístico de los datos se utilizó estadística descriptiva, técnica de contrastes y pruebas de comparación múltiple mediante la prueba de Tukey, ésta última prueba protegida por un análisis de varianza (ANOVA).
Las hipótesis utilizadas para la técnica de contrastes fueron:
Donde:
H0 = Hipótesis nula
H1 = Hipótesis alterna
µ1 = media de la zona 1 (Nubes)
µ2 = media de la zona 2 (San Ramón)
µ3 = media de la zona 3 (Florida)
µ4 = media de la zona 4 (Guayabo)
Las hipótesis para comparar todos los pares de promedios mediante la prueba de Tukey fueron:
H0: μj = μk
H1: μj ≠ μk para al menos un par (j, k)
Se utilizaron los programas estadísticos InfoStat 1.0. (Di Rienzo, Casanoves, Balzarini, González, Tablada y Robledo, 2011) e IBM(r) SPSS(r) Statistics (versión 20.0; IBM Corp., Armonk, N.Y.). Se utilizó un valor de p<0,05 para establecer diferencias estadísticas entre medias.
Resultados
El pH de la zona de Guayabo fue diferente (p<0,05) al de las otras zonas de estudio al utilizar la técnica de análisis de contrastes. Sin embargo al realizar el análisis de varianza y la prueba de comparación múltiple de Tukey, el pH de Guayabo únicamente tendió (p=0,0539) a ser inferior al de las tres zonas de Tilarán. La Figura 1 indica el pH del suelo según la localización de procedencia de las muestras. No se indican diferencias entre medias de las zonas en la Figura 1 debido a la discordancia entre pruebas estadísticas de análisis.
La capacidad de intercambio catiónica efectiva (CICE) difirió significativamente (p<0,05) según la prueba de comparación múltiple de Tukey, de acuerdo a la zona muestreada. San Ramón y Guayabo presentaron mayor CICE que Nubes y Florida, la Figura 2 presenta la CICE según la localización de procedencia de las muestras.
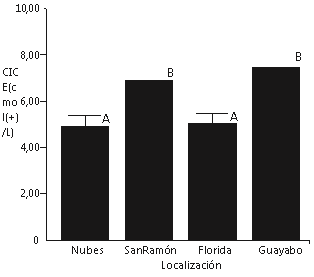
Figura 2: Capacidad de intercambio catiónica efectiva promedio del suelo según localización de procedencia. Medias con letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre zonas según la prueba de Tukey.
La acidez fue mayor (p<0,05) para los suelos de Guayabo según la prueba de comparación múltiple de Tukey, en relación a los suelos de Nubes. San Ramón y Florida no difirieron de estas dos zonas para esta variable (Figura 3).
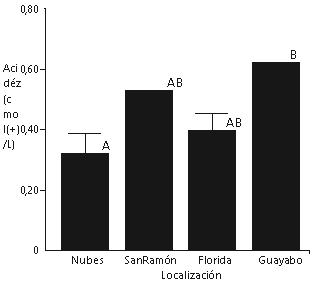
Figura 3: Acidez promedio del suelo según localización de procedencia. Medias con letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre zonas según la prueba de Tukey.
La concentración de nutrimentos en los suelos de las fincas lecheras muestreadas fue diferente (p<0,05) para varios minerales (Mg, K, P, Cu, Fe y Mn) según la zona de muestreo y no difirió (p>0,05) para otros minerales (Ca y Zn). Para esta comparación entre medias se utilizó únicamente la prueba de Tukey. La concentración de minerales en los suelos de las diferentes zonas se describe en el Cuadro 1.
Discusión
Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI 2014), el volcán Arenal está localizado a 10º 29' latitud Norte y 84º 43' longitud Oeste a 1633 m.s.n.m. Por su parte el volcán Miravalles se ubica a 10° 75' latitud Norte, 85° 15' longitud Oeste y 2028 m.s.n.m. (Smithsonian Institution 2013). Ambos volcanes forman parte de la Cordillera Volcánica de Guanacaste.
Los valores de pH, CICE, acidez y composición nutrimental del suelo de las zonas de estudio podrían estar influenciados por la cercanía a los volcanes cuyas cenizas dieron origen a los suelos. La zona de Guayabo está más cercana al volcán Miravalles, por lo que el material parental podría haber sido originado a partir de las cenizas de este volcán, mientras que las muestras de suelos tomadas de las tres zonas de Quebrada Grande de Tilarán, están más cercanas al volcán Arenal, posible responsable del origen del suelo de esta zona.
Un factor que podría explicar la tendencia observada en el pH del suelo según la localización es la altitud, ya que la zona de Guayabo se encuentra más bajo (550 m.s.n.m.) que las zonas de Nubes (1280 m.s.n.m.), San Ramón (900 m.s.n.m.) y Florida (915 m.s.n.m.) de Quebrada Grande de Tilarán.
En los suelos Andisoles las fracciones orgánicas disminuyen con la profundidad del suelo (Alvarado et al. 2001). Los compuestos orgánicos se mineralizan en menor proporción conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar, esto hace que exista mayores contenidos de sustancias orgánicas en los pisos altitudinales más fríos (Grieve, Proctor y Cousins, 1990).
Los suelos muestreados contenían una alta cantidad de residuos orgánicos debido a la continua deposición de excretas animales, esto por cuanto las fincas lecheras utilizan una carga animal elevada para hacer uso intensivo de la pastura. Conjuntamente, los suelos muestreados son Andisoles, por lo que los bajos niveles de pH podrían estar asociados tanto a un alto contenido de materia orgánica debido al orden del suelo, como a la liberación de iones ácidos debido a la descomposición de residuos orgánicos.
Otra posible causa del pH encontrado podría ser la fertilización nitrogenada, que frecuentemente realizan las explotaciones lecheras, ésta tiene un efecto acidificante en el suelo. Espinoza y Molina (1999) aseguran que fertilizantes como el sulfato de amonio [(NH4)2SO4], nitrato de amonio (NO3NH4) y urea [CO(NH2)2] incrementan la acidez del suelo. De igual forma Henríquez et al. (2014) afirman que la aplicación intensiva de N en formas amoniacales de efecto residual ácido es la principal causa de la acidificación en suelos sembrados de pastizales. Estos fertilizantes son de uso común en las lecherías debido a que otorgan características deseables al pasto. Bertsch (1998) menciona que el nitrógeno confiere suculencia a los tejidos, aumenta el tenor de proteína, favorece el desarrollo exuberante del follaje y acentúa su color verde, entre otros.
Las lecherías de la zona de Quebrada Grande de Tilarán utilizan ganado especializado, se ubican en suelos Andisoles, manejan intensivamente la carga animal y generalmente realizan fertilización edáfica en cada aparto de pastoreo posterior a la salida de los animales. Dicha fertilización en la mayoría de los casos se realiza con fuentes nitrogenadas (46-0-0, 33,5-0-0), sin embargo algunas fincas utilizan otros fertilizantes (10-30-10, 22-00-8-11 CaO) y enmiendas (CaCO3, Dolomita) una o dos veces al año. Esta clasificación coincide con el grupo de lecherías especializadas intensivas de bajura descrita por Vargas, Solís, Sáenz y León (2013).
En un estudio ejecutado por Villalobos y Arce (2013) se realizó una evaluación agronómica y nutricional del pasto estrella africana (Cynodon nlemfuensis) en la cual se incluyeron fincas de las zonas de San Ramón y Florida de Quebrada Grande de Tilarán. La descripción del manejo de la aplicación de fertilizantes y enmiendas de las fincas incluyó el uso de fórmulas comerciales (10-30-10, 12-2412, 46-0-0, 33,5-0-0 y 16-48-0), cal (carbonato de calcio) y cal dolomita (calcio-magnesio).
La aplicación de fertilizantes nitrogenados durante todo el año podría ser la causa de que ninguna de las zonas de estudio sobrepasaran el valor umbral de pH de 5,5, por encima del cual se evita la liberación del Al intercambiable.
Las lecherías de la zona de Guayabo utilizan menos suplementos por hectárea y hacen un menor uso de fertilizantes debido a una menor carga animal en sus fincas. Se ubican en suelos de tipo Andisol y fertilizan con menor frecuencia y en dosis menores que las lecherías de Quebrada Grande de Tilarán. Este tipo de lecherías coincide con el grupo de lecherías especializadas extensivas de bajura mencionado por Vargas et al. (2013). Estas fincas tampoco acostumbran realizar enmiendas para contrarrestar el efecto acidogénico de los fertilizantes nitrogenados al suelo.
La CICE corresponde a la sumatoria de Ca + Mg + K + acidez. Para determinar la existencia de problemas de acidez se puede comparar el 10% de la CICE con la acidez determinada en el análisis de suelo, si la acidez sobrepasa al 10% de la CICE, existen problemas de acidez y el encalado sería recomendable (Bertsch, 1999). Según este criterio, ninguna de las zonas analizadas necesita corregir problemas de acidez. Sin embargo es aconsejable analizar cada finca independientemente.
Los elementos Ca, Mg, K y P fueron deficientes en el suelo de al menos una zona, según el nivel crítico para la solución extractora. El Ca tiene función estructural, potencia el crecimiento radicular y disminuye la penetración de enfermedades y plagas en las plantas, entre otras funciones; el Mg produce la coloración verdosa de las plantas y participa en la absorción de P; el K ayuda en la movilización de azucares y almidones, evita el impacto de la sequía y reduce el volcamiento de las plantas; el P acelera el desarrollo de raíces, aumenta el número de rebrotes, evita el volcamiento y aumenta la concentración de carbohidratos, aceites, grasas y proteínas, entre otras funciones (Bertsch, 1998). El déficit de estos elementos podría limitar significativamente la capacidad productiva de la pastura, disminuyendo el potencial de la finca relativo a la capacidad para alimentar animales a base de pasto por unidad de área sembrada.
El K, Ca y Mg en la solución del suelo son absorbidos por la planta (Bertsch, 1998). Cuando el animal consume el pasto, estos tres minerales ingresan al rumen del bovino. El transporte de Mg desde el rumen hacia el torrente sanguíneo, a través de las papilas ruminales, se limita cuando existen grandes concentraciones de K en el licor ruminal, esto se debe a una despolarización de la membrana apical de dichas papilas cuando se da esta condición (Martens y Kasebieter, 1983).
Una baja concentración de Mg a nivel sanguíneo (hipomagnesemia) podría limitar la absorción de Ca a nivel intestinal y la resorción ósea de Ca, incrementando la susceptibilidad de las vacas a sufrir hipocalcemia (Goff, 2007). Tanto la hipomagnesemia como la hipocalcemia son enfermedades metabólicas con implicaciones económicas importantes, que podrían estar asociadas a las bajas concentraciones de estos elementos en el suelo.
Los resultados de los análisis de suelos revelan deficiencias de macroelementos así como valores de pH por debajo del nivel de liberación del Al intercambiable, situación que podría causar problemas en el desarrollo adecuado del pasto, lo cual a su vez podría tener implicaciones importantes sobre la capacidad de carga de las fincas y por ende de la productividad por unidad de área. El recurso suelo debe ser tomado en cuenta, haciendo uso de una fertilización adecuada en función a las necesidades nutricionales de cada sitio, para optimizar la producción de forraje, lo cual podría tener un impacto relevante en la rentabilidad de los sistemas productivos lecheros de las zonas de estudio por un aumento en la carga animal por unidad de área.












 uBio
uBio