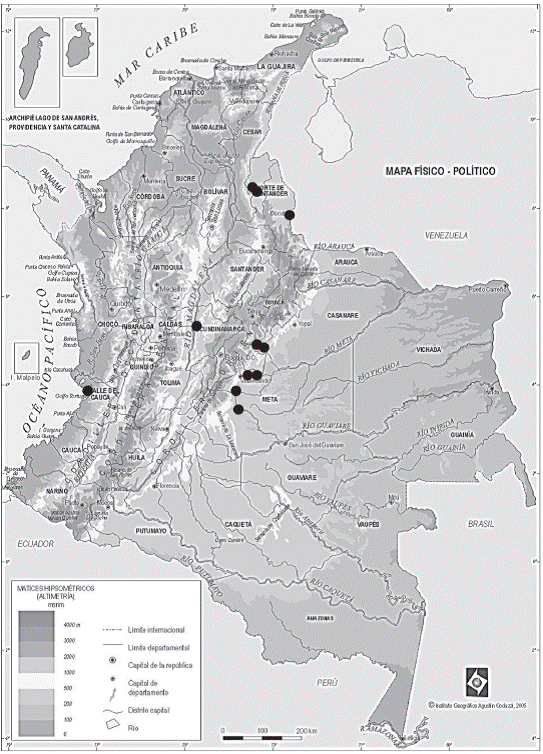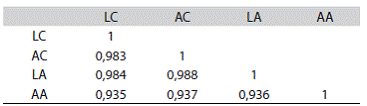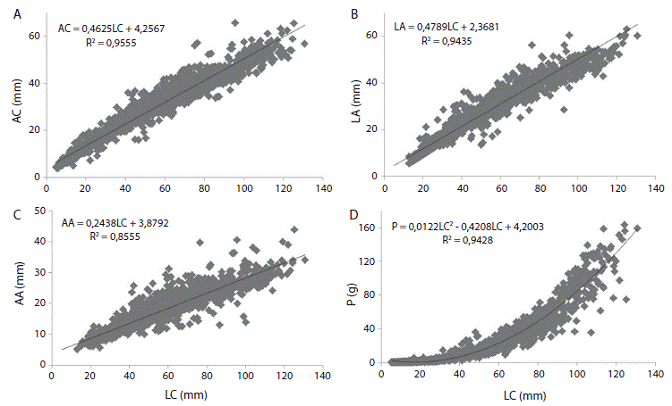El caracol gigante africano, Achatina fulica Bowdich, 1822, una de las 100 plagas invasivas más importantes del planeta, ha sido introducido recientemente en Colombia y ya se registra en 121 municipios de 24 departamentos, con grandes poblaciones (Linares et al. 2013).
La mayoría de los estudios sobre la invasión del caracol gigante africano en el planeta, muestran que su presencia está asociada a sitios fuertemente degradados ambientalmente y en consecuencia ligados a las actividades humanas, como lo son las áreas urbanas o periurbanas (Bequaert 1950, Mead 1961, Van Bruggen 1987, Numazawa et al. 1988, De Winter 1989, Teles et al. 1997, Martínez & Martínez, 1997, Asamoah, 1999, Raut & Barker 2002, Correoso 2006, Gutiérrez et al. 2011, Linares & Vera 2012). Además, la invasión a nivel global está ligada de preferencia a países tropicales, en los que se pueden observar individuos de todos los tamaños y pesos distribuidos en distintos grados de agrupamiento compartiendo un mismo hábitat o recurso (Chase et al. 1980, Tomiyama 1992), y en los que la longitud total, el peso, el crecimiento de los individuos y finalmente el tamaño de las poblaciones están influenciados por las variables climáticas y la densidad de la población humana (Raut & Barker 2002, Ejidike et al. 2004, Albuquerque et al. 2009). Sus hábitos de dieta generalista le permiten consumir plantas, hongos, materia orgánica en descomposición, papel e incluso paredes estucadas (Linares et al., 2013), lo que finalmente le confiere a esta especie sus características de resistencia y gran potencial adaptativo y de proliferación (Simão & Fischer, 2004), en ausencia de depredadores efectivos en los ambientes antrópicos (Linares et al. 2013). En Colombia, ocurren todas las anteriores variables, además de factores sociales y culturales que aumentan la posibilidad de asentamiento del caracol gigante africano en el territorio nacional y lo hacen vulnerable a una invasión más drástica.
Se han realizado diversos estudios morfométricos para describir cuantitativamente, analizar e interpretar la forma o estructura de un organismo y su variación biológica, entre individuos o grupos de individuos a lo largo del tiempo (Rohlf 1990). En particular en caracoles, se han usado la alometría y los modelos de crecimiento para estudiar la estructura de las poblaciones y la morfometría de la concha (Samadi et al. 2000, Elkarmi & Ismail 2007, Mogbo et al. 2014). Simão & Fischer (2004), propusieron cuatro categorías de edad para el caracol gigante africano en Brasil, teniendo como criterio de clasificación la longitud de la concha como indicador de tamaño, a saber: inmaduros (0-10 mm), juveniles (10,1-40 mm), subadultos (40,1-70 mm) y adultos (70,1 mm en adelante). Estas categorías están de acuerdo con características del desarrollo de las estructuras asociadas a la reproducción (Tomiyama 1993, Okon et al. 2012). Las proporciones de estos grupos etarios en una población pueden indicar el grado de establecimiento del caracol gigante africano (Mead 1981, Albuquerque et al. 2009).
Desarrollar un estudio morfométrico comparativo de A. fulica permitiría visualizar el estado de poblaciones del caracol gigante africano en Colombia y sus tendencias de crecimiento y ganancia de peso. Por tanto, puede ser una herramienta importante para establecer estrategias de control y manejo que no afecten las demás poblaciones de moluscos ni contaminen los ambientes naturales que el caracol habita, los cuales están estrechamente ligados a poblaciones humanas (De Winter 1989, Albuquerque et al. 2008).
Métodos
Se recolectaron especímenes del caracol gigante africano en municipios de los departamentos de Cundinamarca (Guaduas), Boyacá (Santa María y San Luis de Gaceno), Meta (San Martín, Acacías, Cumaral y Restrepo), Valle del Cauca (Buenaventura) y Norte de Santander (Villa del Rosario, Convención y Teorama) (Figura 1) entre el 19 de Noviembre de 2012 y el 7 de Julio de 2013. Se realizó recolección manual recogiendo todos los individuos vivos en aquellos lugares de cada municipio que presentaban concentraciones notables de caracol africano, realizando búsquedas exhaustivas bajo maleza y escombros o entre grietas donde se pudieran refugiar. Además, se registraron los datos de área de muestreo, temperatura y humedad relativa durante cada evento de recolección de A. fulica.
El muestreo de campo contempló la recolección de individuos de todos los tamaños, cuya proporción con respecto al total varió dependiendo de la logística empleada en el sitio de muestreo y la disponibilidad de tiempo. Todos los individuos de la muestra se incluyeron en el análisis morfométrico, que contempló cuatro medidas de la concha de cada individuo obtenidas mediante un calibrador pie de rey (0,01 mm), las cuales han sido utilizadas en otros estudios (Naim & Elkarmi 2006, Madec & Bellido 2007, Okon et al. 2012, Yousif 2012): longitud de la concha (LC), ancho máximo de la concha (AC), longitud de la abertura (LA) y ancho de la abertura (AA) (Figura 2). En adición, se registró el peso (P) de cada uno mediante una balanza gramera digital (0,01 gr). Todos los datos fueron ingresados a una base de datos en el programa Epi Info 7.0, donde la longitud total se utilizó como descriptor de tamaño (Tomiyama 1993, Craze & Mauremootoo 2002, Simão & Fischer 2004, Okon et al. 2008).
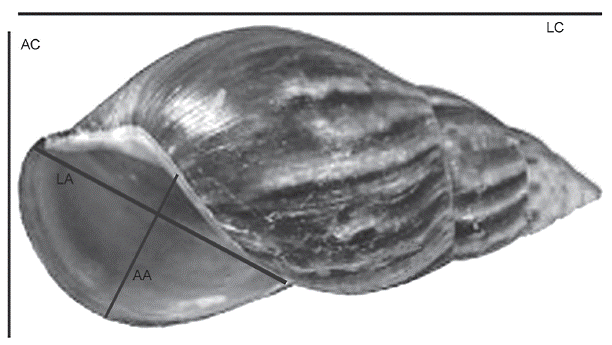
Figura 2: Medidas lineales tomadas a los individuos de Achatina fulica. LC: longitud de la concha, AC: Ancho de la concha, LA: Longitud de la abertura, AA: ancho de la abertura.
Los patrones de crecimiento y la relación entre cada una de las mediciones y las categorías establecidas para definir el estado de madurez se describieron usando herramientas estadísticas y de análisis morfométrico. Las pendientes alométricas de crecimiento se obtuvieron aplicando regresión lineal entre la longitud total y cada una de las variables. Para determinar el grado de covariación entre las variables relacionadas linealmente se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Los análisis estadísticos se realizaron en el programa Statistica 6.0 (Statsoft inc.).
Resultados
Se recolectaron en total 15 659 individuos de A. fulica en los municipios visitados, de los cuales 3 157 fueron incluidos en el estudio. Los individuos más grandes y pesados fueron recolectados en los departamentos Boyacá y Meta, mientras que en el municipio muestreado en el Valle del Cauca, no se registraron tallas tan grandes como en las demás localidades. En Norte de Santander y Cundinamarca se reportaron tamaños máximos intermedios (Cuadro 1).
Cuadro 1: Resultados generales de los muestreos, densidad promedio de individuos, tamaño (mm) y peso (g) máximos, temperatura (ºC) y humedad relativa (%) promedio durante los muestreos.
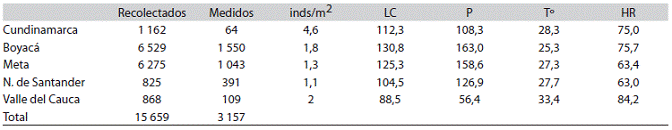
En Boyacá y Meta se recolectó y midió un mayor número de individuos que en los demás departamentos y en orden descendiente en Cundinamarca, Valle del Cauca y Norte de Santander. En este último, la proporción de individuos medidos sobre recolectados alcanzó el mayor valor (Cuadro 1).
Con respecto a la densidad de caracol africano en los lugares de muestreo de los municipios seleccionados por departamento encontramos que en Cundinamarca se registró la más alta densidad de individuos por metro cuadrado. En Boyacá y Meta, en donde se recolectó mayor cantidad de A. fulica, la densidad de población obtuvo valores intermedios (Cuadro 1).
Los resultados de los análisis entre las variables revelaron una correlación fuerte, positiva y altamente significativa (p<0,01) entre los componentes evaluados (Cuadro 2). Además, al graficar la relación de aumento de tamaño entre LC y las demás variables se encontró que AC, LA y AA presentaron alometría negativa con tendencia de crecimiento lineal en diferentes magnitudes.
Ello, indica que durante el desarrollo de A. fulica la longitud de la concha aumenta a mayor velocidad que las otras medidas, lo que lleva a un marcado alargamiento del individuo como se observa al comparar los caracoles más pequeños de forma globosa con los adultos de forma cónica (Figura 3A-C). Por otro lado, P presentó unatendencia de aumento exponencial e indica una gran ganancia de peso desde la categoría de subadulto (Figura 3D).
Discusión
Los resultados sugieren que el tiempo de establecimiento de las poblaciones también se ve reflejado en el tamaño de los individuos, así que en las localidades que no se hayan ejecutado programas de control y en donde se registren grandes y variables tamaños de los caracoles adultos, se podría deducir que las poblaciones llevan un tiempo considerable de colonización, están fuertes y bien adaptadas resultando por ello más difíciles de erradicar (Mead 1981), lo que hay que tener en cuenta al diseñar los programas de control del caracol gigante africano.
En estudios previos se reporta que la humedad relativa y la temperatura ejercen influencia directa y son importantes predictores de la densidad, tamaño y biomasa de los individuos de A. fulica (Raut & Barker, 2002, Albuquerque et al., 2009), sin embargo, los reportes de cantidad promedio de individuos por unidad de área en este estudio, manifiestan diferentes situaciones en las localidades de muestreo. En Puerto Bogotá (Cundinamarca) donde se dio la mayor densidad de población, se observó una gran concentración de individuos en las zonas con recursos disponibles y condiciones favorables a pesar de la escaza precipitación e intenso calor en los días previos y durante las recolecciones de A. fulica; también fue evidente la ausencia del caracol fuera de estas zonas. Las agrupaciones y cantidades de caracol gigante africano en lugares específicos pueden indicar que la disponibilidad de recursos juega un papel clave en el mantenimiento de las poblaciones incluso cuando las condiciones macroambientales no son favorables para A. fulica.
Para Buenaventura (Valle del Cauca), el municipio más afectado del departamento, como era de esperarse por las condiciones ambientales, se registraron 2 individuos en promedio por metro cuadrado en varios puntos de una pequeña zona urbana donde, al igual que en otros pueblos, la invasión es latente. En los demás departamentos se encuentran valores de densidad promedio cercanos entre sí, en zonas urbanas con características similares de clima y población humana que afectan directamente al caracol gigante africano el cual se encuentra en una estrecha relación con el hombre y su intervención y modificación del entorno (Mead, 1961, Raut & Barker, 2002, Albuquerque et al., 2009).
El resultado de la correlación entre los componentes del crecimiento estudiados (0,936 - 0,988) difiere de los obtenidos por Okon et al. (2012) para A. fulica (0,1870,678) los cuales son bajos y no significantes. Sin embargo, coinciden con las tendencias encontradas para Archachatina marginata (Okon, Ibom, Williams, & Akwa, 2010, Okon, Ibom, Williams, & Etukudo, 2010, Okon & Ibom, 2011) mostrando que durante el crecimiento los rasgos fenotípicos de tamaños máximos de la concha, de la abertura y el peso corporal, están relacionados entre sí y que probablemente sean controlados por los mismos genes, por lo que las condiciones que afecten uno de ellos como la pérdida de agua durante el proceso de estivación o cambios en la dieta, afectarán a los otros notoriamente (Raut & Barker, 2002, Okon & Ibom, 2011, Ani et al., 2013), controlando así la aparición de morfotipos exageradamente asimétricos y funcionalmente limitados.
La longitud total de la concha (LC), como indicador de tamaño, relacionada con las demás mediciones refleja los cambios en las proporciones durante el desarrollo de los individuos. Así que, teniendo en cuenta las pendientes alométricas (Pa), LC aumenta su magnitud casi al doble de velocidad que AC (Pa= 0,46) y que LA (Pa= 0,48), mientras AA solo crece a una cuarta parte de la velocidad de LC (Pa= 0,24). De estos resultados se puede inferir que la abertura tiende a alargarse durante el desarrollo de A. fulica, aumentando su longitud dos veces más rápido que su ancho.
Siendo el peso una medida de tamaño comúnmente reportada para las diferentes especies de caracoles africanos y fuertemente relacionada con la longitud total, la tendencia de cambio durante el crecimiento de los individuos sirve como indicador de bienestar de la población y de la calidad del hábitat (Mead, 1961, Okon et al., 2008, 2012, Albuquerque et al., 2009, Okon & Ibom, 2011). Al igual que Albuquerque et al. (2009), en este estudio se reporta crecimiento alométrico negativo y exponencial para la relación entre LC y P. El incremento considerable en la velocidad de ganancia de peso a partir de los 40 mm de LC, es resultado del creciente volumen dado por el aumento de LC y AC, en la última vuelta de la concha el cual es ocupado por el cuerpo del animal.












 uBio
uBio