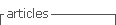1. Los amores de Curicuillur / Curicoyllor y Quilaco Yupangui / Chalcuchima
Cuando se rastrean las fuentes letradas de la materia narrativa de tema amoroso presente en el drama quechua Ollantay, suele señalarse como el antecedente más lejano la Miscelánea antártica del sacerdote Miguel Cabello de Balboa (c. 1530-1608), cuya escritura se estima concluida cerca de 1586. En los capítulos 26 al 33 de la tercera parte de la Miscelánea, se cuenta una «relación» que el autor dice haber obtenido de «Matheo Yupangui Inga natural que residía en el Quito» (Cabello Valboa, 1951, p. 410) que podemos resumir así: Quilaco Yupangui, de Quito, fue enviado por Atauallpa con un mensaje para su hermano Guascar, del Cuzco. Años antes, Guascar Inga se había enamorado de una doncella, Chumbillaya, a quien apodaron Curicuillur, «que quiere decir estrella de oro», por su gran belleza. Con esta mujer, Guascar había tenido una hija, pero los envidiosos del palacio asesinaron a la madre, por lo cual la hermana de Guascar había ocultado a la niña en un lugar cercano al Cuzco. Junto con la belleza, la criatura heredó el nombre de su madre, Curicuillur. Años después, en el viaje para concretar su embajada ante Guascar, Quilaco Yupangui conoció a la joven Curicuillur y ambos se enamoraron perdidamente. Maltratado junto con su delegación por el Inca Guascar, regresó a Quito no sin antes visitar a su amada y prometerle hacerla su esposa. Se desataban, entre tanto, los combates entre los hermanos Guascar y Atauallpa y, tras cuatro años de separación, cuando la tía que cuidaba a Curicuillur estaba por morir, y ante el riesgo inminente de ser entregada por esposa a un pariente en cumplimiento de un viejo acuerdo familiar, la joven se disfrazó y se fue al encuentro del ejército de Atauallpa, esperando encontrar allí a Quilaco Yupangui, quien cayó herido en un combate contra los del Cuzco por «un dardo desmandado» (Cabello Valboa, 1951, p. 449). Fue rescatado moribundo del campo de batalla por un muchacho, que no era otra persona sino Curicuillur travestida por su propia seguridad, quien lo curó y lo condujo ante uno de los conquistadores españoles, Hernando de Soto, el cual los protegió, apadrinó y los hizo bautizar. Dos años después del matrimonio de los amantes, Curicuillur quedó viuda y posteriormente tuvo hijas con el propio Hernando de Soto.
Considerando que la Miscelánea antártica no se publicó hasta el siglo XIX,1 es de suponer que la difusión manuscrita de esta clase de información (o bien alguna de las narraciones orales sobre el mundo andino circulantes en el Virreinato del Perú) fue la que nutrió otra versión de la misma historia amorosa: la que se incluye en Armas antárticas y hechos de los famosos capitanes españoles que se hallaron en la conquista del Perú de Juan de Miramontes y Zuázola. Gestado en la Lima colonial, este poema épico ha quedado marginado del canon de las letras hispanoamericanas, al decir de su más reciente editor y principal crítico, Paul Firbas (2006). Situación que se explica por su escasa difusión desde que fue escrito, en Lima, alrededor de 1609, pues quedó inédito hasta 1879, cuando se publicó en el tomo III de la Revista peruana, en una sección titulada «Tres poemas del coloniaje», junto a Lima fundada de Pedro de Peralta Barnuevo y a la Vida de Santa Rosa de Lima de Luis Antonio de Oviedo y Herrera. El editor, que firma como B. M. Gaspar, advierte: «creemos que permanece inédito» (1879, p. 293) y dice basarse en una copia del manuscrito obrante en la Biblioteca Nacional de Madrid).2 Hay que aclarar que el poema no se transcribe completo en la Revista Peruana, sino que es glosado y resumido y se reproducen solamente algunos fragmentos.3 Recién en 1978 hubo otra edición, gracias a la Biblioteca Ayacucho; esta edición fue el segundo texto colonial peruano publicado en dicha colección, pues el primero había sido los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. La edición de 2006 cuenta con una versión filológica del texto, anotada por el mencionado Paul Firbas, así como con un riguroso estudio preliminar, que ofrece nueva información tanto acerca del poema como de la vida de su autor, Juan de Miramontes y Zuázola (1567-1610 o 1611).
A juicio de Ángel Rama (2004), la producción de «la espléndida épica culta del barroco» (p. 59) fue posible gracias al auge del orden urbano y la disponibilidad de tiempo de que gozaba el grupo criollo y letrado, sustentado en sus recursos económicos. En cuanto a Armas antárticas, Firbas conjetura que su escritura se concluyó entre 1608 y 1609. Su autor invirtió dos décadas en su redacción, tiempo en el cual pasaron por el Perú cinco virreyes. Se lo dedicó al último de esa serie, el Marqués de Montesclaros, sin que ello significara que el virrey costeó de alguna forma su elaboración. Es bastante evidente, en consonancia con esto, que el poema no defiende la figura del virrey ni de ningún otro funcionario, a diferencia de otros casos.4 Quizás sea esa la razón por la cual nadie se ocupó de publicarlo y quedó manuscrito en España, adonde fue llevado, se supone, por el mencionado marqués.5
El poema está compuesto por 1704 octavas reales en verso endecasílabo, agrupadas en 20 cantos, de acuerdo con el modelo de Torcuato Tasso. La octava real ya se había instalado en el ámbito hispánico para la épica gracias al impacto modélico de las distintas traducciones que se sucedieron en el siglo XVI, todas las cuales se hicieron en octavas reales (Kohut, 2014; Firbas, 2006; Pierce, 1961): la de Juan de Mena de la Ilias latina (1519), la de Martín Lasso de Oropesa de la Farsalia de Lucano (c. 1541), las de Jerónimo de Urrea (1549) y Nicolás Espinosa (1555) del Orlando furioso de Ariosto, la de Gregorio Hernández de Velasco de La Eneida de Virgilio (1555 y 1574), la de Juan Sedeño de la Jerusalem libertada de Torquato Tasso (1587) y la de Os lusiadas de Luis de Camoes hecha por Henrique Garcés en 1591.
El poema incluye un relato enmarcado entre los cantos XI y XVII, que tiene como epicentro el conflicto entre las ciudades del Cuzco y Vilcabamba, escenarios de una historia de amor que involucra a sujetos de diferentes jerarquías sociales. Recordemos brevemente lo que se narra en esos cantos: el viejo general Pedro de Arana, uno de los personajes centrales de Armas antárticas -pues quizás convenga aclarar que el poema carece de un único héroe protagonista-, descansa, junto a sus hombres, de un enfrentamiento con los piratas y aprovecha para narrar un «cuento» (octava 939). Relata cómo dos hermanos Incas, Chuquiyupangui Inga y Chuquiaquilla, se habían enfrentado, tras lo cual el segundo salió del Cuzco y se fortaleció en Vilcabamba. En el curso de las acciones, este último secuestró y tomó por mujer a Curicoyllor, quien era la prometida de otro personaje, Chalcuchima. Luego de una serie de peripecias, los amantes Chalcuchima y Curicoyllor lograron reunirse y el Inca Chuquiyupangui, del Cuzco, nombró a Chalcuchima como su lugarteniente y perdonó a su hermano rebelde. No obstante, este buscó vengarse por la pérdida de Curicoyllor e hizo que sus hombres matasen a Chalcuchima. Curicoyllor, al ver a su amado muerto, se suicidó, y así pasó a engrosar las filas de las amantes desdichadas que tienen en la Julieta de Shakespeare o en la Dido de Virgilio algunos ejemplos notorios.
Resulta de interés señalar que, frente a lo que podría ser exclusivamente una mitologización del mundo indígena para llenar la materia amorosa del poema épico (Navascués, 2018), encontramos, por el contrario, la inscripción de una historicidad conflictiva en tiempos del Incario. En el canto XI, por ejemplo, cuando se explica el origen del enfrentamiento entre los dos hermanos Incas, resultan ser la envidia y el infundado temor del gobernante, Chuquiyupangui Inga, «más hórrido y airado que una fiera» (Miramontes, 2006, octava 1051), los que desatan la persecución de su hermano menor Chuquiaquilla, descrito como «más virtuoso», «benigno», «prudente», «de nobles y plebeyos respectado, / quisto, temido, obedecido, amado» (octava 991). Es la desconfianza y consecuente traición del gobernante del Cuzco lo que motiva la necesidad de huir por parte de Chuquiaquilla y de refugiarse en Vilcabamba, convirtiendo a esa ciudad prehispánica en la antagonista del Cuzco.
La representación en el poema de estos conflictos geopolíticos no hace más que desarrollar una de las vertientes posibles de la escritura épica, si se atiende a la caracterización del género provista por Raúl Marrero-Fente (2017):
En el género de la épica están presentes otras formaciones discursivas, literarias y no literarias, como la historia, la religión, el derecho, el discurso científico, la geografía, la protoetnología y la cartografía, entre otras. La épica es un género discursivo complejo que contiene otros géneros, literarios y no literarios, entre ellos: la poesía bucólica, la elegía, el elogio, los catálogos, los romances, los temas caballerescos, la novela griega, la peregrinación y las digresiones eruditas (geográficas, mitológicas, históricas o jurídicas). También aparecen en los poemas épicos formas discursivas no literarias como las probanzas y las relaciones jurídicas. Es decir, la épica sirve de representación literaria de las principales ideas de la época. En la épica podemos ver también la práctica de los principales modelos de escritura, desde la imitación, los préstamos, la reescritura, los recursos tropológicos, hasta la mitología y sus interpretaciones alegóricas. (p. 13)
Es decir que la épica, entre otros atributos, tiene la particularidad de condensar distintas formaciones discursivas, así como ideas, muchas veces heterogéneas, circulantes en una época determinada. En este caso, la narración de la historia de amor colabora en la escenificación del enfrentamiento entre dos ciudades, el Cuzco y Vilcabamba, que fueron vértices de los conflictos geopolíticos en los años inmediatos a la conquista del Perú.
2. De la épica al drama dieciochesco
Elena Calderón de Cuervo (2011) sostiene que, en gran medida, la épica había sido un «manual del buen gobierno», y ese era un «dato esencial de la categoría épica (…) que había inspirado tanto a Homero como a Virgilio pero que se había perdido con la saga novelesca de los Orlando del Renacimiento, de Ariosto, Boiardo y Luigi Pulci» (pp. 10-11). En relación con la historia que acabamos de reseñar, es notable que esta materia narrativa, que nuclea una historia de amor con una perspectiva regional de las urbes prehispánicas y una apreciación sobre el modo adecuado de ejercer el poder, reaparezca en el célebre drama quechua Ollantay, una obra respecto de cuyos orígenes se ha discutido mucho, pero que se considera un producto de la cultura colonial peruana, escrito en quechua aunque con el alfabeto latino. Se han formulado diversas teorías respecto de una autoría letrada o un origen anónimo y oral, así como alrededor de la cuestión de si es heredera de alguna forma dramática prehispánica o si se trata, por el contrario, de una variante de las comedias del Siglo de Oro español.
En efecto, sintetizar las discusiones sobre el origen del drama puede resultar una tarea hercúlea, pero señalemos, al menos, algunas opiniones de estudiosos del tema, aunque no sea más que para desbrozar las principales vertientes del debate. Martin Lienhard (1992) sostiene que, al igual que textos como Suma y narración de los Incas, de Juan de Betanzos, e Ynstrución del Inca Titu Cusi Yupanqui, el Ollantay es producto de la época colonial y, por tanto, se gestó en un horizonte bi o pluricultural y guarda relación con «un tipo de espectáculo incaico de índole épica» que denomina «homenaje ritual al Inca» (p. 146). Advierte, no obstante, elementos que hablan de una adaptación al gusto occidentalizado: el final feliz, el purismo quechua, las secciones líricas, etc. Las diferencias que señala en relación con la imagen de los incas en los otros dos textos se explican por el contexto sociopolítico de escritura del drama (el siglo XVIII), aunque se aprovechan o reelaboran fragmentos épicos de los antiguos homenajes rituales al Inca, que fueron conservados por la tradición oral o las mismas crónicas españolas. Las palabras con las que cierra el capítulo merecen considerarse con atención:
Si bien el Ollantay no es incaico en un sentido estricto, se lo puede considerar, en cambio, como drama neoinca, es decir, adaptado a los gustos europeizantes y a las reivindicaciones políticas de la aristocracia indígena ilustrada que actualizaba así de modo ideológico su relación -auténtica o ficticia- con el pasado incaico. El Ollantay, en tanto que obra literaria escrita pero basada al menos parcialmente en tradiciones orales, constituye además un eslabón entre la permanencia de la sociedad andina en una oralidad exclusiva y su apropiación progresiva de la escritura. (Lienhard, 1992, p. 166; la bastardilla es nuestra)
Por su parte, Silvia Nagy (1994) sostiene que la creación del drama data de una fecha anterior al siglo XVIII, posiblemente de principios del XVII. Apoya sus argumentos en la riqueza de la tradición verbal sobre la vida y las proezas de Ollantay, su posible existencia en forma de cuentos y leyendas, o bien en escenas dramatizadas. Reconoce elementos descriptivos del Ollantay que evocan con elocuencia y lujo de detalles las mismas instituciones que son mencionadas en los Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega, por el vasto conocimiento con que se delinea la vida en la antigua sociedad incaica. Julio Calvo Pérez (2006) niega la presunta autoría del cura Valdez y desecha la tesis «incanista», según la cual la obra sería precolombina, tesis que sostuvieron Sebastián Barranca y Jesús Lara. En la línea de la tesis hispanista, encuentra argumentos contundentes que vinculan el texto con el barroco español, muchos de los cuales fueron defendidos, con anterioridad, por Bartolomé Mitre,6 Ricardo Palma,7 Ricardo Rojas8 y José María Arguedas.9 Su tesis se acerca a una posición híbrida, afín a las de Augusto Tamayo Vargas y Ramón Menéndez Pelayo:
Sin menoscabo del barroquismo que encierra en su métrica y rima, en su estética general y en el apoyo a la monarquía universal encarnada en la española, contiene elementos metafóricos puramente autóctonos y la voluntad expresa de involucrar al mundo andino en la trama. (Calvo Pérez, 2006, p. 199).
Otro estudioso del tema, Galen Brokaw (2006), toma distancia de la tesis incaísta, porque Garcilaso no menciona ninguna obra de teatro autóctona y más bien parece tomar como modelo, como buen humanista, los clásicos griegos y latinos. Brokaw no niega la existencia de representaciones de orden dramático, pero afirma que consistirían, en todo caso, en rituales donde el canto y la danza eran medulares, aunque no estaban fijados al modo de un texto teatral occidental. Ari Zighelboim (2008), por su parte, considera llamativo el hecho de que los principales defensores de la antiguedad prehispánica del Ollantay en el siglo XIX hayan sido viajeros extranjeros interesados en la nueva disciplina de la arqueología, lo cual debilita, a su juicio, la tesis del origen incaico de la pieza. Por último, Rosella Martin (2016), en la línea de César Itier (2006), considera a esta obra como una «transferencia cultural» (p. 98) posterior a la conquista española y recupera la hipótesis que adjudica su autoría al cura Valdez (cerca de 1782). En su perspectiva, es crucial el modo en que se construyen los personajes incas, a partir de una imagen «fabricada y perfeccionada» (p. 98) por la literatura occidental a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Según esta crítica, en el pasaje de un continente a otro, se produjo un proceso de resemantización de los antiguos señores del Perú, y así fue como la imagen de los incas cruzó dos veces el océano: 1) para nutrir el imaginario europeo amante de lo exótico y 2) para alimentar las aspiraciones de una parte de la población peruana en busca de su identidad. Queda claro, según este sintético panorama, que el debate sigue abierto.
El personaje que en el poema épico de principios del siglo XVII se llama Chalcuchima y que, recordemos, muere asesinado por el vengativo hermano del Inca, encuentra una variante en el célebre Ollanta, de las tierras de los antis, la región conocida como Antisuyu. En opinión de Gordon Brotherston (1997), el enfrentamiento entre Ollanta, proveniente de la región de los antis, donde estaba Vilcabamba, y los incas del Cuzco representa un enfrentamiento sociopolítico que efectivamente tuvo lugar en tiempos prehispánicos, en un proceso derivado de la expansión de la cultura inca, porque la economía pastoril propiciada por el incario no era la más adecuada para la región de los antis: «resulta muy significativo que de los cuatro suyus, el que más resistió a la conquista (de los incas), el Antisuyu de la montaña y de los valles del alto Amazonas, era el menos adaptable al pastoreo de llamas» (p. 255).
También César Itier (2006) encuentra razones económicas y políticas para explicar la trama, que en este caso tiene un final feliz, porque el segundo Inca -es necesario recordar que en esta obra hay dos gobernantes sucesivos en el Cuzco, padre e hijo- perdona al enamorado Ollanta, quien se había declarado en rebeldía, junto con la región de Vilcabamba, luego de que el primer Inca le negase la mano de su hija, la bella Curicollor. Aunque César Itier se inclina por la hipótesis de la autoría de Antonio Valdez y considere que el Ollantay, cuyo título original era Los rigores de un padre y generosidad de un rey, es un producto emparentado con la dramaturgia del Siglo de Oro español, también acepta que la obra toma «de la literatura oral autóctona lo esencial de su argumento y de los motivos que lo constituyen» (p. 94). No obstante, afirma que la creencia en un Ollantay incaico o precolombino es un «mito» y encuadra la producción de este verdadero clásico de las letras coloniales peruanas en la época de las rebeliones del siglo XVIII. En su interpretación, y siempre en el marco de la economía del virreinato, cobra peso la diferenciación entre las provincias maiceras y aquellas todavía insertas en un sistema eminentemente pastoralista:
…propongo la hipótesis siguiente: el autor no habría hecho sino participar en una política general, dentro de la Iglesia cuzqueña de la década de 1780, de elaboración de rituales de reconciliación entre las provincias maiceras -que abrazaron la causa realista- y las provincias donde predominaba el pastoralismo -que se sublevaron junto con Thupa Amaru (…) (Itier, 2006, p. 96)
De allí el significado del perdón concedido por el nuevo Inca al final de la obra, pues para lograr esa reconciliación, resultaba fundamental el dominio -por parte del clero criollo cuzqueño, al cual pertenecía Antonio Valdés- tanto del bilinguismo como de herramientas simbólicas tributarias de la tradición autóctona. En su interpretación, el «episodio del perdón (…) pone (…) en escena la reconciliación entre los rebeldes y el rey de España tal como fue celebrada el 27 de enero de 1782» (p. 86), es decir, luego del ajusticiamiento de José Gabriel Condorcanqui, alias Tupac Amaru II. En cuanto a las alusiones a batallas y otros eventos históricos que aparecen en el Ollantay, Itier ubica esas referencias en el siglo XVIII, no en la época incaica. Por ejemplo, la rebelión de Chayanta, que se había iniciado en 1777 al norte de Potosí, en su fundamentada opinión, es el modelo para la representación de una de las batallas de la obra dramática que nos ocupa.
Esta clase de lecturas permiten ver en este «drama épico», categoría en la cual lo incluye Milagros Font Bordoy,10 un claro ejemplo de la función de la materia épica como un modo de «pensar sin conceptos», en el sentido que le dio a esta expresión Florence Goyet (2021): una forma de reflexión no conceptual, estructurada sobre la base de las alianzas y oposiciones entre los personajes, los espacios y lo que todos ellos representan.
3. Un Ollantay moderno
En un artículo ya clásico, Antonio Cornejo Polar (1994) reflexiona sobre la apropiación de las letras coloniales en función de los proyectos nacionales y aunque centrado en el caso peruano, resulta esclarecedor para nuestra argumentación. Cornejo Polar alude a la «ajenidad» (p. 651) de las letras coloniales en relación con la cultura nacional por la evidente razón de que la construcción de las naciones y, por tanto, de aquello que podemos llamar literaturas nacionales, es posterior a la instancia de la colonia. Advierte que se trata de una «apropiación nacional» (p. 651) porque las flamantes naciones hispanoamericanas fueron las que buscaron en el acervo de las letras coloniales los elementos para armar una genealogía, un linaje, una tradición. Por tanto, el emplazamiento de la literatura colonial dentro de las literaturas nacionales hispanoamericanas es, en realidad, producto de una operación historiográfica. Por supuesto, las construcciones historiográficas son siempre funcionales con respecto al momento en que se realizan; estas seleccionan del pasado solo aquellos segmentos que les son socialmente útiles, los organizan de una cierta manera y les confieren un significado relativamente concreto.
Un ejemplo notable de lo antedicho, porque involucra dos contextos nacionales distintos, es la versión del Ollantay del escritor argentino Ricardo Rojas, nacido en Tucumán en 1882 y muerto en 1957 en Buenos Aires; célebre, entre otros motivos, por haber sido el responsable de la primera cátedra de literatura argentina en la universidad de Buenos Aires, así como por haber escrito la primera historia de la literatura argentina. Este autor tenía una propensión filológico-folclórica y antropológica y dedicó varios ensayos y estudios a cuestiones relacionadas con la cultura indígena y su legado. Publicó, por ejemplo, el ensayo titulado Eurindia (1924), donde esbozaba su teoría acerca del impacto de ese legado indígena frente a posiciones más europeístas, que en gran medida eran tributarias del vanguardismo internacionalista de la primera posguerra.11 Esto se conjuga con las reflexiones sobre el nacionalismo que habían proliferado desde los años del Centenario, es decir, desde la década de 1910, así como con su peculiar posición en relación con la idea de la modernidad deseable para la Argentina.12 En su propia «Exégesis de la tragedia», que precede a su versión del Ollantay, explicita su distancia respecto de aquellos que ofrecían otra visión de la cultura argentina:
Personas recién venidas a nuestro puerto suelen decir que la Argentina es europea y que nada tiene de común con el resto de la América indígena. Grave jactancia es que un individuo reduzca a su caso personal la conciencia histórica de todo un pueblo (…). (Rojas, 1939, p. 37)
Rojas escribió su libro Ollantay. Tragedia en los Andes en medio de los debates sobre la modernidad y la identidad cultural, en 1939. El subtítulo, «Tragedia», traza vínculos, por un lado, con el drama del siglo XVIII y, por otro, con la épica, si nos retrotraemos a la Poética de Aristóteles: para el Estagirita, la tragedia y la epopeya estaban emparentadas al tratarse de las formas más nobles de la representación.13 El núcleo narrativo es el mismo que aparecía en la Miscelánea, en Armas antárticas y en el Ollantay colonial peruano pero, lejos del final feliz de la obra dieciochesca, propone una conclusión alternativa para este nuevo avatar de la historia, que fue representado en el Teatro Nacional en Buenos Aires.
Conviene contextualizar la cuestión recordando que años antes, en la prensa argentina se había recogido una polémica en torno del Ollantay, en la que intervino, por ejemplo, el expresidente Bartolomé Mitre (1862-1868), autor de un estudio sobre la obra dramática quechua que se publicó en el diario La Nación, en marzo de 1881. Mitre opinaba que era una obra tributaria del teatro del siglo de oro español:
… es por su fondo, por su forma y por sus menores accidentes, un drama heroico de capa y espada, cristiano y caballeresco, tal cual lo crearon Lope de Vega y Calderón. Tiene su rey, su barba, su galán, su dama, su traidor, sus confidentes de ambos sexos, sus comparsas, sus amoríos, sus canciones, y para que nada le falte al respecto, hasta su gracioso, escudero y confidente burlesco del galán. (Mitre, 1906, p. 263)
Según su razonamiento, no era posible que se lo hubiese representado delante de un Inca, porque si ante él sus vasallos no podían ni levantar los ojos, era inadmisible que se representase un drama que hablaba de traicionar la pureza del linaje real. Suscribía, en consecuencia, la tesis hispanista acerca del origen del drama.
Unos años después, en 1923, llegó a Buenos Aires la Misión Peruana de Arte Incaico, dirigida por el intelectual indigenista Luis E. Valcárcel y creada gracias al financiamiento de la Comisión Nacional de Bellas Artes, financiamiento conseguido por el embajador argentino en Perú, Roberto Levillier. Tres años más tarde, en 1926, se estrenaron dos óperas de temática incaica escritas por compositores ítalo-argentinos: Corimayo, de Enrique Mario Casella, y Ollantai, de Constantino Gaito y con libreto de Víctor Mercante. Como señala Vera Workowicz (2020), es posible ver, por un lado, el interés que un espectáculo novedoso y a la vez geográficamente cercano generó en el ambiente artístico argentino. Por otro, se observa el desarrollo de un arte nacional de corte americanista que intentaba tomar esos elementos de la cultura nativa para «elevarlos» (p. 92) a la condición de arte universal a través del género operístico.14
Ricardo Rojas organiza un linaje para su obra cuando explica que el teatro nacional argentino se había iniciado con el célebre Siripo de Lavardén, es decir, propone una genealogía de tema indígena para el teatro nacional. Luego enuncia una serie de obras, entre ellas una titulada Túpac Amaru, de autor anónimo. En su opinión, el Ollantay del siglo XVIII había traicionado la verosimilitud de la historia, al presentar un Inca tolerante a la traición. Su versión apunta a restaurar la trama dándole un sentido verdaderamente plausible: en el final, Ollanta es condenado a muerte, pues la traición a la pureza del linaje inca no se podía perdonar. Resulta notable que Rojas considere que su interpretación está más cerca de la verdad histórica o de lo verosímil, incluso al precio de apartarse del texto quechua que, siempre según su opinión, falseaba la leyenda primitiva. Dice basarse en una versión oral, folclórica, confirmada por datos arqueológicos, para restaurar el mito primigenio. Agrega:
Yo no podía prescindir de la verosimilitud, para lo cual necesitaba el concurso de la arqueología y la filología, más no podía dejarme absorber por éstas. (…) Según mi propia doctrina estética de Eurindia, yo debía fundir la más auténtica sustancia indígena en la más elevada especie teatral creada por los griegos. (Rojas, 1939, pp. 12-13)
Si observamos ahora sus indicaciones para la representación,15 establece allí que, antes de empezar la obra y de alzarse el telón, debía escucharse una estrofa del Himno Nacional Argentino. Se trata de la estrofa, que actualmente no se canta, que dice: «se conmueven del Inca las tumbas/ y en sus huesos revive el ardor/ lo que ve renovando a sus hijos/ de la patria el antiguo esplendor» (Rojas, 1939, p. 46). De este modo, procura demostrar que la leyenda de Ollanta sí guardaba relación con la tradición nacional argentina, nada menos que por aparecer la mención a los Incas en la letra del Himno Nacional.
La reorganización de personajes, dos hermanos en Miramontes, padre e hijo en el drama del siglo XVIII, desaparece en la versión de Rojas: hay un solo Inca. Y eso resulta lógico porque, si en su concepción del incario no podía haber esa tolerancia a la transgresión, no eran necesarios los dos Incas, al no haber un cambio de actitud que requiriese la aparición del segundo personaje para justificar la modificación en la perspectiva de quien ejercía la autoridad. El Inca Yupanqui se mantiene firme y cuando Ollanta, tras ganar una batalla, le pide como premio la mano de la princesa, le responde:
Premios te prometí; mas, la promesa No fue jamás de quebrantar las leyes. En las venas de Coyllur, la princesa, Corre la sangre de los mismos reyes Que fundaron el Cuzco: la sagrada Sangre del Sol, la sangre de la Luna, Que jamás de otra alguna Fue mezclada; y que no será mezclada con la sangre del runa. (Rojas, 1939, p. 72)
La expresión «el runa» se refiere al hombre común, respecto de cuyo pedido el Inca no puede ser flexible, porque eso desarticularía la legitimidad del linaje real. Es por esa razón que Rojas dice que restauró el mito, la leyenda, y que le dio un sentido posible o verosímil. No obstante, al final hay una solución en favor de la flexibilización de estos códigos socioculturales: Ollanta muere y la princesa es desterrada, pero está embarazada, su sangre se mezcla con la de Ollanta, aunque ello no haya sido algo autorizado por el Inca.
4. Reflexiones finales
Este breve recorrido por algunas de las reescrituras del núcleo argumental que tuvo su concreción más célebre en el drama quechua Ollantay -el que, por un lado, puede remontarse a las crónicas de Indias o la épica colonial y, por otro, proyectarse hasta las operaciones identitarias del nacionalismo cultural moderno- pone en escena, una vez más, esa «recurrencia» que, al decir de Ana Pizarro (1985), caracteriza a los materiales que se consideran propios de las denominadas «literaturas indígenas»: su textualización a lo largo del proceso de la literatura latinoamericana, su presencia en forma de un «continuo» que «va interfiriendo en su desarrollo con otros sistemas, que adoptan frente a él distintas modalidades de apropiación» (pp. 25-26).
Asimismo, según se vio en las páginas que anteceden, muchos estudiosos consideran que la materia narrativa básica, el núcleo argumental de todas esas reescrituras, puede remontarse a un origen prehispánico, aunque atravesado, al conformarse los distintos textos que llegaron hasta nosotros, por los códigos retóricos, genéricos y culturales vigentes durante la dominación hispánica o en épocas más recientes. En ese sentido, es válido para los textos que analizamos lo que afirma Rubén Bareiro Saguier (2010) en relación con el corpus de las literaturas amerindias: «Las condiciones de la represión colonial y de la ejercida posteriormente por las sociedades nacionales son determinantes para entender su gestación y el proceso de su evolución» (p. 29; el destacado es del autor).
Ahora bien, las «condiciones de la represión» (colonial y luego nacional) que Bareiro Saguier (2010) identifica pueden tener puntos de contacto. En primer término, cabe revisar la función de la épica en la construcción de los imaginarios propios de cada región y momento. Por ejemplo, como bien lo ha estudiado José Antonio Mazzotti (2016), no se puede separar la escritura de un poema épico como Armas antárticas de la defensa de los sectores criollos, su agenda sociocultural y sus demandas políticas en la Lima colonial. Incluso el recurso a material narrativo que podría provenir de fuentes orales indígenas, como la triste historia de los amantes que reseñamos líneas arriba, no hace más que convalidar la relevancia simbólica de la antiguedad americana como contrapeso a la tradición clásica europea, en un gesto de apropiación que fue clave para legitimar lo que Mazzotti denomina la «limpieza de tinta» (p. 175), es decir, una operación de articulación entre la nación étnica criolla y la comunidad guerrera representada en la épica.16 Y aunque el corpus al que hace referencia no es el de la épica americana, es válida, en este caso, la observación de Mijaíl Bajtín (1989) acerca de la representación de un pasado, absoluto y cerrado, en el mundo del discurso épico, necesario para construir esa «distancia épica» (p. 464) que, muchas veces, otorga fundamento al relato de los orígenes.17
Por otra parte, la dimensión comunitaria del discurso épico alcanza una nueva reformulación al amparo del nacionalismo cultural que cobró volumen en los años del centenario de la independencia argentina. No es casual, en efecto, que la polémica en torno al Martín Fierro de José Hernández y su valor fundacional para la nacionalidad, protagonizada por figuras como Leopoldo Lugones y el mismo Ricardo Rojas, tuviera como eje de discusión la dimensión épica del poema gauchesco. Como bien han señalado Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo (1997), incluso quienes se oponían a la clasificación del poema como una obra épica partían del presupuesto de la relación entre la épica (nutrida por la poesía primitiva o popular), la raza y la nacionalidad (Altamirano y Sarlo, 1997; Dalmaroni, 2006, p. 91).18 En ese sentido, la épica también resultaba crucial para la operación legitimadora de mitos de origen.
En relación con lo antedicho, la constante resignificación de los materiales narrativos cuya recurrencia y diversas modulaciones sintetizamos en las páginas previas, los acercan a la dimensión del mito, ese lenguaje que, como acertadamente observa Roland Barthes (2012), es siempre un producto histórico y no algo inherente a la naturaleza: «el mito es un habla elegida por la historia: no surge de la naturaleza de las cosas» (p. 200). Al ser considerado un lenguaje, «es muy posible trazar lo que los linguistas llamarían las isoglosas de un mito, las líneas que definen el espacio social en que es hablado» (Barthes, 2012, p. 246). Siguiendo este razonamiento, los amores entre Curicollor y Ollanta (en sus diversos avatares), han encontrado en la Sudamérica de habla hispana diversos contextos sociohistóricos donde adquirieron nuevos sentidos al expresarse en formas siempre renovadas, como si se tratase de rasgos dialectales de un lenguaje mítico común.
Las «isoglosas» de este mito, para usar la terminología barthesiana, tienen la peculiaridad de atravesar al menos dos contextos nacionales diversos, el peruano y el argentino, traslación que, desde luego, implica una resignificación. En el caso peruano, el mito y su distancia épica legitiman un pasado prestigioso, en el marco de una escritura colonial funcional a la agenda criolla y sus operaciones de diferenciación respecto de la metrópoli, y pasarán luego a nutrir el ideario neoinca del siglo XVIII, con todas sus connotaciones políticas. En el caso argentino, se procura satisfacer la necesidad de generar «nuevos mitos» para enfrentar «la era de la política de masas» en la modernidad (Altamirano y Sarlo, 1997, p. 163).
Si las resignificaciones de este mito hablado en distintos momentos históricos y en diversos contextos territoriales son, quizás, más fácilmente comprensibles cuando se comparan los textos peruanos de los siglos XVII y XVIII, las variaciones del tema en la Argentina del siglo XX adquieren un sentido realmente singular. Es evidente que el proceso de apropiación de la trama del Ollantay en función de la historiografía literaria y cultural argentina se dio a la sombra tanto del historicismo romántico decimonónico como del repertorio doctrinario e ideológico de la filología, que había impulsado la conversión del gaucho Martín Fierro en un héroe épico edificante, así como la fundación de la literatura nacional. El peso simbólico de la épica se advierte mejor cuando se observa que Rojas, quien le otorgaba dimensiones épicas al Martín Fierro, aunque por razones diversas a las de Lugones, colocaba a «los gauchescos» en el punto inicial de su Historia de la literatura argentina, asignándole a esos textos tanto el valor de la autenticidad local como el prestigio de los orígenes, en desmedro de la Colonia.
La incorporación de los textos coloniales en la narrativa historiográfica de las literaturas nacionales es, por cierto, otro problema que se vincula con los asuntos expuestos hasta aquí. En el caso peruano, son conocidas las discusiones en torno al origen de la literatura nacional, con posiciones como la de José Carlos Mariátegui, fundada en el ineludible aspecto linguístico, para quien la literatura nacional peruana se nutría tanto del idioma español como de la herencia cultural de la Colonia.19 Incluso el legado indígena era, a ojos de Mariátegui, tributario de los procesos de recopilación y traducción coloniales, lo cual implicaba diversas formas de intervención por parte de los traductores, copistas, lexicógrafos, etc. Por su parte, Luis Alberto Sánchez (1989) reivindicaba la inclusión de las literaturas indígenas como parte de una historia de la literatura nacional, justamente como reacción frente al exceso de culto a la Colonia por parte de los historiadores de la literatura peruana de perfil más conservador. Aducía que había existido una «rica floración literaria» en la etapa prehispánica, «aunque sin litterae» (pp. 46-48). Entremedio de estas discusiones estaba la polémica acerca del criollismo como eje de la literatura nacional: identificado como una rémora de la Colonia y superviviente en la literatura nacional de la época independiente, era, para Mariátegui, un factor que se sumaba a aquellos otros, socioeconómicos y culturales, que convalidaban la necesidad del indigenismo.20
En el caso argentino, la situación tampoco se desligaba de una relectura de la Colonia, que era vista como el equivalente a un medioevo americano, cuya construcción simbólica, como bien estudió Amanda Salvioni (2003), fue estratégica para el nacionalismo histórico-cultural. En efecto, la descripción e interpretación del sentido histórico de la época colonial americana replicó, en gran medida, el uso de categorías e imágenes que en Europa habían sido empleadas para la representación de la Edad Media en la construcción, sostenida en la historia y la filología, de las tradiciones nacionales: desde su concepción como una era de oscurantismo hasta la idealización heroica de una edad considerada fundacional, con todos sus matices intermedios (Salvioni, 2003). La peculiaridad estaba dada porque la operación fue doblemente compleja, puesto que, como ocurre en este caso, se buscó en otros territorios nacionales la concreción de un pasado prestigioso que otorgara legitimidad y distancia épica a la fábula de los orígenes culturales de la nación. La operación de Rojas con su Ollantay, no exenta de antecedentes locales,21 consistió, precisamente, en difuminar las fronteras de dos naciones modernas en busca de un pasado que respondiera, a la vez, a la seducción del mito y a los rigores del cientificismo al que aspiraban la filología, la arqueología y el folklore. Parafraseando a Cornejo Polar, con quien iniciamos el apartado anterior, podría decirse que, en esta ocasión, la «apropiación» de las letras coloniales por parte de la literatura nacional argentina y, con ellas, de las denominadas «literaturas indígenas», se produjo sorteando dos formas de «ajenidad»: la sociohistórica y la territorial.