Introducción
La biodiversidad, que incluye la variabilidad entre y dentro de las especies y en los ecosistemas (1), es fundamental para el equilibrio del planeta, pero enfrenta crecientes amenazas (2). Costa Rica, con su ubicación tropical y su rol biogeográfico, posee una biodiversidad única y abundante (3). Sin embargo, en la región de Guanacaste, actividades como la ganadería extensiva y el desarrollo urbano afectan negativamente este recurso (4), poniendo de manifiesto la necesidad de implementar medidas urgentes para su conservación. Con el fin de salvaguardar esta herencia ecológica, se han establecido diferentes áreas silvestres protegidas en la provincia, que abarcan aproximadamente 46.800 ha, en contraste con las 1.014.100 ha totales que conforman el territorio provincial; en 2009, se crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal (RNVSMC) con 39,75 ha (5) como parte del área que conforma la Reserva Conchal. La Reserva Conchal se encuentra en un ecosistema manglar-bosque seco tropical (Bs-T) (5) este último alberga una amplia variedad de especies, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción (6), dominados por árboles caducifolios, con al menos el 50% de los árboles que pierden sus hojas en época seca (7). Los estudios sobre estos bosques son limitados comparados con los bosques tropicales (8). El Bs-T en el RNVSMC muestra baja diversidad y riqueza de especies, además de cierto grado de fragmentación (9). Por otro lado, los manglares, esenciales por sus servicios ecosistémicos (10) valorados en aproximadamente 50 000 dólares por hectárea (11), tienen protección legal en Costa Rica. Sin embargo, continúan siendo afectados por factores externos como el cambio climático y la contaminación que han propiciado la pérdida y fragmentación del ecosistema (12). Por consiguiente, la conectividad del paisaje se reconoce como un factor determinante para la preservación de la biodiversidad (13). Estudios anteriores en Costa Rica han buscado evaluar en cierta medida la conectividad (12) (14) (15).
Las métricas de conectividad estructural se basan en mapas binarios y configuraciones espaciales que evalúan cómo está configurada la distribución espacial de los parches de hábitat, su enfoque es principalmente geométrico y no tiene en cuenta el comportamiento de las especies, mientras que las métricas de conectividad funcional consideran el flujo observado de organismos o genes (16). Un enfoque eficiente para evaluar la conectividad funcional es el uso de grafos espaciales que modelan el desplazamiento de cierta especie entre diferentes parches de hábitat y simplifican el paisaje representando los parches de hábitat como nodos y los movimientos potenciales de individuos o flujos genéticos como enlaces entre estos (17). La planificación del paisaje exige enfoques cuantitativos y objetivos para identificar los componentes clave de las redes de hábitats, como fragmentos y corredores, esenciales para mantener o restaurar la conectividad del paisaje (18) (19). Esto puede abordarse mejorando los elementos existentes mediante el aumento de su tamaño y calidad o creando nuevos parches y corredores (20).
Pese a lo anterior, aún se observan vacíos de información sobre la conectividad funcional de los corredores biológicos en el país (21) y no existe una técnica oficial aplicada por el SINAC para evaluarlos en este sentido. Siguiendo esta línea de pensamiento, la presente investigación tuvo como objetivo validar la clasificación de uso del suelo 2023 del SINAC en la Reserva Conchal y, a partir de ello, evaluar la conectividad funcional del paisaje a nivel de especies con distintos hábitos de movimiento para identificar áreas prioritarias dentro de los diferentes tipos de uso del suelo y proponer mejoras específicas para optimizar la conectividad funcional del hábitat.
Materiales y métodos
Área de estudio. El estudio se realizó en la Reserva Conchal, que abarca 855,46 hectáreas y forma parte del Corredor Biológico Costero Marino Baulas-Conchal. El área de estudio está ubicada en el Distrito Cabo Velas, Cantón de Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, entre las coordenadas geográficas 10,39582° - 85,80436° y 10,38601° - 85,80054°. Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge, la Reserva Conchal se encuentra en la zona de vida de bosque seco tropical, transición a húmedo (22).
Validación de la capa de coberturas y usos del suelo del SINAC 2023. Se usaron las clases de cobertura y uso de la tierra del Inventario Nacional Forestal (23). Se siguió la metodología de validación del SINAC utilizando la herramienta “Area Sampling Simulation, Analysis and Sample Size Tool” (24). Para la selección del tamaño de la muestra se realizó una validación piloto con imágenes Sentinel-2 corregidas y sin nubes para las épocas lluviosa y seca de 2023, obteniendo un total de 236 puntos de muestreo para un nivel de confianza del 95 %. Se distribuyeron 96 puntos para bosque secundario deciduo, 47 para bosque secundario, 37 para manglar y 56 para otras tierras (áreas urbanas, pastos, calles, ríos, etc). Para ubicarlos en el mapa se usó la herramienta “Puntos aleatorios en polígonos” de QGIS versión 3.28.11, con una separación mínima de 10 metros entre puntos. Con la aplicación “Avenza Maps” y GPS, se localizaron los puntos, tomando notas de campo y fotos del tipo de cobertura presente en cada punto definido en la capa de coberturas y usos del suelo del SINAC 2023 (figura 1).
A fin de valorar la exactitud de la clasificación se utilizó la ecuación 1 (25).
Para evaluar la precisión de los datos obtenidos, se empleó las ecuaciones 2 y 3 (25).
Análisis Kappa
Donde: P_o=Proporción de acuerdos observados. P_e=Proporción de acuerdos esperados por azar.
Para valorar el error de muestreo estratificado en el nivel de confianza especificado se usó la ecuación 4 (26).
Donde: n_h = tamaño de la muestra en el estrato h. d= dominio en la parcela i. h = estrato. W_h = peso del estrato (proporción del área de población en el estrato). t1-α/2, n-1 = Valor t de Student para el nivel de confianza α con n-1 grados de libertad.
Modelación de la conectividad funcional en la Reserva Conchal. La selección de especies clave se basó en revisión bibliográfica y consultas a expertos locales. Además, se consideraron estudios de fauna anuales realizados en el periodo 2018-2024 en la Reserva Conchal y el RNVSMC. Se seleccionó el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el mono congo (Alouatta palliata) como especies indicadoras debido a su alta vulnerabilidad (27). Además, las diferencias en sus rasgos biológicos permiten abarcar diversas capacidades de dispersión: mientras que A. palliata, de hábitos arbóreos, prefiere sitios poco perturbados y bosques siempre verdes, O. virginianus muestra una mayor afinidad por bosques deciduos y potreros (28). A su vez, se contaba con datos suficientes de ambas especies para cartografiar su hábitat y sus movimientos potenciales en un SIG (29). Sumado a esto A. palliata está clasificado como “Vulnerable” según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos) resaltando la necesidad de desarrollar estrategias para la conservación de esta especie.
Se asignaron valores de permeabilidad según el uso de suelo evaluado en escala logarítmica para el mono congo (Cuadro 1) y el venado cola blanca (Cuadro 2) tras revisiones bibliográficas (28) (30) (31) (32) y consulta a expertos sobre el hábitat de las especies.
Cuadro 1 Escala logarítmica de valores de permeabilidad según el uso de suelo evaluado para A. palliata.
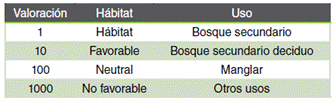
Cuadro 2 Escala logarítmica de valores de permeabilidad según el uso de suelo evaluado para O. virginianus.
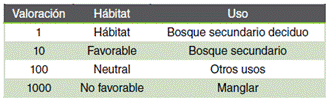
Para el registro de los datos de presencia de las especies en los diferentes usos del suelo de la Reserva Conchal se realizaron monitoreos siguiendo metodologías basadas en estudios previos (27) (33) con cámaras trampa y recorridos por transectos no lineales de ancho variable y de 4 km de longitud distribuidos por toda la propiedad de forma aleatoria durante los meses de junio y julio, además se usaron datos provenientes de monitoreos previos realizados en el sitio en el periodo comprendido entre 2018-2024.
Para calcular el Índice de Idoneidad del Hábitat (HSI) para cada especie en un escenario específico, siguiendo la metodología propuesta por P. Savary, J. C. Foltête, H. Moal, G. Vuidel, & S. Garnier (34) se utilizó “R” versión 4.2.3 y varias bibliotecas (ggplot2, dismo, raster, terra y cli). Se validaron los datos de ocurrencia (presencia de especies) y predictores (mapa de uso del suelo), se ajustó un modelo “Maxent” para predecir la idoneidad del hábitat y se realizaron predicciones espaciales del HSI hasta encontrar el modelo de mejor ajuste (17). A partir de esto, según la metodología aplicada por J. Betbeder, M. Laslier, L. Hubert-Moy, F. Burel, & J. Baudry (35) se definió un umbral para identificar el hábitat adecuado y se generó una matriz de resistencia, ambos almacenados como mapas ráster, seguidamente se calculó la capacidad de los parches siendo el producto del área del parche en metros cuadrados y el HSI dentro del parche.
Para calcular la conectividad de cada especie en el escenario específico, se emplearon bibliotecas en “R” (terra, sf, cli, processx, stringr, writexl). Se calcularon las distancias óptimas entre puntos de ocurrencia, se prepararon los datos de hábitat y resistencia derivados del HSI, y se ejecutó “Graphab” versión 2.8.1 software francés desarrollado por Foltête et al. (36) en R versión 4.2.3 (34) acorde con la metodología aplicada por (17) y (15) se generaron gráficos de conectividad del hábitat con sus enlaces o corredores y nodos o parches.
Identificación de áreas prioritarias y proposición de mejoras concretas de la conectividad funcional. Se computaron métricas de conectividad (15) para el análisis de la información derivada de los modelos de conectividad ecuaciones 5, 6 y 7. Probabilidad de Conectividad (PC) (36) eq 5.
Donde: A= área de la zona de estudio; ai y aj = capacidades respectivas de los parches de hábitat i y j; d= distancia en costo entre parches i y j
A escala global refleja la probabilidad de que dos puntos seleccionados al azar dentro del área de estudio estén conectados (37). Probabilidad de Conectividad Delta (dPC) (36).
Donde: PC = Probabilidad de conectar, PC’ i = Remoción del parche i
A escala local determina la importancia relativa de cada parche o enlace a la conectividad global (15). Flujo de Interacción (IF).
Donde: aᵢ y aⱼ= capacidades respectivas de las funciones del parche i y j. dᵢⱼ = distancia en costo entre dos parches.
En escala local Indica la accesibilidad potencial de cualquier punto del hábitat (es decir, píxel) a la red global (37).
Resultados y discusión
Validación de la capa de coberturas y usos del suelo del SINAC 2023 en el área que comprende la Reserva Conchal. La capa de coberturas y usos del suelo del SINAC 2023 en la Reserva Conchal (Figura 1) demostró una alta precisión, con un índice Kappa de 0,97, una precisión del 98,53 %, una exactitud del 97,88 % y un error de muestreo estratificado SE (Ӯ_d) de 5,33 % con un nivel de confianza del 95 % y α de 0,05. Los errores de clasificación se presentaron principalmente en la categoría de “otros usos del suelo” al compararla con las clases de “manglar” y “bosque secundario” (Cuadro 3). Esto podría deberse a la variación entre los tipos de coberturas vinculadas a la clase "otros usos" ya que la clasificación supervisada ajusta los resultados a las clases de coberturas del suelo definidas por el usuario, pero no garantiza que estas sean estadísticamente separables (38).
Cuadro 3 Matriz de confusión de la validación de la capa de coberturas y usos del suelo del SINAC 2023 en el área que comprende la Reserva Conchal.
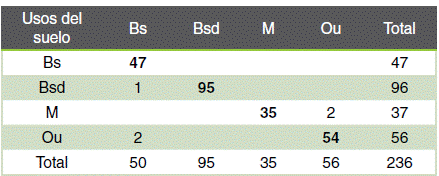
Modelación de la conectividad funcional en la Reserva Conchal. Se obtuvieron 102 puntos georreferenciados de ocurrencia para A. palliata y 73 para O. virginianus (Figura 1) distribuidos por toda la propiedad y en los cuatro usos de suelo evaluados, incluyendo “otros usos” con coberturas de suelo urbanizado, canchas de golf, jardines, etc. A pesar de no ser hábitats idóneos para las especies evaluadas, estos espacios son utilizados para movilizarse entre fragmentos (27), y en algunos casos, en búsqueda de alimento. Se observó a A. palliata en árboles frutales plantados en zonas urbanizadas, mientras que O. virginianus fue visto alimentándose de rebrotes de arbustos ornamentales. Se cree que este comportamiento está fuertemente relacionado con la falta de fuentes de alimento dentro de los parches de bosque en recuperación (9), a mayor disponibilidad de alimentos en estos sitios, menor sería la necesidad de dispersión en hábitats modificados antropológicamente (39). Esto se evidencia con el avistamiento de ambas especies en el RNVSMC (Figura 1) siendo el espacio de hábitat natural menos perturbado dentro de la Reserva Conchal (5).
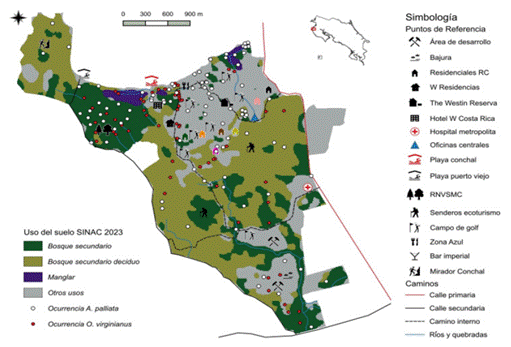
Figura 1 Clasificación de usos del suelo y puntos de ocurrencia georreferenciados de A. palliata y O. virginianus en la Reserva Conchal, Costa Rica.
Figure 1. Land use classification and geo-referenced points of occurrence of A. palliata and O. virginianus in the Reserva Conchal,
Costa Rica.El índice PC indicó una mayor probabilidad de conexión a escala global bajo el escenario de uso de suelo actual para O. virginianus con un valor de 0,066, mientras que A. palliata obtuvo un valor de 0,0058. Esto podría explicarse por el comportamiento de A. palliata, que típicamente requiere cobertura boscosa para desplazarse (31), mientras que O. virginianus puede moverse más fácilmente a través de otros usos de suelo, prefiriendo en algunos casos áreas abiertas o fáciles de transitar (31) por lo que es posible que la fragmentación del hábitat natural no afecte negativamente la conectividad del venado cola blanca en la Reserva Conchal. Según lo afirma L. Fahrig (40), la fragmentación del hábitat, en contraste con la pérdida del hábitat, puede tener efectos tanto positivos como negativos, en la conectividad funcional, dependiendo de las condiciones.
Se estimó la capacidad de los parches de las especies clave evaluadas (Figura 2) con base en el HSI, para O. virginianus (figura 2b), con un parche continuo de 562,819 ha, se observó cierto grado de capacidad para albergar individuos de forma permanente en el sitio. Sin embargo, el HSI per se supone que el comportamiento de movimiento sigue factores similares a la selección de hábitat, lo que puede no ser siempre cierto (41).
Por otro lado, A. palliata mostró varios parches con capacidad moderada de 81,23 ha a 4,33 ha y de formas más circulares (Figura 2a); el parche más amplio que se observó pertenece al RNVSMC. Lo que podría explicarse por el estado de conservación del sitio y los esfuerzos de restauración realizados (5), aunque se debe tomar en cuenta el sesgo de selección de muestreo para modelos MaxEnt (42) principalmente por los registros tomados de datas naturalistas, considerando la posibilidad de que estas áreas se hayan muestreado más intensamente que otras.
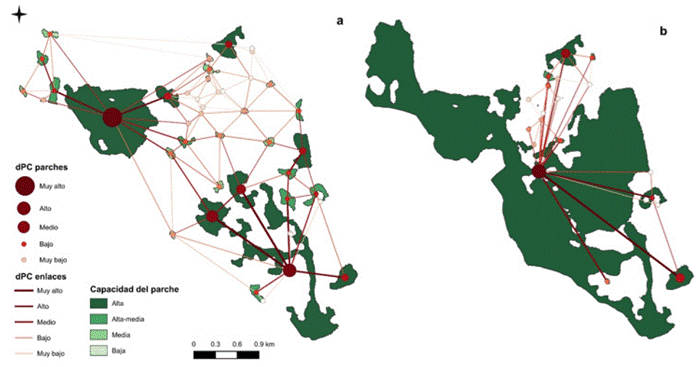
Figura 2 Gráfico de conectividad funcional para A. palliata (a) y O. virginianus (b) en la Reserva Conchal, Costa Rica.
Figure 2. Functional connectivity graph for A. palliata (a) O. virginianus (b) in the Reserva Conchal, Costa Rica.
Los gráficos de conectividad (Figura 2) reflejan la importancia de los parches a escala local en términos de su contribución a la conectividad global, clasificados según su valor dPC. Para A. palliata (Figura 2a), de un total de 43 parches, 8 se ubicaron en las categorías más altas de importancia. La región del RNVSMC se clasifica como "Muy alta" y es crucial para la conectividad con los parches adyacentes a la costa de Playa Conchal, que probablemente son rutas de desplazamiento para individuos entre los límites de la propiedad y hábitats vecinos. Durante la investigación, se observó un individuo atropellado en la carretera que delimita el refugio, lo que subraya la necesidad de mejorar la conectividad en esta área. Además, los parches ubicados al sur, que incluyen senderos y áreas de bosque en regeneración, presentan una forma alargada, lo que podría intensificar el efecto de borde. Esto conlleva un aumento en la exposición a depredadores, mayor interferencia por actividad humana y ruido artificial, así como una mayor probabilidad de invasión de especies exóticas y alteraciones en las condiciones microclimáticas (43).
Para O. virginianus (Figura 2b), de 19 parches, 3 se clasificaron en las categorías superiores, lo cual posiblemente se deba a la presencia de parches más grandes y continuos.
El análisis del dPC para los enlaces muestra que A. palliata cuenta con 102 enlaces, de los cuales 16 son críticos debido a la alta fragmentación del hábitat (15) y a los hábitos de movimiento principalmente arborícolas de la especie (31). En contraste, O. virginianus presentó 40 enlaces, de los cuales 6 se consideran cruciales, especialmente en el sur de la propiedad, en los fragmentos de parche alargados y colindantes con carretera pública, donde se evidencian problemas como la cacería ilegal, en los monitoreos con cámara trampa realizados.
La Figura 3 ilustra las regiones con mayor probabilidad de interacción (IF) para ambas especies, con focos importantes en la zona costera al norte de la propiedad. En el ecosistema de manglar, se observa un solapamiento en la interacción de ambas especies, lo cual beneficia la permeabilidad del hábitat. No obstante, la conectividad podría verse comprometida debido a que este fragmento está aislado dentro de una matriz dominada por otros usos del suelo, incluyendo zonas urbanizadas con alta afluencia turística. Esta dinámica podría influir en el comportamiento de las especies y aumentar su aislamiento (15). Se observa alta interacción de A. palliata en el RNVSMC coincidiendo con lo observado en la Figura 2, se observan otros puntos de interacción importante en la parte suroeste, en áreas de bosque secundario y deciduo cercanas a la calle pública.
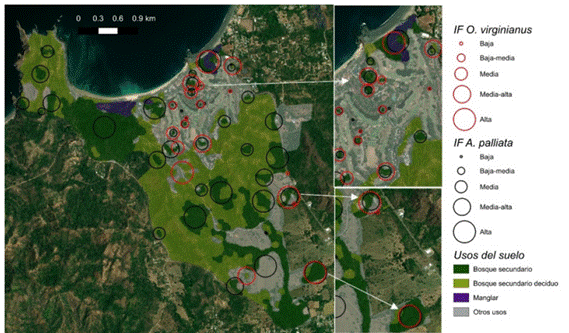
Figura 3 Flujo de interacción (IF) entre los parches de hábitat de O. virginianus y A. palliata en la Reserva Conchal, Costa Rica.
Figure 3. Interaction flow (IF) between the habitat patches of O. virginianus and A. palliata in the Reserva Conchal, Costa Rica.
Las áreas con menor flujo de interacción corresponden a parches de bosque más pequeños dentro de la matriz de otros usos del suelo, lo que limita la conectividad de estas especies (44). Es importante resaltar que el análisis se realizó para dos especies de mamíferos grandes; estos parches pequeños podrían obtener resultados diferentes si se evalúan especies más pequeñas (44). Al sureste, se observó alta interacción para ambas especies en áreas de “otros usos”, posiblemente debido a la existencia de enlaces más cortos de conectividad (20), sumado a la lejanía de las zonas con mayor interacción humana al norte de la propiedad y a las características del sitio preferido por ambas especies (28) (31), actualmente potreros en desuso rodeados de bosque secundario siempre verde.
Con las métricas analizadas (dPC, IF, PC), se identificaron parches y corredores críticos para la conectividad global del sitio (Figura 3) en ambas especies. En el caso de A. palliata, se busca maximizar el uso de los bosques (32) para facilitar el movimiento entre hábitats, conectando ambos extremos de la propiedad. Algunos de los enlaces atraviesan vías, por lo que se recomienda la instalación de pasos de fauna aéreos y cables eléctricos aislados (45) permitiendo un flujo genético adecuado y reduciendo la mortalidad por aislamiento y atropellamiento (46). En varios fragmentos del bosque se reseñan índices bajos de abundancia relativa y diversidad de especies de la cobertura forestal (9), lo que sugiere la necesidad de implementar acciones silviculturales y de restauración para mejorar su calidad y, así, la conectividad (47).
Por su parte, O. virginianus mostró enlaces de mayor longitud que cruzan distintos tipos de uso del suelo, posiblemente debido a su capacidad para adaptarse a estos ambientes (28). Se identificaron tanto parches como corredores prioritarios en áreas a desarrollar, por lo que estas herramientas son esenciales para evaluar el impacto ambiental de las obras desde esta perspectiva y planificar la mitigación de efectos adversos sobre la conectividad (18) por ejemplo, ejecutando actividades de reforestación y enriquecimiento con especies nativas en las áreas disponibles que coinciden con las zonas prioritarias identificadas (Figura 3).
Conclusiones
La evaluación de la conectividad funcional en la Reserva Conchal sugiere que O. virginianus presenta una mayor probabilidad de conexión global que A. palliata, demostrando que la adaptabilidad a diversos usos del suelo y la capacidad de desplazamiento a pesar de la fragmentación del hábitat influyó en los resultados obtenidos.
La vulnerabilidad de A. palliata a la fragmentación se evidenció debido a su alta dependencia de corredores específicos y su necesidad de cobertura boscosa para desplazarse.
Las métricas locales identificaron parches y enlaces clave que podrían fortalecer la conectividad del hábitat favoreciendo a ambas especies, subrayando la relevancia de enfocar los esfuerzos de restauración y conservación en áreas prioritarias, adaptando las intervenciones a los requerimientos ecológicos específicos de cada especie focal.
Esta metodología puede servir como modelo para la gestión de corredores biológicos y otras estrategias de conservación a nivel nacional, guiando la planificación y ejecución de tácticas adaptativas que promuevan la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ecológica.
La capa de cobertura y usos del suelo del SINAC 2023 demuestra una buena precisión, incluso a pequeña escala





















