Introducción
Los deportes de equipo y carácter intermitente como el balonmano están caracterizados por movimientos de alta intensidad que incluyen carreras de velocidad con periodos de aceleración y desaceleración, saltos y cambios de dirección, respondiendo a un juego complejo y multifactorial (Wagner, Finkenzeller, Würth, & Von Duvillard, 2014). Estas características deportivas requieren que los jugadores desarrollen una adecuada preparación previa, para obtener los mejores resultados deportivos desde el principio de la competición. El calentamiento es una estrategia habitualmente utilizada, con el fin de generar efectos agudos positivos en el rendimiento de los jugadores (Pagaduan, Pojskić, Užičanin Babajić, 2012), el que, habitualmente, está caracterizado por un conjunto de actividades o ejercicios preliminares a toda actividad física o deportiva, que pueden ser de carácter general y específicos (Fletcher Monte-Colombo, 2010). El calentamiento general está caracterizado por ejercicios de tipo aeróbico de baja o moderada intensidad, mientras que el calentamiento específico puede incluir una combinación de estiramientos dinámicos balísticos y acciones musculares específicas para las demandas del deporte, proporcionando, de esta manera, aumentos agudos en la flexibilidad, la potencia muscular y el rendimiento de salto (Faigenbaum et al., 2006; Silva et al., 2018; Turki et al., 2011). Sin embargo, la magnitud de los efectos del calentamiento puede estar determinada por la selección de los ejercicios, la intensidad, la duración o el tiempo de transición después del calentamiento (McGowan, Pyne, Thompson & Rattray, 2015).
Actualmente, hay evidencia la cual recomienda que, en deportes que implican gestos dependientes de la velocidad o la fuerza, se debe favorecer la inclusión de ejercicios con acciones musculares específicas a las demandas del deporte, durante el calentamiento específico (Andrade et al., 2015). La inclusión de distintos tipos de ejercicios de fuerza utilizando el peso corporal o cargas externas, con la intensidad y repeticiones específicas, genera un medio óptimo para la producción de energía, al mejorar la función neuromuscular, induciendo a un fenómeno denominado potenciación posactivación (PAP) (Faigenbaum et al., 2006), que lleva a aumentar el rendimiento de salto y sprint (Silva et al., 2018; Till & Cooke, 2009). El PAP provoca un ascenso agudo en el rendimiento muscular, asociado a una contracción previa. Esto ha sido explicado por distintos mecanismos fisiológicos como un aumento en la fosforilización de las cadenas ligeras que regulan la miosina, incremento del reclutamiento de unidades motoras de orden superior o también cambios en el ángulo de penación (Healy y Comyns, 2017; Hodgson, Docherty y Robbins, 2005; Tillin y Bishop, 2009). En general, se han utilizado distintos mecanismos para generar el PAP, como pesos libres para realizar back squat o power cleans, pliometría con el peso corporal o utilizando chalecos ponderados, o carreras con trineos de arrastre (Healy y Comyns, 2017), por lo que existen diferencias en cuanto a las cargas, cantidad de repeticiones y tiempo de descanso necesario (Gołaś, Maszczyk, Zajac, Mikołajec & Stastny, 2016; Healy & Comyns, 2017; Kobal et al., 2019; Seitz & Haff, 2016).
En los últimos años se ha investigado la utilización de halteras de mano como carga adicional en el entrenamiento con saltos horizontales, la que resulta ser una forma innovadora y eficaz para proporcionar una mejora en el rendimiento deportivo del atleta (Rosas et al., 2016). El uso de halteras de mano ha reportado efectos agudos positivos sobre la mecánica de salto horizontal y, por tanto, en la distancia alcanzada (Cronin, Brughelli, Gamble, Brown & McKenzie, 2014). Se ha propuesto distintas teorías que explican estos efectos agudos: (a) teoría del tirón, provocado por el balanceo de los brazos; (b) un aumento en el punto de torque, que genera una desaceleración de la contracción muscular, aumentando la fuerza de contracción por la relación fuerza/velocidad; (c) teoría Hold Back, que permite una proyección del centro de masas adecuado para la proyección horizontal del salto, y (d) teoría del ángulo de despegue óptimo para una mayor proyección (McKenzie, Brughelli, Gamble & Whatman, 2014). Mackenzie et al. (2016) estudió los efectos de las halteras de mano durante un salto horizontal, sobre la habilidad técnica y las fuerzas de reacción del suelo; encontró que existe un aumento en la producción de fuerza horizontal durante la etapa excéntrica y un incremento en la producción de fuerza horizontal. Cronin et al. (2014) analizó los efectos agudos sobre la cinética y cinemática del salto horizontal con halteras de mano; halló un aumento en la fuerza de reacción del suelo vertical y un acrecentamiento en la fuerza de impulso tanto vertical como horizontal. Estos efectos agudos han llevado a plantear que podrían ayudar a mejorar la capacidad técnica y física, para producir fuerzas horizontales durante la actividad deportiva (Mckenzie et al., 2016). Hay evidencia de que un entrenamiento de saltos cargados con halteras de mano ha mejorado el salto vertical, el salto horizontal y la velocidad en deportistas jóvenes (Rosas et al., 2016); sin embargo, no existen estudios que involucren las halteras de mano para la aplicación de un calentamiento en una sesión o competición. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo analizar y comparar los efectos de un calentamiento específico con aplicación de saltos cargados con halteras de mano y saltos sin carga sobre el rendimiento en el tiempo de sprint en 20 metros, saltos horizontales y verticales en jugadores de balonmano de la categoría juvenil. Investigaciones previas en torno a los efectos de un calentamiento, que incluye distintos tipos de salto y los efectos agudos de este con utilización de halteras de mano, podrían generar la hipótesis de que un calentamiento con cargas externas es capaz de generar un efecto positivo sobre el rendimiento físico, explicado por el efecto PAP.
Metodología
Participantes
El estudio fue un ensayo de tipo experimental con un diseño crossover aleatorizado, todos los sujetos participaron de controles e intervenciones experimentales. Este diseño es utilizado para grupos pequeños de muestra que permiten comparar los resultados de 3 tipos de calentamientos previos y posteriores al calentamiento (Hilfiker, Hübner, Lorenz & Marti, 2007).
Se reclutaron 13 deportistas de la selección masculina de un equipo de balonmano juvenil (edad: 16,6 ± 1,33 años, estatura: 169,29 ± 6,5 cm, masa corporal: 68,99 ± 10,5 kg), actuales campeones nacionales de la disciplina, de los cuales 3 son seleccionados nacionales. El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y todos firmaron un asentimiento informado y un consentimiento informado por parte de los padres o tutores. Antes de las sesiones de prueba, todos los sujetos fueron instruidos para evitar actividad física intensa 48 horas antes de las mediciones y no tomar café o bebidas energéticas al menos 2 horas previas (Andrade et al., 2015).
Todos los participantes cumplieron con criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión: (1) ser jugadores activos de la sección de balonmano, (2) no presentar alguna lesión durante los últimos 6 meses (3), contar con el consentimiento y asentimiento informados. Criterios de exclusión: (1) no cumplir con las indicaciones previas a las sesiones de prueba, (2) presentar alguna dolencia o enfermedad aguda en el momento de una intervención.
Procedimientos
El estudio se ejecutó en el gimnasio donde regularmente entrena el equipo, por lo que se les pidió a los participantes que llegaran media hora antes de su entrenamiento habitual (18:30 horas). Se trabajó con el grupo completo de deportistas durante 4 semanas, haciendo intervenciones de 2 a 3 veces cada semana. 2 intervenciones fueron de familiarización con los saltos utilizados en el estudio, para continuar el estudio con 3 protocolos de calentamientos distintos, realizados durante días no consecutivos, con un periodo de descanso de mínimo 48 horas entre cada sesión (Figura 1).
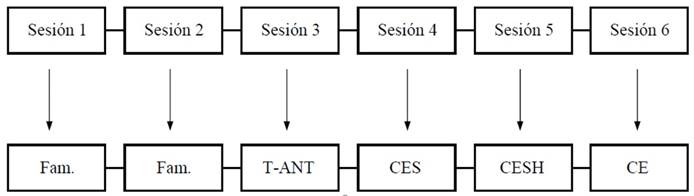
FAM: familiarización. T-ANT: test antropométricos. CES: calentamiento con estiramientos y saltos. CESH: calentamiento con estiramientos y saltos con halteras. CE: calentamiento con estiramientos.
Figura 1 Procedimiento por sesión
Se utilizó un calentamiento base que incluía correr a una velocidad autoseleccionada, ejercicios de estiramientos, los que fueron previamente descritos (Turki et al., 2012), más otros de saltos horizontales y verticales con o sin carga.
Protocolo 1. Correr y estirar (CE): Primero realizaron un trote de 5 minutos a una velocidad autoseleccionada, para luego dar inicio a estiramiento de tipo dinámico que involucró aducción de piernas (5 x ext.), 40 M de abducción de piernas, 40 M de aducción de piernas, aducciones laterales de piernas (5 x ext.), 40 M de talones a los glúteos, 40 M de media tijera, balanceo externo (10 x ext.), 40 M de circunducción de hombros anterior y 40 M de circunducción de hombros posterior.
Protocolo 2. Correr, estirar y saltos sin carga (CES): A los ejercicios incluidos en el protocolo CE se añadieron los siguientes saltos sin carga: horizontales (4 series de 5 repeticiones continuas) y verticales (4 series de 5 repeticiones continuas). Estos 2 tipos de saltos realizados de forma intercalada, haciendo un total de 80.
Protocolo 3. Correr, estirar y saltos con halteras (CESH): A los ejercicios incluidos en el protocolo CE se añadieron los siguientes saltos cargados con haltera de mano, con un peso adicional de un 8 %, con respecto a la masa corporal: horizontales (4 series de 5 repeticiones continuas) y verticales (4 series de 5 repeticiones continuas). Estos 2 tipos de saltos realizados de forma intercalada, haciendo un total de 80 saltos.
Instrumentos
Para evaluar el efecto de cada calentamiento, se llevaron a cabo 3 evaluaciones previas y posteriores a una pausa de 3 minutos luego del calentamiento. Estas fueron: salto horizontal, salto vertical y test de velocidad en 20 metros.
Salto de contramovimiento (CMJ): Se utilizó para evaluar el rendimiento de la altura máxima de salto que requiere una acción de ciclo de acortamiento-estiramiento. La prueba CMJ se realizó empleando un sistema de alfombras de contacto electrónico DMJump, usado anteriormente en otras investigaciones (Véliz, Cid, Contreras & Lagos, 2016; Zapata-Lamana et al., 2016). Durante el salto CMJ, los participantes recibieron instrucciones de descansar las manos en las caderas, con los pies y los hombros bien separados; realizaron un movimiento hacia abajo, sin ninguna restricción impuesta sobre el ángulo de la rodilla alcanzado, seguido de un salto vertical de máximo esfuerzo (Spurrs, Murphy & Watsford, 2003). Todos los sujetos fueron instruidos para aterrizar en posición vertical y doblar las rodillas después del aterrizaje con 30 s de descanso pasivo entre ellos. Se midieron 4 saltos: 2 previos y 2 posteriores al calentamiento.
Salto horizontal (SH): Se aplicó para evaluar la distancia de proyección máxima. El test se realizó con una cinta métrica milimetrada a nivel de suelo, delimitando la punta de los pies en el punto 0 de la huincha (McKenzie et al., 2014), con el fin de iniciar el salto por medio de balanceos de brazos para proyectarlo, cuando los brazos están apuntando hacia el frente, con un ángulo de 45° y, así, aprovechar el impulso. Todos los sujetos fueron instruidos para aterrizar y marcar, por medio de su talón, la medida de su salto. Con 90 s de descanso pasivo entre ellos, fueron hechos 4 saltos, 2 precalentamiento y 2 poscalentamiento.
Sprint en 20 metros: Se midió el tiempo empleado en realizar un sprint de 20 metros. En este test, se utilizó un cronometro de mano para la medición (Burgess, Vadachalam, Buchholtz & Jelsma, 2019; Coleman & Amonette, 2015; Humberto, Deantonio y Amú-Ruiz, 2016). El inicio fue indicado por un evaluador en el comienzo del recorrido, por medio del sonido del silbato. En el final del recorrido limitado por conos, se encuentra otro evaluador registrando el tiempo, mediante el cronómetro; a medida que se pasa este límite, fueron registrados 2 tiempos (previo y posterior al calentamiento).
Análisis estadístico
Los datos se analizaron utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS) versión 21. Los resultados se expresan como media y desviación estándar. Para evaluar la normalidad de esos datos, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. La comparación de los resultados entre los 3 protocolos de calentamiento utilizó un ANOVA de 3 vías para medidas repetidas [3 protocolos de calentamiento x 2 veces (es decir, antes y después de los protocolos)]; el nivel alfa se estableció en p < 0.05. El análisis del efecto D de Cohen (TE) también se realizó utilizando el siguiente sistema de clasificación: ≤ 0.19 (trivial); 0.2-0.59 (pequeño); 0.6-1.19 (moderado); 1.2-1.99 (grande); ≥ 2 (muy grande) (Hopkins, Marshall, Batterham & Hanin, 2009).
Resultados
Para ver los efectos de los calentamientos sobre la capacidad de salto y de la velocidad, se realizaron pruebas previas y posteriores al calentamiento de 13 deportistas. Aquellos incluidos para la investigación presentan una edad promedio de 16,6 ± 1,33 años, un peso promedio de 68,99 ± 10,59 kilogramos y la talla media de 169,25 cm. Su porcentaje de masa muscular es de 53,6 ± 14,18 % y el de masa magra, de 13 ± 6,05 % (Tabla 1).
Tabla 1 Características demográficas
| Características demográficas | Media (D.E) |
|---|---|
| Edad (años) | 16,6 ± 1,33 |
| Peso (kg) | 68,99 ± 10,5 |
| Talla (cm) | 169,25 ± 6,5 |
| IMC (kg/m²) | 23,9 ± 2,6 |
| M.M (%) | 53,6 ± 14,18 |
| M.G (%) | 13 ± 6,05 |
IMC: índice de masa corporal. M.M: masa muscular. M.G: masa magra.
Al comprar los 3 protocolos de calentamiento (CES, CESH, CE), se puede observar que hubo diferencias significativas en los resultados del SH que muestran cambios significativos en dichos protocolos (p < 0,05) (Tabla 2). Los tamaños del efecto con D de Cohen, con respecto al SH, muestran balances entre los calentamientos, por lo que se obtienen modificaciones moderadas para CES (TE = -0,85; diferencia 0.09 ± 0.12) y CESH (TE = -0.95; diferencia 0,12 ± 0,16), mientras que el CE obtuvo alteraciones pequeñas (TE = -0,49; diferencia 0,07± 0,16) (ver Tabla 2).
Los resultados de los protocolos de calentamiento sobre el salto CMJ y la velocidad en sprint muestran diferencias significativas para CES (p < 0.01; diferencia CMJ: 2,95 ± 0.56 y sprint: 0,29 ± 0,31) y CESH (p < 0,01; diferencia CMJ: 3,50 ± 0.73 y sprint: 0,20 ± 0,26), no así para CE (p = 0,98; p = 0,89) (Tabla 2). En el análisis del tamaño del efecto de la muestra, se obtuvieron valores en la D de Cohen de carácter moderado, en CMJ para los protocolos CES (TE = -0,63) y CESH (TE = -0,70), mientras que el CE obtuvo un efecto trivial (TE = -0,00). En el tiempo del sprint de 20 metros, se pudo apreciar distinciones de resultados entre protocolos, el CES obtuvo un efecto grande (TE = 1,28), mientras que CESH obtuvo cambios moderados (TE = 0,78) y CE, un efecto pequeño (TE = -0,03), respectivamente (Tabla 2).
Tabla 2 Comparación de distancia alcanzada en salto horizontal, alturas de salto en CMJ y velocidad antes de calentamiento (PRE-) y después de calentamiento (POS-)
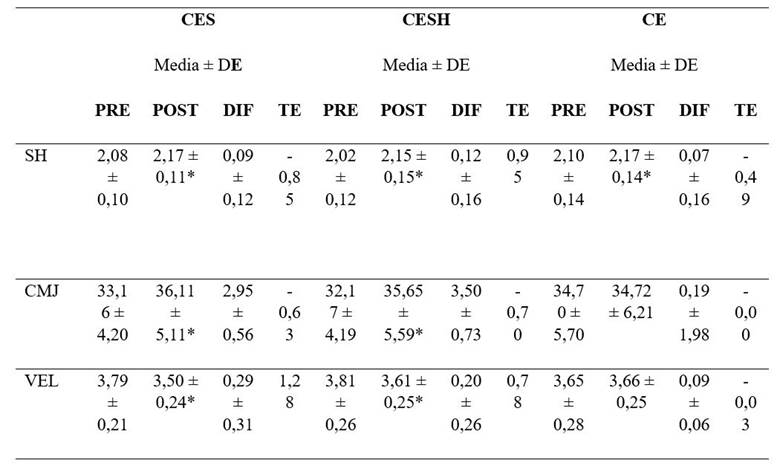
CES: calentamiento estiramiento y saltos. CESH: calentamiento, estiramiento y saltos con halteras de mano. CE: calentamiento y estiramiento. P: ANOVA. TE: tamaño del efecto. * Diferencias significativas (p < 0,05)
Discusión
El propósito de esta investigación fue analizar y comparar los efectos de un calentamiento con aplicación de saltos cargados y sin carga sobre el rendimiento en el sprint de 20 metros, saltos horizontales y verticales, en jugadores de balonmano de la categoría juvenil Dinabec. Los resultados muestran cambios significativos en el protocolo CESH y CES en las evaluaciones de SH, CMJ y tiempo en el sprint de 20 metros, con un TE de moderado a grande.
Los calentamientos que incluyeron ejercicios de salto mostraron ser más eficaces que solo correr y estirar. Previamente, un estudio comparó los efectos de un calentamiento general con uno específico que incluía ejercicios de saltos; encontró un aumento en la altura de saltos CMJ y drop jump, reflejando un aumento en el rendimiento muscular explosivo de las extremidades inferiores (Andrade et al., 2015). Otros trabajos también justifican la aplicación de ejercicios de salto en el calentamiento específico, para mejorar velocidad, salto vertical y agilidad (Andrade et al., 2015; Fletcher & Monte-Colombo, 2010), los que podrían estar asociados al efecto agudo provocado por el PAP (Faigenbaum et al., 2006) o incluso a una mejora técnica en la producción de impulsos tanto verticales como horizontales, generados por el ejercicio de salto horizontal (Cronin et al., 2014; McKenzie, Brughelli, Whatman y Brown, 2016).
Los resultados muestran que el CES y CESH fueron igual de efectivos sobre las medidas de rendimiento físico evaluadas. Estudios anteriores, que han aplicado saltos con utilización de cargas externas durante el calentamiento, concluyen que la utilización de cargas es más beneficiosa para el deportista (Burkett, Phillips & Ziuraitis, 2005; Chattong, Brown, Coburn & Noffal, 2010). Estas investigaciones, por lo demás, obtuvieron, igualmente, resultados positivos para los saltos sin carga; no obstante, el protocolo cargado obtuvo resultados más efectivos; esto podría estar asociado a una mayor producción de fuerza, debido a más excitación neuromuscular ligada que impulsará una potenciación posactivación (Burkett et al., 2005; Chattong et al., 2010; Maloney, Turner & Fletcher, 2014). En relación con esto, protocolos PAP basados en saltos con autocarga y el 10 % del peso corporal fueron efectivos para producir mejoras en la velocidad en 10 y 20 metros (Turner, Bellhouse, Kilduff & Russell, 2015). En el presente estudio, utilizamos 3 minutos de descanso luego del protocolo, para volver a evaluar a los participantes. Es posible que, si hubiésemos integrado más periodos de evaluación con distintos tiempos de descanso, pudiésemos haber encontrado algunas diferencias significativas. Kilduff et al. (2007) descubrieron que un periodo de descanso igual a 10 minutos, luego del calentamiento, fue el óptimo para identificar los efectos del primero. Aun así, se han reportado incrementos en la altura del salto, evaluada mediante saltos verticales sin contramovimiento, desde los 3 minutos posteriores a la aplicación del protocolo de activación (Seitz, De Villarreal & Haff, 2014). Sin embargo, los mayores tamaños del efecto se reportan con pausas a partir de los 5 minutos (entre 5 y 7 minutos) (Seitz & Haff, 2016). Por otro lado, la carga utilizada (8 % del peso corporal) podría ser reemplazada por otros valores, buscando aquella óptima para cada sujeto, con el fin de optimizar los efectos del calentamiento con utilización de halteras de mano (Cilli, Gelen, Yildiz, Saglam & Camur, 2014; Kobal, Pereira, Zanetti, Ramírez-Campillo & Loturco, 2017).
El uso de halteras de mano ha mostrado una mejora en el rendimiento de los saltos, cuando se trata de estímulos agudos (McKenzie et al., 2014). Los resultados positivos van de la mano con la técnica de ejecución del salto: al respetar el protocolo, se demostró que hay una mejora significativa en este salto (McKenzie, Brughelli, Whatman & Brown, 2015; Randell, Cronin, Keogh, Gill & Pedersen, 2011). Estos beneficios podrían ser utilizados en los protocolos de calentamiento de distintos deportes.
Conclusión
En conclusión, un calentamiento específico que incluye saltos horizontales es eficaz para mejorar SH, CMJ y velocidad en 20 metros. La utilización de halteras de mano, durante la ejecución de saltos a lo largo del calentamiento, no muestra diferencias significativas en los resultados en sprint de 20 m, salto vertical u horizontal, en comparación con el grupo que incluyó saltos sin carga. Los efectos de la inclusión de saltos en el calentamiento podrían estar asociados a una secuela de PAP.
Recomendaciones
En el futuro, se sugiere seguir investigando acerca del uso de cargas de halteras de mano en los calentamientos; así también, el peso adecuado para el deportista, ya que ninguna indagación ha podido concluir el peso exacto para maximizar sus efectos positivos (Cilli et al., 2014; Kobal et al., 2017; Rosas et al., 2016). Además, se debería analizar qué tanto influye la experiencia en entrenamiento de saltos o nivel competitivo del deportista sobre los efectos agudos de ejercicios con saltos que utilizan halteras.















